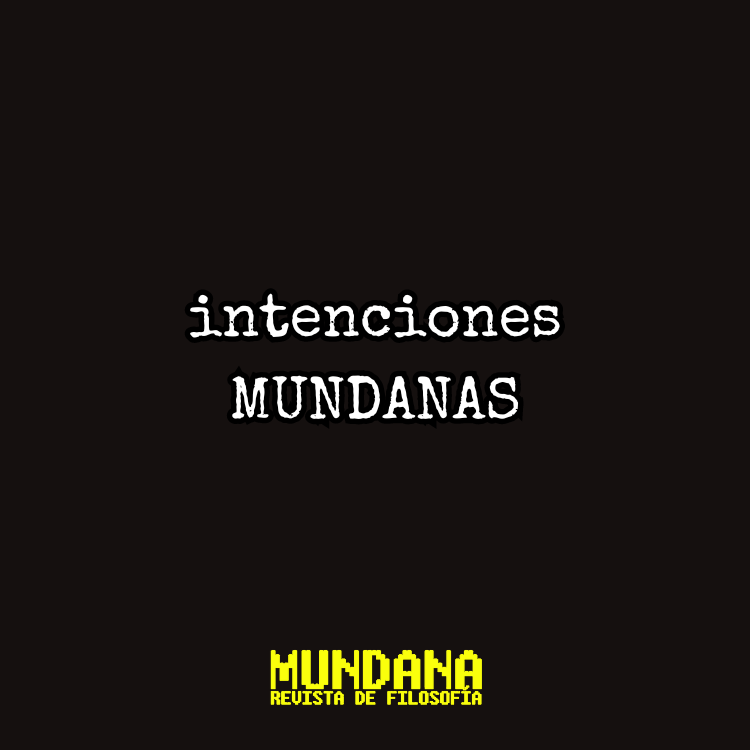Este 26 de marzo, en el Museo Universitario se realizó el lanzamiento del N°5 de MUNDANA Revista de Filosofía, con el título «Contra-espacios, lugares de resistencia».
Gabriela López, miembro del Consejo Editorial de MUNDANA estuvo a cargo de la presentación del número; Pedro Jiménez Pacheco realizó un comentario de la revista como articulista y estudioso del tema, mientras que Antonio Fernández, quien realizó la ilustración de los textos contó los detalles del proceso creativo.
En un segundo momento se llevo a cabo un homenaje a la trayectoria profesional y filosófica de Marcelo Vásconez, profesor de Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, quien hace pocos meses se acogió al derecho a la jubilación. Carla Ramos estuvo a cargo del discurso de reconocimiento y el Profesor Vásconez terminó el evento con una intervención en la que desarrollo algunas líneas de su posicionamiento filosóficos en los campos de la ontología, la ética y la política.
A continuación, compartimos con ustedes los textos que se leyeron durante el acto de presentación:
Intervención de Gabriela López.
Este nuevo número de Mundana es, en sí mismo, un contra-espacio. Nos invita a descentrar la mirada, a cuestionar las formas dominantes de entender el espacio y, con ello, a imaginar otras formas de habitar.
Bajo el título Contra-espacios: lugares de resistencia, reunimos textos que no solo re-piensan el entorno, sino que exploran los gestos cotidianos, afectivos, tanto individuales como colectivos, que le dan vida para abrir fisuras en el orden dominante.
Nos interesa el espacio no como fondo ornamental neutro, sino como construcción histórica atravesada por relaciones de poder. Nos interesa, por lo tanto, lo que emerge en los bordes de los espacios: las formas de vida que resisten, que cuidan. Sin embargo, la revista lejos de idealizar estos contra-espacios, los aborda como territorios en disputa donde lo posible emerge entre tensiones y deseos.
Este número recoge voces que piensan la ciudad más allá de su captura por el mercado para hacer filosofía que se encarna en cuerpos que caminan, en barrios que resisten, en prácticas que no esperan tener permiso para existir y que dan vida a los contra espacios.
Los textos son diversos en sus enfoques. Patricio de Stefani problematiza la crisis del entorno construido desde una lectura histórica de la arquitectura; Rolando Espinosa recupera el pensamiento de Lefebvre para pensar el contra-espacio como posibilidad de emancipación; Gabriela Eljuri traza una genealogía crítica del derecho a la ciudad; Alicia Martínez aborda los usos del espacio desde la producción simbólica y estética. Paúl Cedillo reivindica la agencia en los asentamientos informales como modelos de insurgencia espacial
Por otro lado, en las columnas, J. Barish, Carlos Arcos, Pedro Jiménez, Eduardo Alberto León, Estefanía Cárdenas, Gabriela Vázquez, Sebastián Vanegas, John Piedrahita, Doménica Galarza, Joaquín Galarza, Sebastián Ávila, Christian Duarte y Emy Daniela Dïaz nos devuelven al cuerpo, al arte, a los afectos que rehacen los bordes del espacio.
Este número incluye una entrevista a Manuel Delgado Ruiz y una reseña crítica sobre los diálogos filosóficos ante la crisis civilizatoria. Cada una de estas contribuciones ofrece una entrada a la pregunta por cómo resistir el espacio que nos niega, y cómo inventar otros modos de habitarlo.
Leer este número es aceptar el riesgo de ser movidos y comprometerse con las preguntas que tocan la vida concreta en los espacios… Porque el pensamiento, cuando se vuelve mundano, deja de ser un lujo y se convierte en necesidad. Gracias por aceptar la invitación a leer este nuevo número.
********
Intervención de Antonio Fernández
Quiero comenzar la presentación agradeciendo a quienes se dan el tiempo de acudir a este tipo de eventos, estos espacios que no son productivos en general. Estos lugares que nos dan razón, más allá ser seres materiales que consumen o que producen. Estos que son una celebración, una fiesta.
Creo precisamente que el Colectivo Mundana, la revista y todo lo que se propone representa eso, las trascendencias de la vida siendo vida, o deviniendo. Muestra de ello son las prácticas de sentarnos los días miércoles a recordarnos que somos personas que cohabitan la imaginación más allá de la interpretación material misma, sino desde la esperanza de construir un buen lugar en donde residir, o a donde avocarse, en donde festejar, reír bailar, jugar o un mundo eu-tópico como se dice en esta revista. Uno de los grandes pensadores sobre la ciudad del cual se habla mucho en este número, es Henri Lefebvre. me permito leer un fragmento que se encuentra en su obra El derecho a la ciudad (1968)
No hay nada más insoportable que el intelectual que se cree libre y humano, mientras que en cada acción, gesto, palabra y pensamiento muestra que nunca ha ido más allá de la conciencia burguesa. Rara ilustrar este número me encontré conceptualmente bajo muchas miradas del habitar dentro de una ciudad la cual muestra una tensión entre el poder y la resistencia, que está visible en la relectura que hace Cedillo por ejemplo de los asentamientos informales (barrios autoconstruidos) no como «problemas urbanos», sino como formas de insurgencia espacial y que materializan sin duda alguna un grito del derecho a la ciudad desde la praxis cotidiana de cara al abandono estatal y la extrema mercantilización del espacio.
Ilustrar este número sin duda a nivel personal fue experiencia fue diferente ya que usualmente hacia la diagramación.
Leyendo la revista La cuestión que se encuentra presente, la una lucha de clases, los sujetos históricos revolucionarios proletarizados y marginados que a través del tiempo han quedado relegados a las periferias, a lo oculto y lo no permitido, a lo prohibido, en definitiva a habitar en espacios restantes, sin condiciones dignas que solo precarizan aún más su existir y afincan esta desigualdad social, Entonces con eso me propuse retratar estas contradicciones sociales del sistema.
El concepto general fue tomar aquellos espacios que son carta de presentación de las ciudades turísticas: la catedral, la plaza, la obra arquitectónica monumental.
Con pixeles grandes como una muestra del espacio instagramizado, comercializado, transaccional que parece del que no podemos escapar. Lugares oníricos.
Las imágenes son en sí mismas metáforas de la resistencia y la subsistencia de lo no permitido como el comercio informal, el juego en la calle de los niños, el amor no heteronormativo, la fiesta, los campesinos agro productores, poblaciones indígenas. Personas y actividades revolucionarias porque han representado históricamente lo que la ciudad quiere librarse de para mostrarse bonita linda, limpia hacia otros, pero sin generar ese espacio para los propios para quienes tienen raíces histórico culturales en el territorio.
Estos personajes retratados ocupando y reclamando su espacio dentro de escenarios religiosos como la catedral como castillos que configuran no solo el espacio físico, sino también imaginario de lo permitido moralmente, lugares asociados al poder del estado como la plaza grande de quito, o los espacios comerciales regularizado o mejor dicho permitidos porque son una remembranza de los cafés una calle europea.
Nuestras ciudades se habitan desde otros paradigmas desde comer chochos en la calle, Tomar jugo de coco en carrito, desde la huelga en camiones, desde los payasos de que desfilan en el carnaval de Guaranda
Estas imágenes de escenarios y ciudades que busca el poder son idílicas, y de ensueño lo cual en las ilustraciones se muestra con una paleta y pixeladas que habita en lo onírico, tanto en la elección cromática como en forma, porque claro representan a pesar aquellos idealmente quisieran habitar sin resistencia, sin embargo, habrán y seguirán habiendo inherente rebelión. Esto sin duda es una visión optimista de la vida en estas imágenes se retrata aquellas contradicciones que han estado presentes mientras el sistema busca fehacientemente mantenerlas.
En el artículo de Gabriela Eljuri triciclos de venta de jugo de coco se encuentran regados en una plaza grande sitiada, deshabitada siendo un ejercicio de política claro, lo informal como respuesta de medio de subsistencia. En el artículo del Paul Cedillo la ilustración lleva esa actividad propia de barrios a los que nunca se mira, la calle como lugar del futbol, ocurriendo esta vez en los pasillos de Carondelet. Lo presentado por ejemplo por Gabriela Vásquez, en donde las tejedoras de sombrero, es un tejido de resistencia, resistencia que debería habitar el sillón del salón amarillo. El sombrero es un «objeto folclórico» el cual actúa como praxis decolonial y de resistencia cultural.
En el caso del artículo de Alicia Martínez la ciudad instagrameable, muestro el espacio que en nuestra ciudad es el ejemplo claro de una ciudad hecha como escenario bajo la moda de turno en redes sociales y es la calle santa Ana, aquella que ha dejado de ser calle de paso sino pasarela en la cual se ha comenzado a performar en vez de habitar, y que son inherentemente muestras arquitectónicas de la violencia producto de lo hegemónico heteropatriarcal.
En el artículo de Vanegas en donde los mecanismos de poder que estructuran lo urbano, donde las élites económicas e intelectuales fabrican una ciudad a su imagen, perpetuando desigualdades bajo el disfraz de la tradición muestro un castillo muy cerca de las nubes, muy alejados del mundo, aquel olimpo donde viven los dioses alejados del pecado, y abajo aquellos mortales que sentirán culpa por no ser lo suficientemente dignos de acceder aquel castillo rosa.
En el Articulo de Emy Daniela Diaz, los niños son libres dentro del panóptico, lugar que Foucault en su estudio nos habla sobre la congracian de los espacios de educación, punitivos y salud como manera de controlar y transformar al individuo. Niños jugando la rayuela frente a la arquitectura brutalista quiteña. Una indígena, habitando una ciudad en marte. Campesinos piqueando, la ciudad del tranvía y la iglesia de santo domingo, dos personas de la comunidad LGBTIQ+ tomándose una foto en lo alto de la catedral. Un mercado de calle, en una ciudad futurista. Un agro productor labrando el suelo de una fábrica abandonada. Una vendedora de chochos y sus comensales afuera de las cafeterías con permiso de calle y vereda. O una ciudad industrial siendo irrumpida por un camión con protestantes.
Esta revista, nos da esa mirada profunda, tomográfica y con diferentes prismas que tratan de entender, un fenómeno complejo como lo es la ciudad, con algo común en donde todas las visiones convergen es en la crítica al sistema que produce, industrializa, comercializa, transforma y deforma el habitar humano en función de la transmisión del capital. Que ilógico que las ciudades bajo premisas de turismo se vean tan gentrificadas que lo informal, lo irregular, sea el ser cultural e históricamente ha estado arraigado al territorio y tenga que desplazarse precarizando aún más sus condiciones de vida. Personas que han construido ciudad, han construido un ethos que luego es abstraído y extraído como mercancía, o como set de grabación para quien ve a la ciudad como una tienda de experiencias. Una vez más, el capital despropia al enajenado de su vida, y la transforma en función de reproductibilidad.
Este número de Mundana, nos permite ver las venas y la sangre que corre por las calles. Las dinámicas ajenas a la realidad pero que transforman el espacio. Nos brinda una mirada crítica, nos da herramientas para tamizar y masticar lo que uno habita. Es entonces sin duda, un prisma que descompone lo que, a simple vista, y bajo narrativas hegemónicas no es evidente, o es evidente, pero se viste con otros discursos. Esta revista es sin duda unos lentes a través los cuales podemos percibir y con ello proponer y analmente cambiar dinámicas de profunda injusticia social
******
Intervención de Carla Ramos
Buenas noches a todos los presentes. Es un honor para mí estar aquí en representación de la revista Mundana, para dedicar unas palabras a un invitado muy especial. Con profundo respeto y admiración, inicio esta intervención en reconocimiento a alguien cuya labor ha dejado una huella imborrable en muchos de nosotros.
Para muchos, los profesores son más que transmisores de conocimiento: son guías que marcan nuestro camino académico y personal. Este es precisamente el caso del profesor Marcelo Vásconez Carrasco, a quien tuve el privilegio de conocer durante mis años de universidad. Mi intención con estas palabras es resaltar, aunque sea brevemente, lo valiosa que ha sido su presencia en nuestras vidas.
Recuerdo que en una ocasión mencionó que la única persona que debería ser inspiración es uno mismo. Sin embargo, su pasión por la enseñanza y su compromiso con la formación de sus estudiantes han sido una fuente de inspiración para muchos, incluyendo a quienes hoy conformamos esta revista.
Su enfoque pedagógico va más allá de la transmisión de información: forma pensadores críticos, analíticos y comprometidos con la realidad, en donde el objetivo debe ser el bien común. «Non scholae, sed vitae discimus» (No aprendemos para la escuela, sino para la vida), una máxima que sin duda el profesor Marcelo ha sabido encarnar en cada enseñanza. Personalmente, recuerdo sus clases como espacios de debate y reflexión, no sólo teórico, sino en un sentido integral. Nos ha puesto cara a cara con nosotros mismos y ha desafiado nuestros malos hábitos, disciplina y objetivos de vida, siempre con la buena intención de mejorarlos. He tenido la dicha de que en el aula cada idea tenía valor y cada pregunta era una oportunidad para ampliar nuestra comprensión del mundo.
Hoy siento un profundo amor por la filosofía, pero esto no habría sido posible sin grandes guías como las que tuve. El profesor Marcelo, con su pensamiento crítico, su rigor analítico y su lógica impecable, ha logrado presentar la filosofía como una musa para entender la vida. Sus enseñanzas han trascendido las aulas, y hoy podemos ver los frutos de ello.
Hablar de filosofía hoy es urgente. Nos enfrentamos a dilemas éticos, sociales y políticos en los que la única salida aceptable es el pensamiento filosófico. La filosofía nos rodea, está presente en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos, aunque a veces no lo notemos. «Sapere aude» (Atrévete a saber), decía Kant, y creo que este lema representa la esencia de lo que nos ha enseñado el profesor Marcelo: a no temer el conocimiento, a cuestionarnos y a pensar críticamente.
Por eso, expreso mi más profundo agradecimiento a quienes han influido en mi camino y han despertado esa curiosidad dormida, esa incertidumbre que hoy es un huracán en mi interior. A pesar de ello, no imagino mi vida sin la filosofía, que, más que nunca, se ha vuelto mundana, porque habita en cada uno de nosotros.
Es un privilegio contar hoy con la presencia del profesor Marcelo Vásconez Carrasco, cuya dedicación y conocimiento han enriquecido tanto a sus estudiantes como a la comunidad académica. Su presencia aquí es una oportunidad para seguir aprendiendo y reflexionando junto a él.