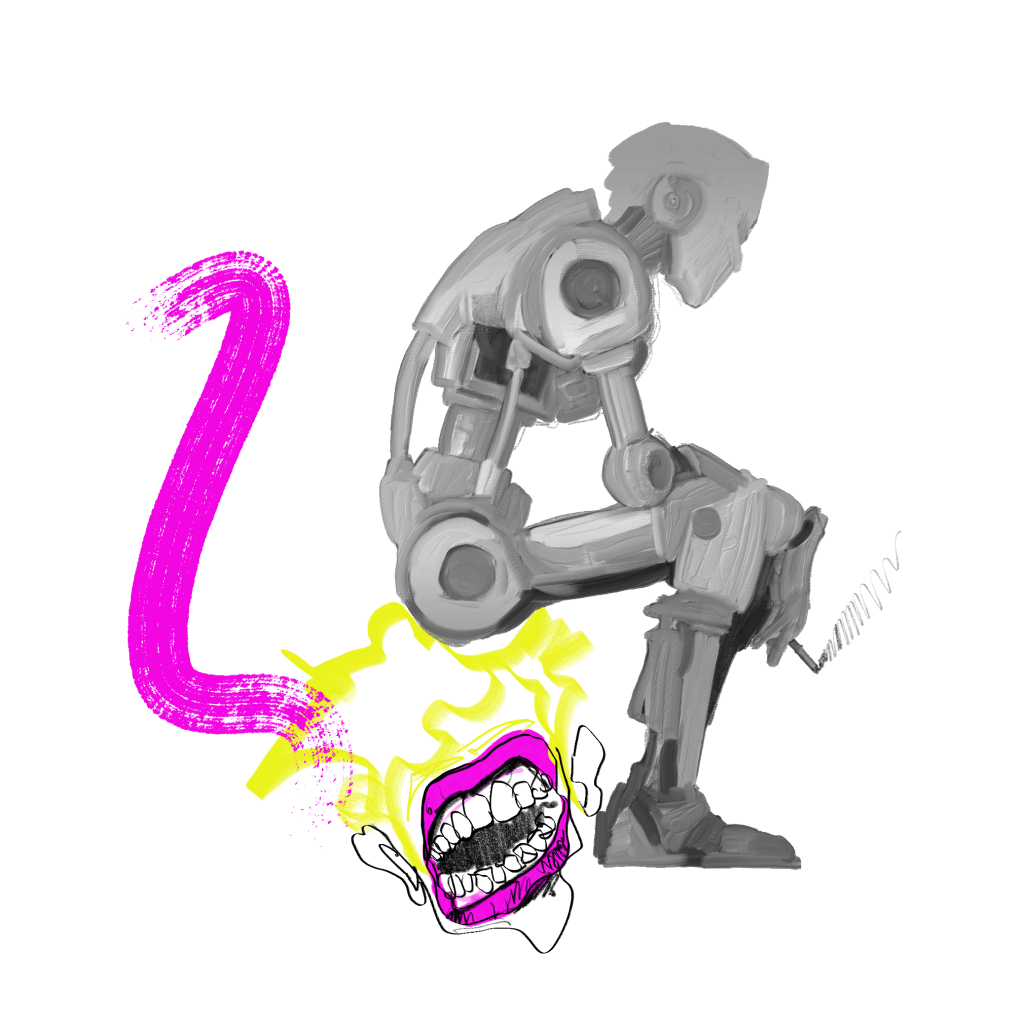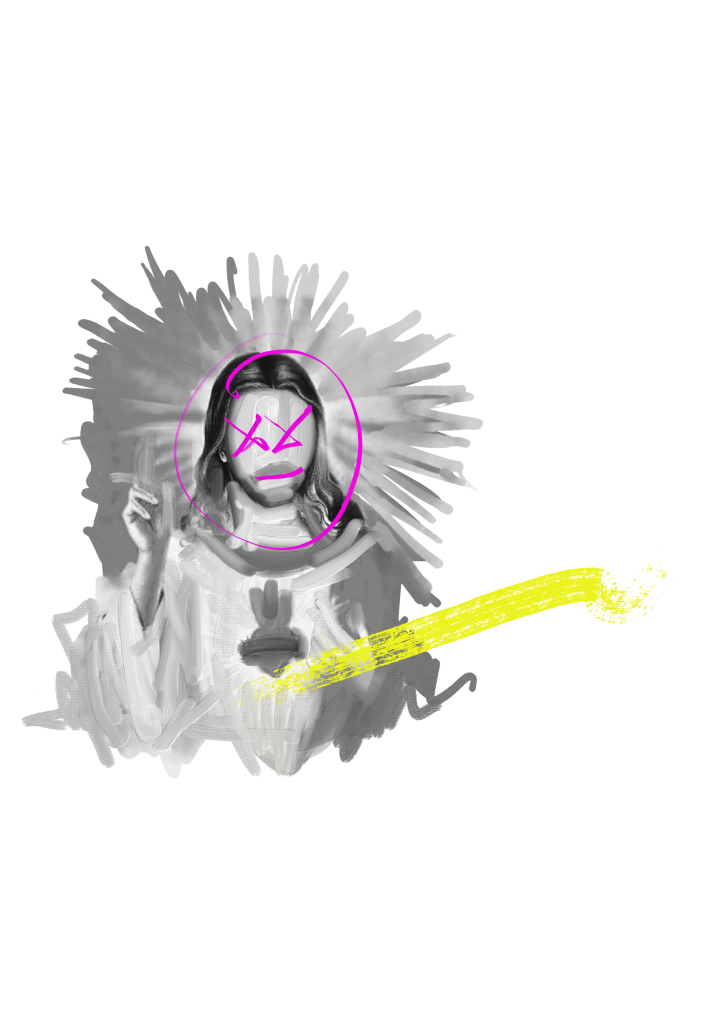Para cuando Camus escribió, al inicio del “Mito de Sísifo”, que el suicidio es el “único problema filosóficamente serio” ya había corrido bastante agua bajo el puente. La cuestión del suicidio ha estado presente a lo largo de la historia humana y sus distintas configuraciones políticas y sociales. Aún más: las reflexiones sobre la angustia de la existencia frente a la infinitud del universo; la insensatez del paso del tiempo; el atávico temor a la muerte; el peso de las enfermedades o la pérdida de facultades mentales han fomentado visiones distintas y hasta contradictorias del tema, que en ocasiones es tratado como destino heroico y a veces como fenómeno marginal y silenciado por la fuerza del tabú.
Para los pensadores canónicos como Platón y Aristóteles, aunque un filósofo no debería temer a la muerte, el tomar la propia vida era una afrenta a los dioses y a la razón. Serían los estoicos los primeros en argumentar que una vida miserable era menos admisible que una muerte honorable, y consecuentes con su visión del mundo, algunos de ellos optaron por acabar con su existencia no sin antes manifestar, como lo hizo Séneca en sus “Cartas a Lucilio”, que hacerlo no representaba una falta a la naturaleza o a los dioses sino un pleno ejercicio de libertad. Sin embargo, tales ideas no encajaban del todo en sociedades acostumbradas a atribuir los comportamientos humanos a fuerzas invisibles. Más común que la búsqueda de libertad era la idea de que los suicidas representaban, en realidad, almas atormentadas por un desequilibrio en sus humores, cuyo buen juicio se veía abrumado, en el mejor de los casos, por la melancolía o directamente por la influencia satánica.
Serían los estoicos los primeros en argumentar que una vida miserable era menos admisible que una muerte honorable
Cuando el Cristianismo se convirtió en religión oficial de estado y los cultos y ceremonias del mundo antiguo fueron gradualmente reemplazadas por los ritos católicos primitivos, el asunto del suicidio quedó definitivamente anatemizado por los ilustres padres de la religión (al menos en Europa, ya que el confucionismo, por ejemplo, no tenía problemas en reconocer las virtudes del suicidio altruista por razones morales o políticas). Tomás de Aquino, en la Summa Theologica e inspirado por San Agustín que ya se había referido al asunto, explicó que tomar la propia vida representa el peor de todos los pecados cometidos, pues no admite penitencia ni redención alguna. De modo análogo, Dante coloca a los suicidas en el séptimo círculo del infierno, ligados a un destino terrible: en castigo al pecado de rechazar el don de la vida, han sido convertidos en plantas secas que configuran un bosque tenebroso, árido y lleno de lamentos y de gritos desesperados, porque los condenados saben que el día del juicio final serán los únicos a quienes no se les permitirá volver a sus cuerpos. Esa perspectiva amenazante y hostil ante el fenómeno, de origen nítidamente cristiano, fermentará durante siglos la actitud social y legal frente al suicidio, considerándolo un delito grave y un pecado con profundas consecuencias morales. No era poco frecuente, entre familias medievales e incluso burguesas, que los casos de suicidio se ocultaran bajo la pátina de accidentes, viajes al extranjero o muertes atribuidas a duelos por honor, debido al rechazo social y las consecuencias jurídicas y religiosas que podían ocurrir. Desde la pérdida de estatus hasta la prohibición de ser enterrados en un camposanto. De hecho, en países como Alemania o Inglaterra, las leyes contra el suicidio no se derogarán hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX.
Los argumentos escolásticos contra el suicidio recién comenzaron a ser discutidos al calor de la ilustración y en la medida en que las revoluciones políticas y los cambios tecnológicos fueron resquebrajando el poder temporal de la iglesia. Voltaire o Diderot escribieron pasajes donde consideraban al suicidio como algo legítimo, mientras otros ilustrados como Hobbes y Locke -y más adelante Kant- rechazan la idea de que quitarse la vida es un derecho. Sin embargo, sería David Hume el primer filósofo “moderno” en dedicarle al tema un trabajo específico. En su “Ensayo sobre el suicidio”, escrito en 1775, pero publicado póstumamente por el temor de su editor a las posibles represalias, el filósofo escocés, que consideraba la filosofía como “el supremo antídoto contra toda superstición” da a entender que la condena al suicidio es, precisamente, una superstición absurda. La voluntad divina, argumenta Hume, incluye la posibilidad de que algunos sujetos se quiten la vida. De modo que al hacerlo no estarían violentando el plan universal sino, al contrario, cumpliéndolo, porque de otro modo significaría que todo el mundo, en un momento dado, tiene a su alcance la posibilidad de perturbar el orden divino, algo absurdo e inclusive blasfemo. A las tesis de Aquino -quien a su vez las recupera de Aristóteles- sobre el suicidio como una falta no solo contra uno mismo y contra dios, sino contra la comunidad en la que habita, Hume responde que, en determinados casos, la desaparición de un individuo que, por su propia condición de ensimismamiento, ha dejado de contribuir o de ser útil a la sociedad lejos de ser un mal constituye en última instancia un beneficio, pues la libera de su carga.
La voluntad divina, argumenta Hume, incluye la posibilidad de que algunos sujetos se quiten la vida.
A diferencia de los antiguos estoicos, las reflexiones sobre el suicidio producidas en los albores de la Ilustración germinaron, sobre todo, entre los jóvenes poetas y filósofos románticos que veían con desconfianza la destrucción de los antiguos lazos sociales gracias a la irrupción de la técnica moderna y la máquina. Se dice que a partir de la publicación en 1774 de “Las penas del joven Werther” donde el protagonista, ante una pena de amor decide quitarse la vida, se desató una oleada de suicidios en jóvenes de toda Europa, que llevaron a que la obra sea prohibida en algunas ciudades y que incluso motivaron la adición de un epílogo a la edición de 1787, en la que Goethe, el autor, sin duda preocupado por las consecuencias imprevistas de su novela atribuye la decisión del joven Werther a una “enfermedad anímica” y, dirigiéndose al lector, le espeta: “sé un hombre y no sigas mi ejemplo”.
Pese a ello, el romanticismo dotó al suicidio de un aura casi heroica, diferente a la condena generalizada que pesaba sobre el asunto desde tiempos cristianos y aún desde épocas platónicas. En esa estela, buena parte de la filosofía del Siglo XIX justificó, cuando no alentó, los comportamientos suicidas. Para Schopenhauer, el gran pesimista, o para su discípulo Nietzsche el suicidio era una posibilidad admisible y, en algunos casos, plenamente justificable. Desde una orilla distinta, otro pensador decimonónico, Karl Marx, escribió en 1846 el breve ensayo “Acerca del suicidio” donde, sirviéndose de ejemplos cotidianos, describe el suicidio como la consecuencia de la “nula existencia” a la que el individuo -particularmente la mujer- se ve abocado por las injusticias del sistema social y económico. Sin embargo, el peso de la obra filosófica más nítidamente pesimista corresponde a otro alemán que hoy en día es prácticamente un desconocido: Philipp Mainländer. En su obra “La filosofía de la redención” que salió de la imprenta el 1 de agosto de 1876 -un día antes de que su autor se pegara un tiro en la sien- afirma que somos fragmentos de un dios primigenio que, al morir, nos heredó la desdicha de la existencia y la búsqueda incesante -e infructuosa- de volver a reunir dichos fragmentos. De modo que la no existencia constituye la verdadera redención. Para hacernos una idea de su dimensión, es un hecho comprobado que Mainländer influyó notablemente en la filosofía del rumano Emile Cioran, el mayor exponente de la tanatofilia y el pesimismo filosófico del Siglo XX.
Vista de ese modo la historia, parecería que la filosofía, en términos generales, resulta más bien inútil para prevenir los suicidios, y en cambio, en ocasiones los incita. Por otra parte, las obras filosóficas y los tratados sobre la cuestión pocas veces buscaban explorar las causas de dicho comportamiento, limitándose a describirlo fenomenológicamente. Sería un sociólogo el primero en sentar las bases conceptuales sobre el tema, sacándolo del ámbito individual o religioso para explicarlo en un contexto social. Hablo, por supuesto, de Emile Durkheim quien, con la ayuda de su sobrino, el etnólogo Marcel Mauss publicó en 1897 su monumental obra “El suicidio” en la que señala que no se trata de un fenómeno privado sino social: “Si el vínculo que liga al hombre con la vida se diluye, es porque el lazo que le une a la sociedad se ha relajado”. Conceptos que en la actualidad se han popularizado y se utilizan de modo indistinto como “capital social” o “anomia” provienen de este clásico que luego sería ampliado por uno de los discípulos de Durkheim llamado Maurice Halbwachs quien en su obra “Las causas del suicidio” de 1930, combina las tesis sociológicas de su maestro con las corrientes psicológicas emergentes de la época para crear una síntesis teórica donde las motivaciones personales y los factores sociales se combinan en cada caso particular. Muchos consideran esta obra como el antecedente de la teoría multifactorial que es en la actualidad, junto a la bioética, el enfoque más aceptado para abordar el tema.
Sin embargo, la influencia de Durkheim, Halbwachs y Mauss no se agota ahí. Michael Foucault, otro representante del “canon” filosófico de la segunda mitad del s.XX retomará algunas de sus tesis, y profundizará la idea, esbozada también por Marx, de que el suicidio, en tanto problema social, también interpela a las esferas de poder que dominan y administran la vida pública mediante el control de autonomía personal. En el primer volumen de la Historia de la Sexualidad describe, al momento de ampliar su concepto de “biopoder” el modo en que los planes gubernamentales de control poblacional también pasan por estrategias para “capturar, agenciar y regular [el suicidio]”. Sin embargo, para Foucault, el suicida no representa a un cobarde, al contrario, considera que para tomar la propia vida se requiere un rigor, una voluntad y una lucidez propia de los valientes. Al respecto dirá: “No hay que abandonar el suicidio a los desdichados, ya que pueden echarlo a perder y convertirlo en una desgracia”
En la actualidad, el tema del suicidio forma parte de las agendas políticas y mediáticas como una especie de indicador decadente. Múltiples estudios intentan explicar por qué en sociedades “prósperas” las tazas de suicidio suelen superar a las de naciones subdesarrolladas. Otros se centran en la distribución etaria de las víctimas, que en algunas regiones difieren de manera espectacular. Otros quieren poner énfasis en el carácter sexuado del fenómeno -a nivel global los hombres se suicidan más que las mujeres en proporciones que pueden llegar al 1:5-. No pocas voces alertan acerca del peligro de un “suicidio colectivo” al que nos aproximamos como especie debido a la sobreexplotación de recursos. Y las tesis de hace más de un siglo de Durkheim y Mauss acerca de la alienación y la anomia social como causas del incremento estadístico del suicidio en sociedades que atraviesan crisis políticas, sociales o identitarias han cobrado un renovado impulso.
A nivel filosófico, sin embargo, el tema está muy lejos de provocar la efervescencia de las épocas románticas o de posguerra. La discusión sobre el absurdo de la existencia, la inevitabilidad del sufrimiento y el coraje necesario para dotar a la vida de sentido tienen menos presencia en las marquesinas de la actualidad que las promesas superficiales del “mindfulness” y la necesidad generacional de una “autenticidad” que atraviesa el “tener” antes que el “ser”. Quizá por eso, en Ecuador, cuestiones como la eutanasia están todavía lejos de ser temas susceptibles de ingresar en una agenda política, aunque la cuestión del suicidio por lo menos ya ha salido del ámbito estrictamente privado y familiar para posicionarse como un tema de salud pública.
Herederos de una cultura barroca, contradictoria y a menudo brutal. Habitantes de un país periférico, dependiente y sin peso en la geopolítica global. Espectadores de la cosa decadente en la que se ha convertido la política. Nos hallamos, paradójicamente, en el vértice propicio para hablar del sufrimiento y sublimarlo. Para hacer de la desesperanza -que es paisaje- un punto de partida. Para explorar los límites de la compasión y la ternura. Para sobrevivir. De pura curiosidad.
Para hacer de la desesperanza -que es paisaje- un punto de partida. Para explorar los límites de la compasión y la ternura. Para sobrevivir. De pura curiosidad.