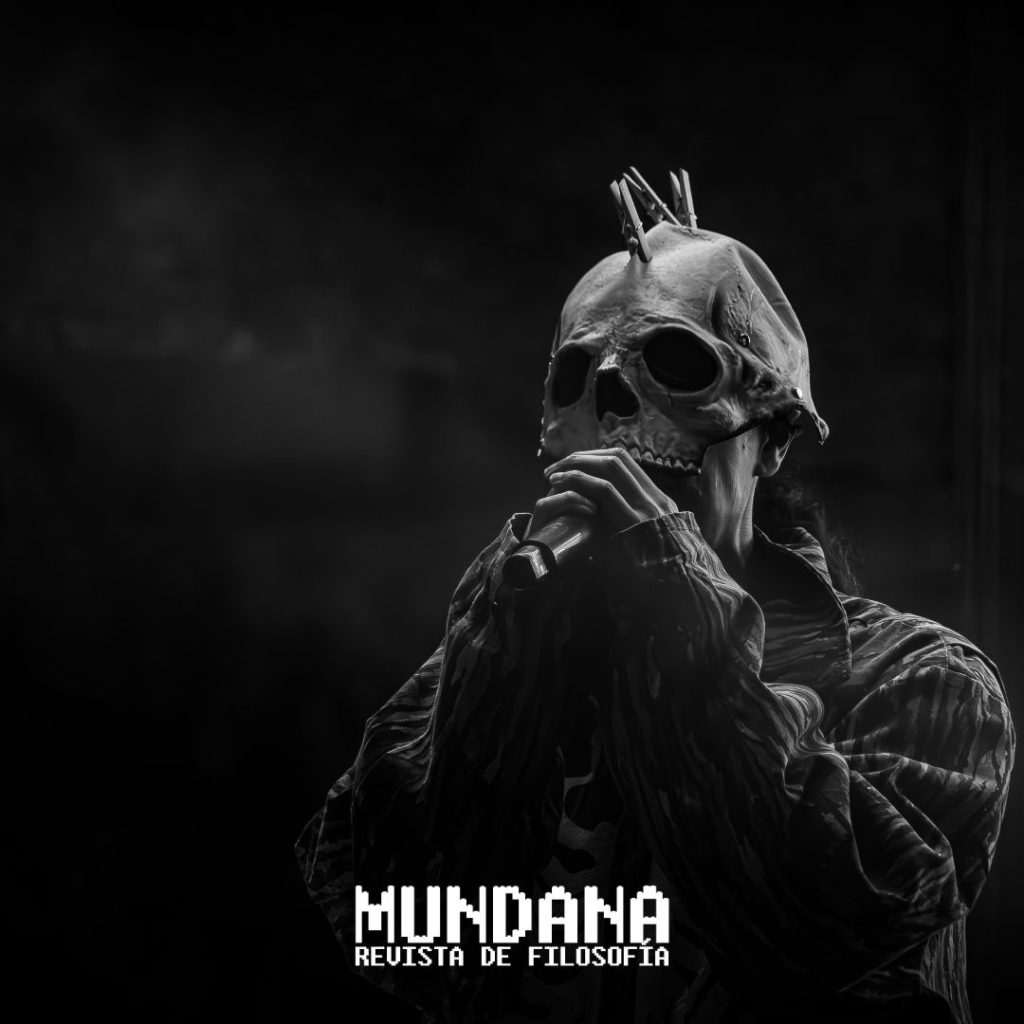El amor, parece, tiene el mismo principio de transformación, por eso el amor, a pesar de sus promesas, no puede permanecer inmóvil (sin valorarse) de la misma manera que el dinero y las mercancías.

Si hacemos caso a Ted Gioia (2015) la canción de amor puede entenderse en dos vertientes: como el conjunto de los cantos con fines procreativos y aquellos cantos que celebran la unión de dos personas sin ningún propósito procreador. Es interesante esta distinción, pues el detonante que hace que estos grupos de canciones sean diferentes es un elemento económico civilizatorio: el paso de la recolección y la caza a la sedentarización agrícola. Esta división hace que Gioia pueda afirmar que:
En ambientes de escasez e incertidumbre, los sentimientos personales quedan desplazados por las necesidades comunales y la supervivencia. El amor no es una preocupación primaria, o al menos no el amor romántico según lo define nuestra actual cultura popular, aunque la cópula y la fertilidad siempre han de serlo (p. 31).
Así, para Gioia, la canción de amor romántico (sin propósitos de procreación), solamente es posible en las sociedades agrícolas, aquellas que se despliegan bajo un programa civilizatorio de sedentarización. El amor es una especie de lujo superficial que solamente se puede permitir en tiempos de abundancia, es decir, cuando no solo se puede dar valor al trabajo social sino, cuando se puede acumular ese valor y valorizarse a sí mismo como en el capitalismo. Aunque el estudio de Gioia no pretende determinar estas últimas afirmaciones vertidas, para este estudio es evidente cuando Gioia realiza la historia de las canciones de amor. Si solamente en la “abundancia” puede existir la canción de amor romántico, entonces el capitalismo sería una de sus máximas expresiones y viceversa, el capitalismo es la condición necesaria para que pueda existir el amor romántico y sus canciones. No causaría sorpresa entender a la canción de amor como una gran propulsora del capitalismo a partir de la creación del entretenimiento musical:
Hoy damos por sentado que la gente o bien “consume” o bien “crea” entretenimientos musicales, y ciertamente este modelo se ajusta muy bien a la realidad económica de la creación de música en el siglo XXI.
De hecho, puede que la canción de amor haya jugado un papel decisivo en la creación de nuestra noción moderna de que la música sirve ante todo como entretenimiento y diversión. A través de la evolución del cantautor en occidente, la canción de amor ha sido la principal atracción. Se ha adaptado a los gustos cambiantes y a las modas pasajeras, así como a los principales métodos de diseminación musical y a las nuevas tecnologías relacionadas con la información y la preservación de canciones (Gioia, 2015, p. 287).
Lo anterior hace recordar algunos planteamientos metafóricos que realiza Karl Marx en El capital. Justo en esa obra, el filósofo de Tréveris, sugiere que entre la mercancía y el dinero existe una complicada relación amorosa; tanto así que llega a asegurar que “la mercancía ama al dinero” (Marx, 2016a, p. 131). Al seguir con su explicación, asegura, con otra imagen amorosa, que los precios son los ojos con los que las mercancías “le lanzan tiernas miradas de amor” (p. 134) al dinero. Bajo la hipótesis que se entrevé en Gioia, podríamos entender por qué Marx asemeja las transacciones de la venta-compra con la relación amorosa, pero ¿qué relación tiene esto con la música? Para responder a esta pregunta, es preciso detenerse en el apartado 2 “Medio de circulación” del capítulo III de El capital, donde Marx explica las metamorfosis de las mercancías, entendidas estas, como la venta y la compra, expresadas en las fórmulas M-D (venta) y D-M (compra).
Para Marx, la venta es la transformación de la mercancía en dinero, es, más bien, un cambio de forma o de cuerpo: el paso del cuerpo -o de la forma- mercantil al cuerpo -o forma- dineraria. Marx lo llama el salto mortale. Si la mercancía, al poseedor o productor, no le sirve más que como valor de cambio, ¿cómo se hace posible esta transformación formal para obtener la forma dinero y así poder obtener el equivalente en valor dinerario? Marx (2016a) asegura que la mercancía “solo como dinero puede adoptar la forma de equivalente general socialmente vigente, y el dinero se encuentra en el bolsillo ajeno. Para extraerlo de allí, es necesario que la mercancía sea ante todo valor de uso para el poseedor de dinero.” (p. 129) Suponiendo que esto sucede así y que la mercancía es vista como valor de uso por el poseedor de dinero, entonces podemos asegurar que la mercancía atrae al dinero, pero, ¿de qué forma la mercancía expresa su valor, ya no de uso, sino de cambio para la adecuada transformación formal en dinero? Por medio del precio, es decir, de “la denominación dineraria de la cantidad de trabajo social objetivada en ella.” (Marx, 2016a, p. 130). La mercancía llama la atención del dinero con el precio, así, el dinero pone su atención en ella, y aquí es donde empieza a formularse la metáfora amorosa. Marx (2016a), referenciando a Sueño de una noche de verano va a terminar diciendo: “la mercancía ama al dinero, pero ‘the course of true love never does run smooth [nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor.]’” (p. 131).
Por otro lado, la compra, formulada como D-M, es la trasformación de la forma dineraria en mercancía, es el otro lado de transacción anterior (la venta), aunque para Marx estas dos metamorfosis son en realidad un mismo movimiento, es decir, la compra es, al mismo tiempo, venta, ya que se trata de un circuito infinito de intercambio mercantil (M-D-M- etc.). Al explicar lo que pasa en la compra, Marx (2016a) asegura que “los precios, los ojos con los que las mercancías le lanzan tiernas miradas de amor, le indican al dinero los límites de su capacidad de transformación, o sea su propia cantidad” (p. 134). Con la explicación pasada del precio en la venta, se puede entender ahora por qué dice Marx que las mercancías “le lanzan tiernas miradas de amor” al dinero. En esta metáfora pasa algo interesante si analizamos lo que está plasmado en la Contribución. Ahí, en el apartado donde explica la segunda metamorfosis (la compra), Marx (2016b) asegura:
En cuanto oro, o en su existencia como equivalente general, es posible representar directamente la mercancía en los valores de uso de todas las demás mercancías, todas las cuales aspiran al oro como su más allá, pero al mismo tiempo indican la nota en la cual debe de resonar para que sus cuerpos, los valores de uso, se pongan del lado del dinero, y su alma, el valor de cambio, del lado del oro mismo (pp. 78-79).
Marx, en El capital, cambia la metáfora que utiliza en la Contribución cuando está explicando la compra. De la imagen de que la mercancía debe de estar en la afinación correcta del sonido para que resuenen adecuadamente los cuerpos mercantiles para hacer posible su transformación a la que aspiran (forma dineraria), pasa a la metáfora de la mirada tierna de amor. Paso del sonido (afinado) a la mirada (de amor tierno). Se desconocen los motivos por los que Marx cambia esta metáfora, pero lo cierto es que la idea se mantiene, tanto la mirada tierna de amor como el sonido afinado que hace resonar los cuerpos, conservan la idea del “llamado de atención” y de cierto encantamiento, es decir, de enajenación ya que, para Marx (2016a), el dinero es “la mercancía absolutamente enajenable” (p. 134). Se puede pensar que, siguiendo con la influencia de Shakespeare, Marx cambia la metáfora para seguir a tono con la trama que se presenta en Sueño de una noche de verano, cuando Puck promete entregar el líquido de aquella flor que, puesto en los ojos, hace enamorarse de la primera persona que se vea.
Al respecto, algunos especialistas han estudiado la importancia de Shakespeare en la obra de Marx desde su juventud (Stedman Jones, 2018), hasta sus textos de madurez. Adolfo Sánchez Vázquez (2009) dedicó un estudio analítico a la crítica que realizaron Marx y Engels a Lassalle sobre la tragedia, intitulado La concepción de lo trágico en Marx y Engels, en donde la presencia de Shakespeare es decisiva para formular dicha crítica. A este acercamiento a la concepción de la tragedia en Marx, se tendrían que sumar los trabajos de José Sazbón (1981), José Roberto Herrera Zúñiga (2018) y Bartolovih, Hillman y Howard (2012), trabajos que se centran ya no en las disertaciones meramente de corte estético de Marx donde Shakespeare influye notablemente, sino en el hincapié shakespeariano que hace Marx en sus obras políticas. Con todos estos trabajos en cuenta habría que sumar el de Ludovico Silva (2011) donde estructura una propuesta más global sobre el estilo literario que logra desarrollar Marx.
Aunque es cierto que la mayoría de estos autores se han detenido a estudiar la presencia insistente del discurso del Timón de Atenas desde los Manuscritos del 44, pasando por la Ideología alemana y la Contribución a la crítica de la economía política, hasta El capital, como ha quedado claro, este trabajo se interesa por otras citas que también hacen alusión al papel del dinero. Sobre dicho discurso, por ahora, solamente basta decir que Marx lo utiliza como explicación cuando asegura que “en el dinero se ha extinguido toda diferencia cualitativa de las mercancías, él a su vez, en su condición de nivelador radical, extingue todas las diferencias” (Marx, 2016a, p. 161).
Asimismo, la importancia de detenerse en lo que parecería simple estilismo metafórico en Marx, resulta ser mayor. En su estudio sobre lo que entiende como el estilo literario de Marx, Ludovico Silva lo dice de manera más clara y contundente:
Se necesitaría un volumen completo para estudiar al detalle las principales, de estas vastas metáforas. Porque ellas no cumplen un papel puramente literario u ornamental; aparte de su valor estético, alcanzan en Marx un valor cognoscitivo, como apoyatura expresiva de la ciencia. Se equivocan quienes creen que las metáforas no son una fuente de conocimiento; podrán no representar un conocimiento exacto, pero tienen valor cognoscitivo (Silva, 2011, pp. 64-65).
Así, la metáfora del tono exacto de resonancia y la de la mirada tierna de amor, son otra forma de expresión de la de enajenación. Por tanto, al hacer caso a Gioia y a Marx, la relación de la música y el amor romántico podemos pensarla como una relación de raíz económica. Es decir, que esa relación no es posible sin el desarrollo económico de la acumulación y la valorización del valor, es decir, que nuestra idea del amor es, más bien, una idea económica y que, de hecho, no se puede entender una sin la otra. Así, cuando se le canta al amor, en verdad se le canta a la desventura o a la prosperidad económica. Desde este punto de vista, tal vez una de las formas más acabadas sea Rata de dos patas, en donde la relación económica y amorosa es más clara: “Rata de dos patas, /te estoy hablando a ti /porque un bicho rastrero /aún siendo el más maldito /comparado contigo/ se queda muy chiquito” (Paquita la del Barrio, 2021)
Otro ejemplo sobresaliente es Amo a mi país de Gerardo Enciso, en donde la relación amorosa está más descubierta hacia el lado político y económico de la relación. El título antoja un lugar común nacionalista pero pronto se presenta esta no correspondencia amorosa de la que hace mención Marx al recordar a Shakespeare (nunca es manso y sereno el curso del verdadero amor): “Cansado ya de sobrevivir y de sentir la soga al cuello. /Con el rostro hundido en una cerveza, se apagaron las ganas prendidas de andar. /Amo a mi país, pero él no me ama a mí./ Amo a mi país, pero él no me ama a mí” (Cero Decibeles, 2019).
Por último, es importante entender que Marx insiste en esta metáfora justamente cuando tiene que hablar sobre el papel que tiene el dinero en el intercambio mercantil, es decir, justo cuando se exacerba el movimiento. El amor, parece, tiene el mismo principio de transformación, por eso el amor, a pesar de sus promesas, no puede permanecer inmóvil (sin valorarse) de la misma manera que el dinero y las mercancías. Jaime López ha explicado esto en Corazón de cacto. En ella parece quedar claro que la tensión entre lo económico y las relaciones amorosas la origina la forma natural: “El amor como un nubarrón/ llueve recio, tupido y luego se va, /y si llega a quedarse se va evaporando, se va” (Forodeltejedor, 2010).
Referencias
- Bartolovih, C., Hillman, D., y Howard, J. E. (2012). Great shakespeareans. Marx and Freud. Vol. X. Continuum.
- Cero Decibeles. (2019, 20 de agosto). Amo a mi país – Gerardo Enciso en Cero Decibeles [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IowmqkEGZZQ
- Forodeltejedor. (2010, 5 de diciembre). Jaime López Foro del Tejedor- Corazón de cacto [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NI1Xp1sWjdY
- Gioia, Ted. (2015). Canciones de amor. La historia jamás contada. Turner Noema.
- Herrera Zúñiga, J. (2018). El derecho al pan, el derecho a la poesía. La influencia de las metáforas shakespereanas en la obra de Karl Marx. Revista Filosofía Universidad Costa Rica, (147), 87-100.
- Jiménez, P. (2025, 17 de febrero). “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio: así surgió y a quién está dedicada la famosa canción. Excelsior. https://www.excelsior.com.mx/funcion/rata-de-dos-patas-de-paquita-la-del-barrio-historia-y-a-quien-esta-dedicada-la-cancion
- Marx, K. (2016a). El capital. El proceso de producción del capital. Tomo I/Vol. I. Siglo XXI.
- Marx, K. (2016b). Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI.
- Sánchez Vázquez, A. (2009). Incursiones literarias. UNAM.
- Sazbón, J. (1981). El fantasma, el oro, el topo: Marx y Shakespeare. Cuadernos Políticos, (8), 88-103.
- Silva, L. (2011). El estilo literario de Marx. Alcaldía de Caracas, Fondo Editorial Fundarte.
- Stedman Jones, G. (2018). Karl Marx. Ilusión y grandeza. Taurus.
- Paquita la del Barrio. (2021, 16 de julio). Paquita la del Barrio – Rata de Dos Patas (Visualizador Oficial) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ld9wCxrbn3w
Foto: Pablo Villavicencio (PhotoCrew Ecuador)