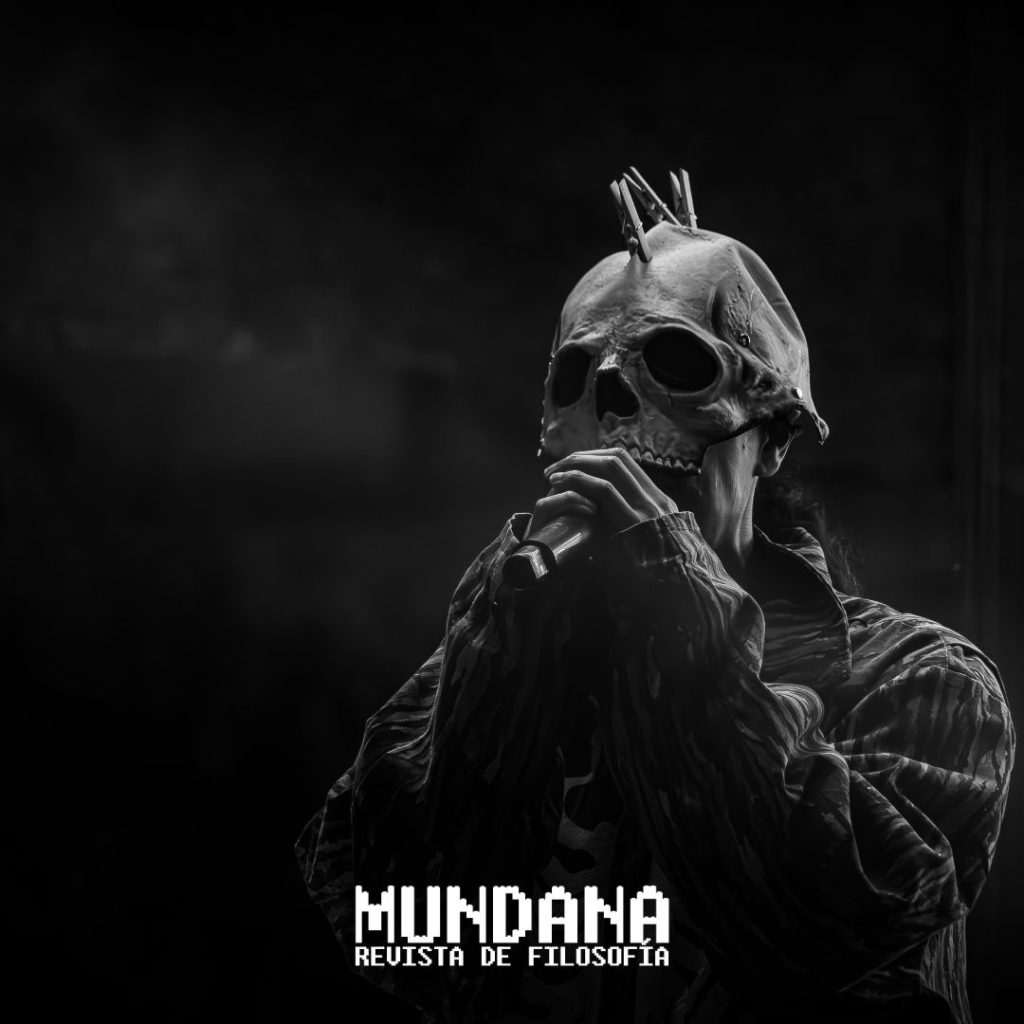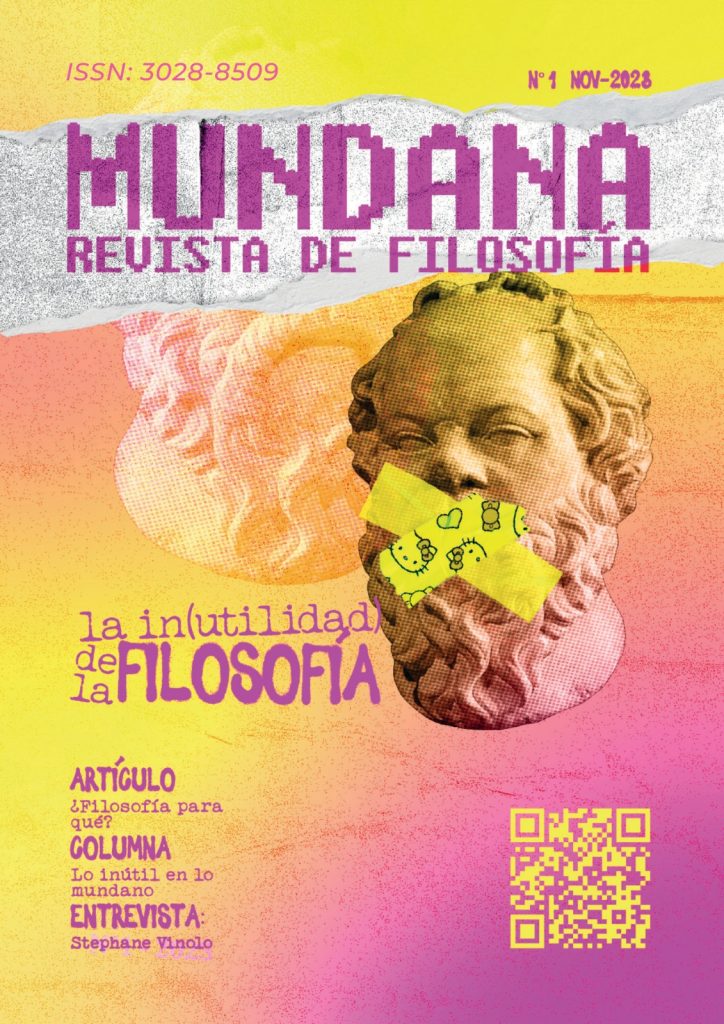Revista de Filosofía Mundana No. 6
Filosofía y música en la era algorítmica
Julio 2025 | Cuenca – Ecuador | ISSN: 3028-8509
Colectivo Mundana
Consejo editorial
Antonio Fernández Parra
Diego Jadán-Heredia
Diego Vintimilla Jarrín
Eduarda Abad Mendieta
Gabriela López Márquez
Verónica Neira Ruiz
Edición y corrección de estilo
Verónica Neira Ruiz
Diseño editorial
Antonio Fernández Parra
Fotografía
Photocrew Ecuador
Coordinación de comunicación
Martín Vasco Vinueza
Equipo de comunicación
Eduarda Abad Mendieta
Estefanía Farfán Espinoza
Martín Vasco Vinueza
revistamundana.ec
Al concebir este número, no pudimos evitar la sospecha de recaer en el lugar común de citar a Nietzsche y su célebre sentencia: “Sin música, la vida sería un error”. Pero acaso sea precisamente su potencia de obviedad lo que la vuelve inevitable. Porque, en efecto, la música se encuentra indisolublemente unida al quehacer humano: acompaña —o más bien estructura— el habitar del mundo. No existe acto antrópico que no esté atravesado por alguna forma de melodía, ritmo o atmósfera sonora. La música nos acompaña, o somos nosotros quienes nos organizamos a través de ella: para celebrar, para resistir, para significar, para recordar, para simplemente seguir.
Y, sin embargo, desde los tiempos de Nietzsche hasta nuestros días, ha acontecido algo decisivo: el ritmo ha sido capturado por el algoritmo. Hoy, secuencias invisibles de procesamiento de datos actúan como auténticos “directores de orquesta” de nuestras preferencias, modelando de forma casi imperceptible las bandas sonoras de nuestras vidas. Ya no somos quienes elegimos la música; son las plataformas las que nos eligen como oídos que confirman sus predicciones.
A ello se suma un segundo proceso, igualmente inquietante: la escucha musical, en tanto experiencia estética singular, ha sido subsumida por la lógica de valorización del capital. La industria cultural ha convertido al sonido en mercancía estandarizada, y la creación musical en una función más del circuito de acumulación. Lo pop ha sido desplazado por el trend, y el trend no cesa de vender. En lugar de una expansión del horizonte estético, enfrentamos su contracción: una repetición incesante del mismo patrón melódico, de la misma fórmula emocional, de la misma economía afectiva. Un eterno retorno del mismo hit.
La era algorítmica, entonces, no sólo orquesta nuestros gustos: también armoniza los compases del plusvalor. Como alguna vez le ocurrió a la Heroica de Beethoven —aquella sinfonía que se suponía dedicada a la emancipación, pero que terminó como música fúnebre del progreso traicionado—, nuestros paisajes sonoros registran hoy el lamento de una subjetividad cada vez más alienada, más estandarizada, más funcional. Lo que está en juego no es el error de vivir sin música, sino la musicalización de una vida errante y errática, en la que la reproductibilidad técnica ha desbordado incluso las anticipaciones de Benjamin. En esta clave, el mundo postaurático ya no es una posibilidad por venir, sino una condición que urge problematizar: reconocer en el error, en esa nota mal tocada, una condición para nuevas posibilidades civilizatorias.
En este contexto, los artículos que conforman el dossier central de este número de Música y Filosofía en la era algorítmica comparten —desde sus múltiples enfoques— un diagnóstico común: vivimos un tiempo en que urge interpelar el estado actual de la sonoridad. Una era en que la música, lejos de movilizar la experiencia vital hacia la emancipación, corre el riesgo de volverse uno de los dispositivos más sofisticados de domesticación sensible.
Así lo demuestran los trabajos de Omar Anguiano, Luis Martínez, Verónica Farfán, Sebastián Endara, Jannet Alvarado y Andrea Raza, quienes componen una orquesta ensayística en la que la música es pensada más allá de su dimensión artística: como máquina semiótica, como lenguaje político, como campo de disputa ontológica. Sus textos se internan en los regímenes de sentido, afecto y control que configuran el presente, pero también en las grietas desde donde puede aún resistirse, aún vibrar.
Acompañan esta sinfonía crítica las columnas de José Martínez, Alicia Martínez, Sebastián Ávila, Pedro González, Joaquín Galarza, Santiago Tandazo, Juan Fernando Bermeo y J. Barish, cuyos textos ofrecen variaciones interpretativas sobre la función cultural, tecnológica y existencial de la música en el siglo del capitalismo tardío. Lo hacen desde el rap como enunciación política, desde el yaraví como tecnología del duelo colectivo, desde el videojuego como nueva ontología sonora, desde el DJ como chamán digital. Cada uno, un instrumento distinto en este polifónico ensayo sobre el presente.
Y como un solo final, la entrevista que Diego Jadán-Heredia realiza a Sonia Rangel nos invita, con nitidez conmovedora, a “reconfigurar lo sensible, empezar a oír otra vez las cosas simples, poder escuchar otra vez el mundo y escuchar a la gente”. Una invitación a recomenzar, desde la escucha, el vínculo con lo común.
Este número 6 de MUNDANA Revista de Filosofía, no ofrece una teoría unificada ni una salida asegurada. Pero comparte una convicción inquebrantable: que pensar la música es pensar el mundo. Y que incluso en medio del ruido, de los algoritmos y del mercado, aún resiste en el sonido una potencia crítica, una vibración que se rebela, una zona de resonancia en la que el pensamiento —contra todo— se niega a silenciarse, un lugar donde otro ruido es posible.
Dossier
Omar Anguiano
Música, ruido, orden y subversión. Comentarios sobre la mercantilización de la música
Luis Guillermo Martínez
Dinero, mercancía y amor: música de una noche de verano
Verónica Farfán
La música desde el estructuralismo y la antropología simbólica: posibles rutas de reflexión
Jannet Alvarado
El uso de algoritmos en la música. Una práctica antigua
Sebastián Endara
Riffs filosóficos: El pensamiento crítico en el rock y el punk en Ecuador
Andrea Raza
El legado del Dr. Suzuki en las faldas del Ungüí: construcción de un nuevo tejido social por medio de la música