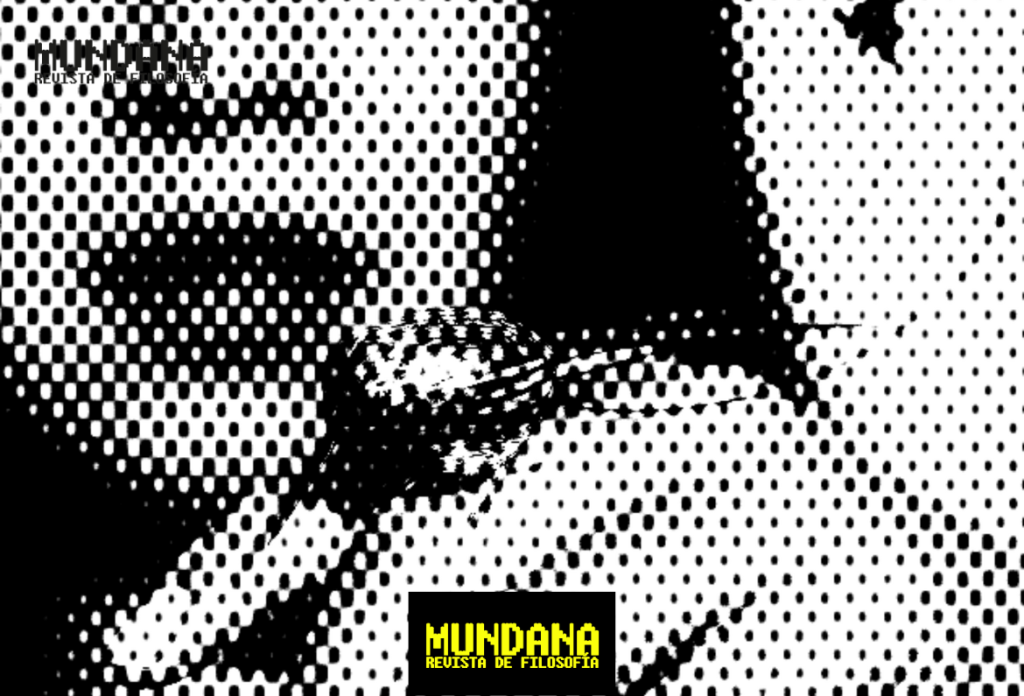Por: Santiago Tandazo.
Cientos de años después nos seguimos lamentando que ciertas cosmovisiones hayan sido diezmadas. Pero cuidado, tampoco hay que caer en la trampa de pensar que una cosmovisión olvidada, invisibilizada, tiene que sí o sí ser puesta a la palestra solo por la tremenda injusticia de haber desaparecido.
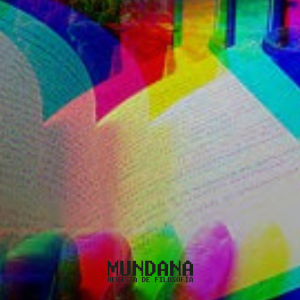
Me debatí mucho sobre el título de este artículo, si debía ser “¿Por qué no leo filósofos ecuatorianos?” o algo más estrafalario. Pero al final tuvo más peso el “porqué”, sustantivo a usarse cuando quieres denotar causa o razón de algo. Además, sonaba desafiante, como si quisiera dar a notar una intención de rechazo, una excusa hacia los demás. El interrogativo parecía denotar más un ejercicio introspectivo. Aquello daba cuenta del interés por indagar en las condiciones materiales e intelectuales que hacen posible que yo no lea filósofos del país sin tener que apelar a la cuestión identitaria o un nacionalismo, aunque a la vez era una trampa para hablar de algo mucho más importante, ¿Cuáles son nuestros criterios para leer filosofía?
Se puede partir con varias ideas generales que no solo aplican para la filosofía desarrollada en el país, sino a otras áreas circundantes: la falta de difusión y de prestigio, el refrito de ideas, preferencia por lo extranjero y poca innovación. En términos de marketing, “falta de posicionamiento de marca” respecto a la filosofía local. Ecuador no es un país lector y no ha logrado que ninguna figura intelectual se posicione fuerte desde una corriente particular. La hegemonía y el estrellato sigue estando en pensadores desarrollados en Europa y U.S.A con Thomas Piketty, Peter Sloterdijk, Judith Butler, Byung-Chul Han, Martha Nussbaum, Slavoj Žižek, entre otros. A falta de un estudio cualitativo y cuantitativo serio tendré que especular y, así, le hago honor a la filosofía contemporánea.
Se suele escribir o hacer filosofía mucho más fácil desarrollando conceptualización a partir de un gran otro o un gran problema contemporáneo. Si revisas repositorios de universidades del país notarás que las tesis competentes abundan citas sobre Sartre, Kant, Marx o Foucault. Si visitas una librería local encontrarás Platón, -cómo no- Nietzsche, Yuval Noah Harari, Darío Sztajnszrajber, los filósofos franceses ya citados, cierto filósofo alemán de origen surcoreano y al omnipresente filósofo esloveno pop star.
¿Vino primero la influencia académica o el mercado hizo que exista esa influencia? Entiendo que una librería comercial no reposicione autores con menor viabilidad comercial o que no recurren para explicarse a la televisión o la cultura pop. Las editoriales Herder, Paidós y Siglo XXI posicionan bien a quienes publican y cada vez es notoria la llegada de libros cortos hablando del tema del momento que se aferra al lector ávido de intelectualidad intentando comprender el presente. Poca competencia puede hacer en una sección de ensayos un grupo editorial local.
Ligado a eso, se puede pensar en un montón de variables disposicionales que harán que un pensador triunfe. Un filósofo asiático o africano tendrá más cabida global si se publica en una lengua de Europa. A su vez, se puede pensar que es más fácil posicionar a filósofas como Butler en una carrera de Artes que en Derecho. Mario Bunge tendrá mayor aceptación en una carrera como Física que en una carrera de filosofía que tiene de referente en casi todas sus asignaturas a Hegel. Triunfa el privilegio de exhibición y la noción de prestigio, no porque las ideas necesariamente sean las mejores para los temas planteados, pero vamos, ¿alguien acá podría nombrar un pensador o economista local a la altura de Joseph E. Stiglitz o Esther Duflo? De paso, hoy en muchas universidades es obligatorio que los profesores publiquen ensayos o hagan investigación, no sería raro que se decanten por hacer proyectos totalmente inclinados a un solo pensador o una sola conceptualización, un texto tipo “tal idea según tal filósofo”; o que sus trabajos desde el punto investigativo sean muy endebles y de pocos recursos.
Cuánto se puede llegar a cerrar alguien que se casa con una idea o con un nombre para la enseñanza, cuán peligroso puede ser. Pensemos en el concepto de suicidio, si a muchos les preguntas por filósofos que hayan tocado el tema te dirán Camus o Hume, y paren de contar, no la docena de filósofos que hicieron tesis del asunto. Ya ni mencionar cosas como ontología, metafísica o verdad que siguen sujetas a mil debates. Y si esta forma de desarrollar y evaluar la filosofía se legitima desde el mercado editorial o el espacio académico podemos llegar a tener cientos de personas que no contemplan el valor de una frase por la frase misma, sino por el peso que se le añade si dices que la dijo Einstein o Paul B. Preciado. Esta columna les parecería más sensata a algunos si estuviese firmada por el filósofo famoso de turno.
Se escucha mucho esto de que el ecuatoriano no mira a otros ecuatorianos como referentes de sí mismo. Hay desdén incrustado que parece subsanarse si desde afuera aplauden y no los culpo. Pasa mucho en artes, ir al cine o escuchar cierta música desarrollada en el país nos ha llevado a descartarla de entrada como mala, poco importante, mediocre o que se ve fea en contraste con lo que afuera nos venden. Si mañana un ecuatoriano hiciese un cameo en una película de Avengers nos llenaría más de orgullo que la carrera completa de cualquier actor nacional que apenas ha logrado grabar novelas en otro país. Hace años se vino una oleada de grandes escritoras nacionales que llenan auditorios desde que publican en España, cuando antes, apenas, lograban juntar a un par de lectores en el país. Cuántos habrían pasado de largo si esas obras se hubiesen publicado aquí primero ¿se ve el patrón material e intelectual del asunto?
Si se trata de resolver las condiciones materiales de este problema, el filósofo ecuatoriano tendría que aspirar a publicar en esas grandes editoriales de ensayo que nombré. Antes de que salten las alarmas contra el “colonialismo-editorial”, les digo que saben que eso es verdad. Ahora habría que ver el nivel de calidad de obras que se pueden producir en el país. La parte compleja es resolver las condiciones intelectuales, y revisitar de nuevo un concepto platónico o nietzscheano aplicado al país no ayuda. Ayuda dejar de montar iglesias hegelianas, foucultianas o zizekianas y casarse con el desarrollo conceptual, contrastarlo, indagar su desarrollo histórico, contraargumentar, si es el caso, en qué se le notan las falencias. Cuidarnos de no caer en falacias de antigüedad o de autoridad, aunque duela y cueste, ¿una feminista hoy en día diría que todo lo desarrollado en El segundo sexo es válido? ¿Un psicoanalista diría lo mismo de Lacan?
Nada de eso es fácil de indagar si no se cuestiona otra variable perniciosa para el desarrollo de los saberes, la tendencia a la pluralidad epistémica, a cierto relativismo del saber del todo suma. Convengamos pues que Filósofo A desarrolla una conceptualización sobre Tema A, y en otro lado Filósofo B desarrolla otra conceptualización sobre Tema A. Alguno de los dos se debe equivocar en su planteamiento si es que se estudia el peso de sus argumentos y su contraste posible con la realidad, pero algunos académicos muy democráticos aspirarán a que ambas ideas proliferen y que las adopte la gente si es que sienten que son válidas a su cosmovisión. Alguna con el paso del tiempo puede terminar sobreponiéndose a otra no por su valor conceptual, sino por el valor mediático que alcanzó dentro de los espacios donde se promulga. Ejemplo palpable pasa en las facultades de psicología, tienes mil ramas con definiciones tan dispares sobre sí misma, y de paso puedes tener cientos de maneras de entender el mismo concepto o fenómeno. Esas aulas acogerán a lo que se sobrepone según las condiciones materiales y conceptuales dadas, y puede que nunca se acerquen a otras ideas. En otros escenarios muchas ideas no se pelean ni en las aulas, sino en los auténticos campos de batalla. Cientos de años después nos seguimos lamentando que ciertas cosmovisiones hayan sido diezmadas. Pero cuidado, tampoco hay que caer en la trampa de pensar que una cosmovisión olvidada, invisibilizada, tiene que sí o sí ser puesta a la palestra solo por la tremenda injusticia de haber desaparecido. En el debate de ideas se agradece que ya no se piense (en su mayoría) que las mujeres o ciertos grupos étnicos son inferiores. También se agradece que no se quemen los libros que promulgaban malas ideas, porque son un recordatorio constante de que hubo una época donde pensábamos tan mal a una escala global.
En definitiva, no leo filósofos ecuatorianos por algunas razones: las condiciones materiales no se dan ni se dieron, porque no te los encuentras próximos en un estante, es una lotería de desdicha como en cualquier otra disciplina, con mayor tendencia a lamentarme que a agradecer compartir nacionalidad. Se siente el peso imaginario de que lo que me encuentre no necesariamente merezca el espacio-tiempo que le daría a otras lecturas, y sí, esto es un prejuicio, lamentablemente alimentando por mi contexto, mis lecturas, mis escuchas. Ojalá pronto lea algo que me convenza de lo contrario. Me pregunto cuántos pueden decir que tienen varios libros de filósofos ecuatorianos contemporáneos en sus casas y cuántos dirían que algunos de esos pueden ser una obra fundacional para el entender el mundo.
Imagen tomada de revistaleemos.com e intervenida digitalmente.