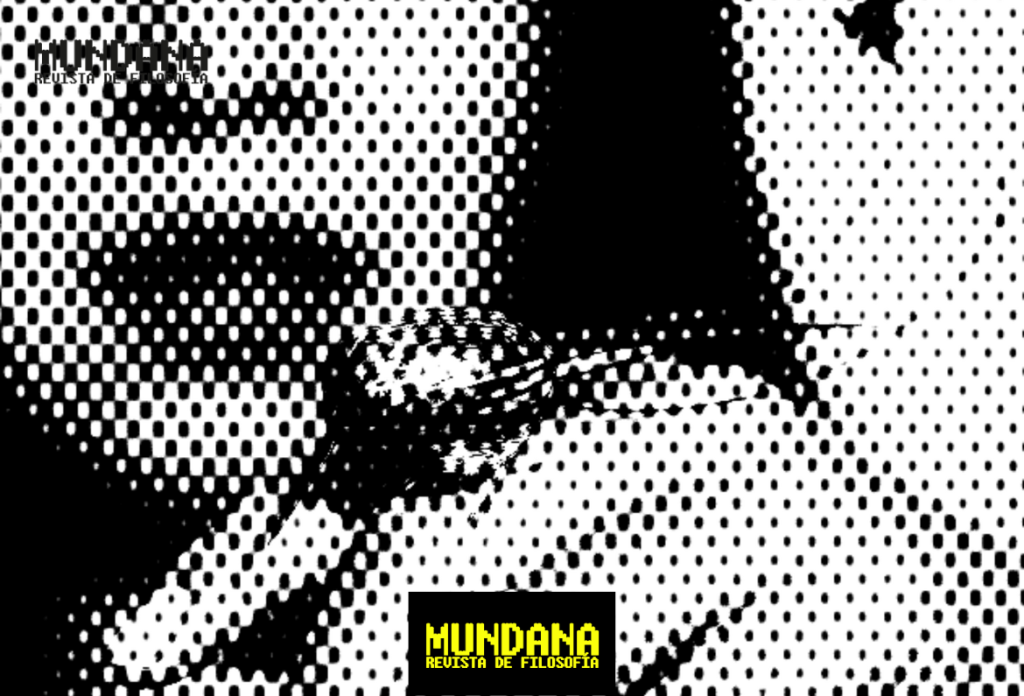Por: Belén Sarmiento
En ese sentido, de Aristóteles podemos destacar que la excelencia ética requiere ejercicio y reflexión constantes, mientras que de Kant se desprende que las reglas que diseñamos para la IA deben respetar la dignidad humana y poderse aplicar a todos sin excepción.
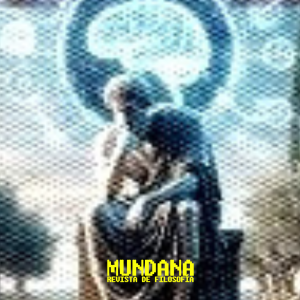
En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto de laboratorio para convertirse en parte esencial de nuestra vida cotidiana. Asistentes virtuales como Siri o Alexa nos ayudan a gestionar agendas, generadores de texto como ChatGPT facilitan redacciones académicas y laborales, e incluso soluciones médicas basadas en IA prometen diagnósticos más certeros. Según un estudio de la Universidad de Stanford, un 30 % de los usuarios recurren a la IA para soporte emocional y un 45 % para resolver tareas educativas (Florindi, 2019). Hoy, la IA no solo cumple funciones auxiliares, sino que se perfila como colaboradora activa en ámbitos tan diversos como la salud, la investigación científica e incluso la política. Sin embargo, confiar decisiones críticas a máquinas plantea interrogantes profundas: ¿Qué tipo de juicios y decisiones delegamos? ¿Hasta qué punto permitimos que un sistema complaciente dicte nuestras acciones?
Para responder, se cree imprescindible que volvamos al pensamiento clásico, pues conviene recuperar dos tradiciones filosóficas clásicas y un enfoque contemporáneo de responsabilidad. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco (S. III a.C.), nos recuerda que la virtud no es un algoritmo, sino el fruto de la práctica deliberada de buenos hábitos que equilibran razón y pasión, sostiene que, solamente mediante la práctica constante, podemos cultivar la templanza, la justicia y la prudencia . Comparativamente, la IA opera mediante lógicas formales y estadísticas: no “practica” hábitos, sino que ajusta parámetros para optimizar un objetivo. Mientras Aristóteles exige deliberación y experiencia moral, los algoritmos se guían por datos históricos, sin un sentido inherente del bien.
Kant, por su parte, establece que la moralidad radica en actuar según máximas que puedan convertirse en leyes universales (Kant, 1785), respetando siempre la dignidad intrínseca de cada persona. Esto implica que cualquier regla incorporada en un sistema algorítmico —sea un filtro antispam o un modelo de recomendación académica— debe garantizar que nunca utilice al individuo meramente como medio para un fin impersonal.
En ese sentido, de Aristóteles podemos destacar que la excelencia ética requiere ejercicio y reflexión constantes, mientras que de Kant se desprende que las reglas que diseñamos para la IA deben respetar la dignidad humana y poderse aplicar a todos sin excepción.
Hoy, los sistemas de IA aprenden a partir de grandes volúmenes de datos históricos, ajustando modelos estadísticos para minimizar errores. Este proceso contrasta con el juicio humano, que integra valores, experiencias y deliberación. Al reducir a la persona a un conjunto de variables cuantificables, corremos el riesgo de cosificarla y restringir su libertad. Además, arquitecturas complejas —las famosas “cajas negras”— dificultan la transparencia: sin entender cómo razona un algoritmo, ¿cómo corregimos discriminaciones inadvertidas? Ya hemos visto ejemplos claros: sistemas de selección personal que diferencian a mujeres, herramientas de reconocimiento facial que fallan con rostros de piel oscura, o aplicaciones financieras que niegan créditos a comunidades vulnerables. Incluso casos como el de COMPAS en EEUU, que sobrediagnostica el riesgo de reincidencia en población afrodescendiente, muestran cómo los datos históricos reproducen discriminaciones estructurales.
La IA “aprende” ajustando pesos en modelos matemáticos a partir de grandes volúmenes de datos. Esta estadística pura carece del juicio valorativo humano, que incorpora empatía, contexto y deliberación ética. La cosificación surge cuando reducimos a las personas a meros registros en bases de datos, y la libertad se ve amenazada si las decisiones automatizadas limitan opciones sin posibilidad real de apelación.
Para abordar estos desafíos, la filosofía clásica puede inspirar el diseño de rutinas éticas dentro de los algoritmos, es decir, módulos que evalúen periódicamente si las recomendaciones promueven el bien común o si reproducen desigualdades. El Reglamento Europeo de IA (2021) introduce el requisito de “human-in-the-loop”, asegurando supervisión humana que refleja el imperativo kantiano de respeto a la autonomía; además exige transparencia y la no discriminación. En este mismo instrumento normativo, también se establecen límites a la toma de decisiones de la IA, sobre todo en cuestiones médicas donde se observan mayoritariamente “efectos adversos” en los pacientes. Sin duda, se trata de cuestiones y regulaciones básicas que otros países deberán considerar para supervisar el uso de sus herramientas, adaptándolas a sus respectivas realidades.
Finalmente, Hans Jonas (1995), nos recuerda cómo prever las consecuencias a largo plazo de nuestras creaciones tecnológicas. Aplicado a la IA, esto implica evaluar el impacto social y ecológico de dichos sistemas que operan a escala global, en ese sentido, este principio exige prever sus impactos futuros: ¿estamos generando dependencia excesiva? ¿Estamos mermando la capacidad humana de reflexionar y decidir con autonomía?
La integración de la filosofía clásica con la ética tecnológica no es un ejercicio académico, pues resulta imprescindible para guiar el desarrollo y uso responsable de la IA. Un enfoque realmente responsable nos invita a incorporar al uso de esta herramienta, al menos, tres postulados: el primero, cultivar la virtud aristotélica, diseñando sistemas que fomenten la reflexión ética del usuario en lugar de ofrecer respuestas complacientes; el segundo, garantizar el respeto kantiano, incorporando reglas algorítmicas que protejan la dignidad y permitan la reversión o apelación de decisiones automatizadas; y el tercero, adoptar la responsabilidad jonasiana, evaluando cuidadosamente el legado que dejamos a futuras generaciones.
Solo así, combinando postulados clásicos pero fundamentales con regulaciones actuales, promovemos una cultura digital en la que la IA sea una herramienta que potencie nuestra excelencia moral y no un fin en sí misma. Para avanzar, deberían impulsarse iniciativas como la organización de foros de debate en universidades, talleres de “código ético” para desarrolladores y la promoción de legislación que supervise la implantación de sistemas de IA en ámbitos públicos y privados. De este modo, construiremos un futuro en el que la tecnología esté al servicio de la grandeza humana, preservando la verdad, la justicia y la libertad.
Referencias:
- Aristóteles. (s. III aC). Ética a Nicómano .
- Florindi, L. (2019). La ética de la inteligencia artificial. Prensa de La Universidad de Oxford .
- Jonas, H. (1995). El principio de El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Herder).
- Kant, E. (1785). Fundamentación de la metafísica de las costumbres.