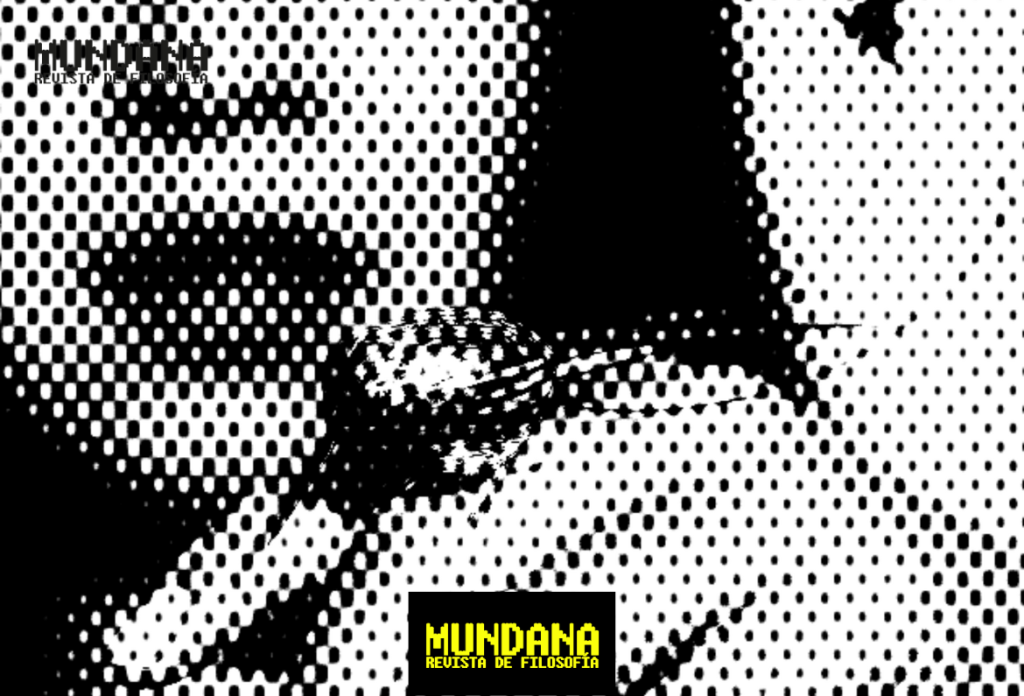Por: María-José Rivera
Acuérdese del calvo de buzo ajustado que decía que el saber produce poder y el poder produce saber y que más allá de las instituciones y que los procedimientos, las prácticas, los dichos y las costumbres también ejercen formas de control sobre la población sobre las personas y sus vidas

Otro nombre que pensé para este artículo fue De la obviedad de que una res pública no es propiedad privada. Quizá con la mejor de las intenciones, es frecuente argumentar a favor del control de las fronteras nacionales con un “Es que es como si fuera tu casa…” para justificar resistencias a la migración (“Resistencias a la migración” he dicho, hermoso eufemismo para decir forma de control social). Esta, como todas esas cosas populares y muy usadas, da papaya para la filosofía. Y, como es común también en la filosofía, seguro ya alguien más se adelantó a cuestionar y teorizar al respecto. Por eso, lo que busco con este escrito, es contarles qué están diciendo los estudios críticos sobre la migración y señalar la importancia de re-filosofar las ideas nuestras, en este particular caso, sobre la migración. Antes de iniciar, partamos de dos premisas para enfocar la discusión aquí: Primera, entendemos migración como el movimiento de personas de un país a otro, voluntario, involuntario, temporal, laboral, o cualquier otro adjetivo. Segunda, no pretendo problematizar las distintas posturas sobre la migración sino solo explicar una de ellas y desde un lente teórico.
Para conocer sistemáticamente sobre la migración, podemos pensar en dos grandes vías o formas de hacerlo, como con otras áreas del saber, de manera descriptiva o de manera crítica. Por ejemplo, la primera te dirá que seis de cada 10 migrantes laborales en el 2022 a nivel mundial fueron mujeres, mostrará la evidencia y también podrá aventurar que el hecho de que esta suerte de desbalance tiene que ver con el neoliberalismo y el patriarcado y la vulneración de derechos humanos, entre una no tan larga lista de muletillas que son críticas con los gobiernos, los estados, los grupos de poder y los políticos. La segunda vía, probablemente no tan fructífera como la primera, pero sí grande en potencialidades, ofrecerá también críticas al estatus quo (gobiernos, estados, políticos, etc.), pero incluirá necesariamente una crítica de la crítica, y del crítico, es decir, del sujeto que piensa. Esta segunda vía es la que hay que tomar si queremos acercarnos con la llama titilante de la filosofía o de, como he dicho, del re filosofar, pues las bases de esta segunda vía son esencialmente filosóficas. Daniele Lorenzini y Martina Tazzioli describen esta característica sucinta e ilustrativamente. Para hablar de la crítica, Michael Foucault o Judith Butler son útiles precisamente porque insisten en la necesidad de concebirla de manera constante a la luz de las configuraciones específicas de las relaciones de poder, los nuevos modos de dominación y de los diferentes sujetos de la crítica (Lorenzini y Tazzioli, 2020). Estos autores nos recuerdan que, si bien ninguno de estos referentes sistematizó las nociones de acción colectiva y resistencia, sí dedicaron mucho de su esfuerzo a fundamentar la naturaleza contingente de la realidad y la crítica, y de las estructuras y las subjetividades. El punto aquí es que hay una perspectiva teórica denominada gubernamentalidad migratoria, que lleva a Foucault (2008) al estudio de la migración para que diga que es importante pensar en las formas de control social visibilizadas en la apertura y cierre de fronteras, las políticas, los discursos, las narrativas y las racionalidades que le dan forma no a la migración, sino a cómo pensamos sobre ella.
De esta calidad inmanente de la crítica devienen importantes y numerosas consecuencias, de las cuales no me podría encargar en su totalidad en este artículo ni en tres biblias, por cuestiones de tiempo, espacio y, sobre todo, capacidad. Así que, humildemente y sin estar cerca de agotar el tema, me encargaré de aquella que da el título a este texto, la naturalidad con la que hacemos una referencia a una nación como una casa. Esta apropiación, muy romántica —como nos han enseñado desde la escuela cuando gritábamos a todo pulmón ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti![1] sin siquiera saber quién era esa señora y por qué los hijos de alguien verterían su sangre por ella—, nos lleva a pensar en una maquinación mental, en una entelequia, como algo de existencia objetiva y que nos da autoridad y responsabilidad, incluso por sobre otros seres humanos. Dejemos de lado la discusión sobre la propiedad privada y las lecturas marxistas y otros materialismos, solo porque es algo de lo que ya se encargan otros colegas, no porque no me interese. Pensemos más en ese atajo mental automático que nos lleva a pensar en constructos complejos como “país” como una madre, como un hogar, como una casa.
Me animo a sostener que a la gran mayoría nos dijeron al menos una vez “Mientras vivas bajo mi techo…” y, aunque hayamos respondido bajando la cabeza o con alguna ingeniosa respuesta que fue callada con una chancla, supimos exactamente de qué se trataba, de lo que implicaba estar bajo el techo de alguien más, habiéndolo pedido o no, estando agradecido o no, queriendo quedarse o irse. Luego, ya siendo más grandes, sin importar los pormenores, descubrimos también ese delicioso placer de imponer nuestro propio régimen en nuestros metros cuadrados y de poder abrir y cerrar puertas a quien nos plazca, y de poder decirle a alguien que se largue porque son nuestros dominios o sin tener que justificarlo siquiera. Es también probable que esta pertenencia nos traiga dolores, que sintamos violentada nuestra pertenencia por un asalto mientras estábamos de vacaciones o nuestra confianza porque dejamos entrar a alguien que luego nos traicionó nuestra, que se llevó algo, que contó algo o que ensució o rompió algo. ¡Qué tema terrible y hermoso esto de la invasión a nuestra casa! A mí, al menos, me despierta pasiones (pasiones de señora ama de casa, supongo). No voy aquí a discutirlas ni decir si está bueno o malo, pero sí a señalar cómo estas pasiones tan naturalizadas se extrapolan a los niveles nacionales e internacionales sin mayor deliberación.
¿Es su país su casa? Póngale que sí y que esa es la respuesta correcta. Pero también pregúntese cómo llegó a esa conclusión. ¿Porque así le enseñaron en el minuto cívico de los lunes? ¿Porque un plástico con chip avala sus derechos y responsabilidades de ciudadano? ¿Porque cuando juega la selección siente cosas de mundialista? Y se me ocurren otras chorromil preguntas como estas, todas malintencionadas, sí. Pero usted puede hacerse sus propias preguntas y ensayar sus propias respuestas. Lo único que le sugiero es no contentarse con respuestas del tipo “Porque es mi país, pues”, “Es solo un decir”, “Porque sí” o “Porque ¡cómo va a ser de otro modo!” porque, como asumo ya tendrá conocimiento si llegó a este punto, esta es una revista de filosofía, y escribir aquí implica ponerse un poquito más exigente con estos temas.
En resumen, el símil casa-país puede no ser el más apropiado para zanjar temas tan complejos como la migración. Acuérdese del calvo de buzo ajustado que decía que el saber produce poder y el poder produce saber y que más allá de las instituciones y que los procedimientos, las prácticas, los dichos y las costumbres también ejercen formas de control sobre la población (Foucault, 2008), sobre las personas y sus vidas, a las que automáticamente se les niega un espacio de naturaleza intrínsecamente pública con argumentos de cuestionable propiedad privada. Por eso le invito no a decir qué es para usted la migración o qué debe hacerse al respecto, sino a preguntarse cómo la piensa y porqué la piensa así y, solo si se anima, cuáles son las consecuencias de hacerlo de ese modo.
Notas:
[1] Porque cuando uno escribe divaga, he revisado la letra del himno y me parece que da para un nuevo texto sobre la esquizofrenia y el amor tóxico a un país, un amor sin límites que sacaría tu lado más gore. Particularmente esta estrofa:
Y si nuevas cadenas prepara
la injusticia de bárbara suerte,
¡gran Pichincha! prevén tú la muerte
de la Patria y sus hijos al fin;
Hunde al punto en tus hondas entrañas
cuanto existe en tu tierra el tirano
huelle solo cenizas y en vano
busque rastro de ser junto a ti.
No sé ustedes, pero yo es que me enamoro si me dicen algo así.
Referencias
- Foucault, M. (2008). Seguridad, territorio, población (Vol. 265). Ediciones Akal.
- Lorenzini, D., & Tazzioli, M. (2020). Critique without ontology: Genealogy, collective subjects and the deadlocks of evidence. Radical Philosophy, (2,35607), 27-39.