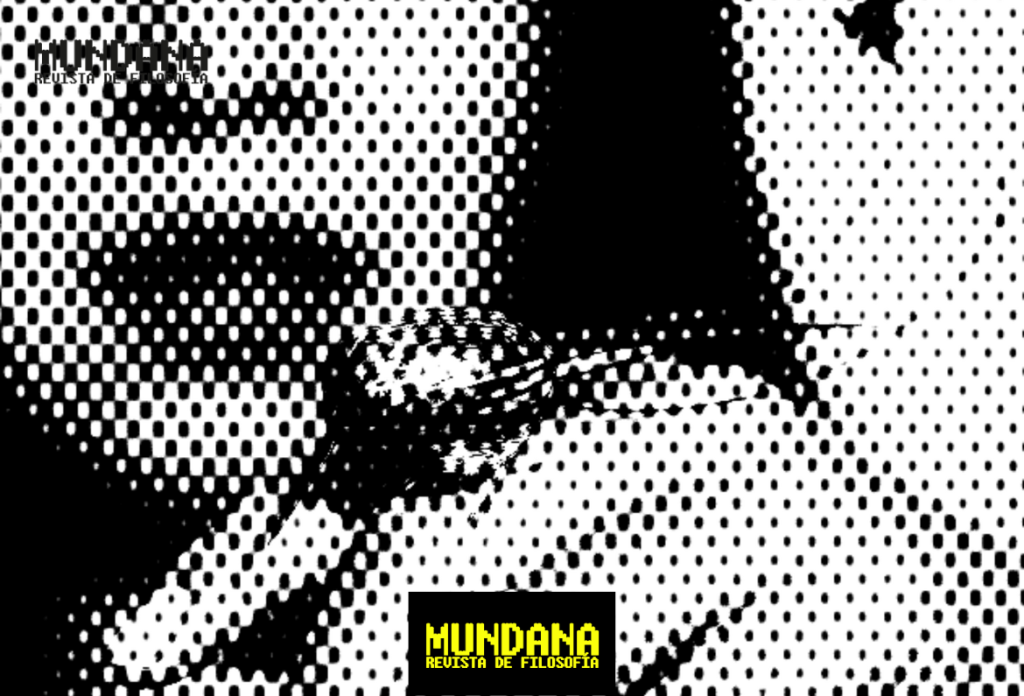Por: Juan Sebastián Cordero Moncayo
La renuncia a la verdad en nombre de la diferencia terminó debilitando la única herramienta emancipadora que posee la humanidad: el conocimiento compartido y verificable. Mientras los discursos decoloniales proclamaban la “autonomía epistémica” de los pueblos, las élites globales celebraban discretamente: una población sin criterios de verdad es una población perfectamente gobernable. Por eso el problema no es simplemente teórico: es civilizatorio.

Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante
-Ryszard Kapuściński.
En las últimas décadas, el discurso pedagógico dominante ha proclamado la necesidad de transitar de un modelo de educación basado en contenidos hacia otro fundamentado en competencias. Este cambio, presentado como un avance pedagógico y como una democratización del aprendizaje, ha sido adoptado tanto por organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, como por ministerios de educación y reformas curriculares en todo el mundo. Sin embargo, como sostiene Carlos Fernández Liria en Escuela o Barbarie: Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, este giro no es inocente: constituye un eufemismo que oculta la subordinación sistemática de la escuela al mercado. El abandono de los contenidos disciplinarios y de la centralidad del conocimiento contrastado y público ha debilitado el carácter emancipador de la educación, convirtiéndola en un mecanismo de adaptación funcional a las necesidades del capitalismo global.
Al mismo tiempo, la hegemonía de las corrientes postmodernas —críticas de la racionalidad ilustrada y del universalismo epistémico—, así como las perspectivas decoloniales que denuncian el supuesto «eurocentrismo» del conocimiento científico, han alimentado un relativismo epistémico que socava la legitimidad del saber como construcción pública, compartida y verificable. Esta convergencia entre neoliberalismo educativo y relativismo postmoderno ha contribuido a la destrucción del espacio público cognitivo, entendido como el lugar común desde donde las sociedades pueden construir acuerdos racionales sobre el mundo.
La comunidad se disuelve tanto en el espacio físico como en el cognitivo: los lazos que antes permitían el debate, el aprendizaje colectivo y la ciudadanía activa son reemplazados por parcelas aisladas, donde cada grupo define su propia verdad y sus propios criterios de validez. Esta fragmentación no solo afecta al conocimiento —que se privatiza y se divide en nichos supuestamente autónomos, críticos, deconstructivos o decoloniales—, sino que también se refleja en el espacio público social: la proliferación de ciudadelas privadas, la migración de los centros de educación pública a los particulares y la creación de espacios urbanos exclusivos reproducen el mismo patrón. Así, mientras el vecindario, la escuela y la vida pública se privatizan, el saber científico se fragmenta, dificultando cualquier construcción de horizonte común capaz de sostener la democracia, la educación pública y el pensamiento crítico colectivo.
Es preciso problematizar críticamente este doble movimiento histórico: por un lado, la mercantilización educativa disfrazada de pedagogía progresista, y por otro, la disolución del universalismo racional bajo el influjo de teorías que renuncian a la verdad como horizonte. Ambos fenómenos, aunque aparentemente inconexos, convergen en un mismo resultado: la destrucción del proyecto ilustrado de la escuela como institución republicana dedicada a la transmisión del saber y la formación de la ciudadanía y la reducción de las instituciones de educación superior a antesalas del mercado laboral.
La reforma a juicio: De contenidos a competencias
El tránsito hacia la educación basada en competencias no puede comprenderse como un fenómeno estrictamente pedagógico ni mucho menos como un avance progresista en términos de democratización del aprendizaje, como suele afirmarse desde ciertos discursos educativos. Su genealogía remite, más bien, a la reconfiguración del capitalismo global a partir de la década de 1970: germen del periodo posfordista en el cual las políticas neoliberales comienzan a demandar sistemas educativos funcionales a la flexibilización laboral y a la obsolescencia acelerada de los saberes.
Lejos de surgir desde el ámbito académico o desde la reflexión filosófica sobre la educación, el lenguaje de las competencias proviene del mundo empresarial y de la gestión de recursos humanos. Fue impulsado por organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la Unión Europea, que empezaron a considerar que la función de la educación debía ser «optimizar la empleabilidad» de los individuos ante mercados laborales inestables y altamente competitivos. En otras palabras, el objetivo ya no sería formar ciudadanos con capacidad crítica y dominio del saber, sino producir sujetos adaptables, flexibles, capaces de responder a los requerimientos cambiantes del mercado.
En este contexto, la categoría de «competencia» opera como un eufemismo que oculta una renuncia estratégica: se abandona la idea clásica de conocimiento como adquisición de verdades universales —matemáticas, ciencias naturales, filosofía, historia, — y se reemplaza por un conjunto de habilidades instrumentales, pragmáticas y operativas. Así, lo que se demanda del estudiante ya no es que comprenda el mundo, sino que aprenda a funcionar en él sin cuestionarlo.
Como afirma Carlos Fernández Liria, «la escuela ha dejado de ser el lugar donde aprendemos aquello que nos pertenece como herederos de la humanidad, para convertirse en un centro de entrenamiento para pobres».
Es revelador que este giro haya sido abrazado con entusiasmo por sectores del progresismo pedagógico que, bajo consignas como «aprender haciendo», «aprender a aprender» o «poner al estudiante en el centro», terminaron reforzando una visión utilitarista del aprendizaje. En nombre de la innovación educativa se legitimó la expulsión de los contenidos y del conocimiento disciplinar, considerados anticuados o autoritarios. Sin embargo, esta aparente emancipación del alumno oculta una trampa: desarmar a las clases populares privándolas del acceso al saber riguroso que históricamente ha permitido resistir a la dominación.
En cuanto a la educación universitaria, desde sus orígenes escolásticos, se centró en la formación de la mente y del espíritu a través de las artes liberales, y más tarde, en su configuración ilustrada, buscó fomentar la razón crítica, la ciudadanía y la comprensión profunda del mundo. Nunca fue concebida como preparación para el mercado laboral; su horizonte era infinitamente más amplio, orientado a la construcción del saber y al cultivo dela autonomía intelectual. La transformación de la universidad en un espacio al servicio de la productividad, la empleabilidad y la competencia representa, por ello, una alteración de su esencia fundacional. Esta mercantilización no es un simple ajuste de métodos, sino una herida profunda que erosiona el sentido mismo de la institución: convertir un lugar de pensamiento colectivo y reflexión crítica en un instrumento al servicio de las demandas del capital significa sacrificar la universidad en su naturaleza más auténtica.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué razón un discurso que prometía democratizar la educación ha terminado precarizándola, subordinándola a la lógica empresarial y renunciando a la formación intelectual profunda? No fue un complot secreto, sino la torpeza histórica de quienes, creyendo liberar la escuela, abrieron ingenuamente sus puertas al mercado. El discurso progresista que renunció a defender el conocimiento en nombre de la diversidad, la horizontalidad y la espontaneidad educativa cometió, así, su peor error histórico: entregó la escuela al capitalismo mientras pronunciaba consignas emancipadoras. Es lo que Fernández Liria llama con precisión una «rendición ideológica encubierta»: se abandona la lucha por la igualdad en el acceso al saber y se la sustituye por una retórica sentimental y psicopedagógica que no transforma nada, porque evita tocar el punto clave: la educación no puede ser democrática si renuncia a la razón universal.
Relativismo postmoderno: la demolición del saber en nombre de la crítica
La demolición del conocimiento racional no fue únicamente obra de la tecnocracia neoliberal. Una parte importante de la responsabilidad recae en las modas intelectuales que, desde los años setenta, emprendieron una guerra total contra la noción misma de verdad. En nombre de la crítica al «logocentrismo occidental» y a la supuesta tiranía de la razón ilustrada, la filosofía postmoderna inauguró una época de sospecha generalizada hacia todo discurso que aspire a la universalidad.
A primera vista parecería que el relativismo postmoderno y el neoliberalismo económico pertenecen a universos ideológicos opuestos: uno se presenta como crítica cultural radical y el otro como realismo económico. Sin embargo, en el terreno educativo han terminado por converger con eficiencia.
Lyotard lo expresó sin rodeos al proclamar la «muerte de los metarrelatos»: ya no habría narraciones legítimas sobre el mundo, ni ciencia, ni historia, ni verdad que no fueran expresiones de intereses particulares. Este nihilismo epistémico, celebrado como liberación frente al pensamiento totalitario, destruyó el suelo común que hace posible el debate racional. Si no hay verdad, solo relatos; si no hay argumentos, solo discursos; si no hay conocimiento, solo interpretaciones, entonces el campo queda libre para el más fuerte, porque sin verdad, la justicia es imposible.
Esta lógica adquirió plena madurez en América Latina con la expansión del llamado «giro decolonial». Autores como Walter Mignolo y Boaventura de Sousa Santos llevan la sospecha postmoderna a su extremo al afirmar que la ciencia no es sino un instrumento de dominación colonial y la racionalidad común no existe porque es una «ficción eurocéntrica».
Enrique Dussel, en su crítica a la modernidad, llega incluso a postular que toda pretensión universal es potencialmente opresiva.
El problema no es denunciar la violencia histórica de la conquista—crítica necesaria—, sino convertir esa denuncia en un programa epistemológico que disuelve la verdad en identidades. Si cada cultura, etnia, género o pueblo tiene su propia «epistemología» incontrastable con las demás, entonces la posibilidad de un conocimiento común desaparece. Y con ella desaparece también la escuela y la universidad como institución encargada de garantizar el acceso universal al saber.
Paradójicamente, esta crítica radical al universalismo ha terminado sirviendo a los intereses del neoliberalismo educativo. Al destruir la idea de conocimiento como construcción pública y verificable, el relativismo postmoderno y decolonial reduce el saber a «narrativas» equivalentes y al mismo tiempo promueve la subjetivización del aprendizaje: cada estudiante construye su propio conocimiento, no hay criterios comunes, no hay verdad que buscar. ¿El resultado? Un terreno fértil para la privatización cultural, para la fragmentación cognitiva y para la mercantilización total del aprendizaje.
La renuncia a la verdad en nombre de la diferencia terminó debilitando la única herramienta emancipadora que posee la humanidad: el conocimiento compartido y verificable. Mientras los discursos decoloniales proclamaban la “autonomía epistémica” de los pueblos, las élites globales celebraban discretamente: una población sin criterios de verdad es una población perfectamente gobernable. Por eso el problema no es simplemente teórico: es civilizatorio.
Sin verdad compartida, sin métodos comunes para distinguir lo verdadero de lo falso, desaparece la posibilidad de debate racional, de deliberación democrática y de ciencia como construcción colectiva. Y cuando esto ocurre, la escuela y la universidad pasan a convertirse en centros de entrenamiento laboral: ya no forman ciudadanos críticos, sino unidades de capital humano flexible.
Aquí entra en escena el diagnóstico decisivo de Dardot y Laval: el neoliberalismo no es solo un sistema económico, es una fábrica de subjetividades. Su objetivo no es únicamente reorganizar el trabajo, sino la identidad. Necesita producir individuos competitivos, aislados, autorreferenciales y emocionalmente dóciles. Para lograrlo debe desmantelar toda forma de horizonte común, toda idea de bien público y toda institución capaz de sostener una cultura compartida. Y nada ha colaborado tanto con ese proyecto —aunque algunos aún no quieran
verlo— como el relativismo académico disfrazado de emancipación.
Es precisamente en este punto donde el problema educativo adquiere toda su gravedad política. Urge decirlo sin rodeos: recuperar la escuela y la universidad no es un gesto nostálgico, es una tarea política de supervivencia democrática. Sin verdad pública no hay comunidad; sin comunidad no hay libertad; y sin libertad solo queda gestión, obediencia y barbarie. O reconstruimos un proyecto educativo basado en el saber compartido y la razón común, o nos resignamos a ser analfabetos funcionales en manos de los amos del
mercado.
Por: Juan Sebastián Cordero Moncayo.
Imagen tomada de cmu.edu e intervenida digitalmente