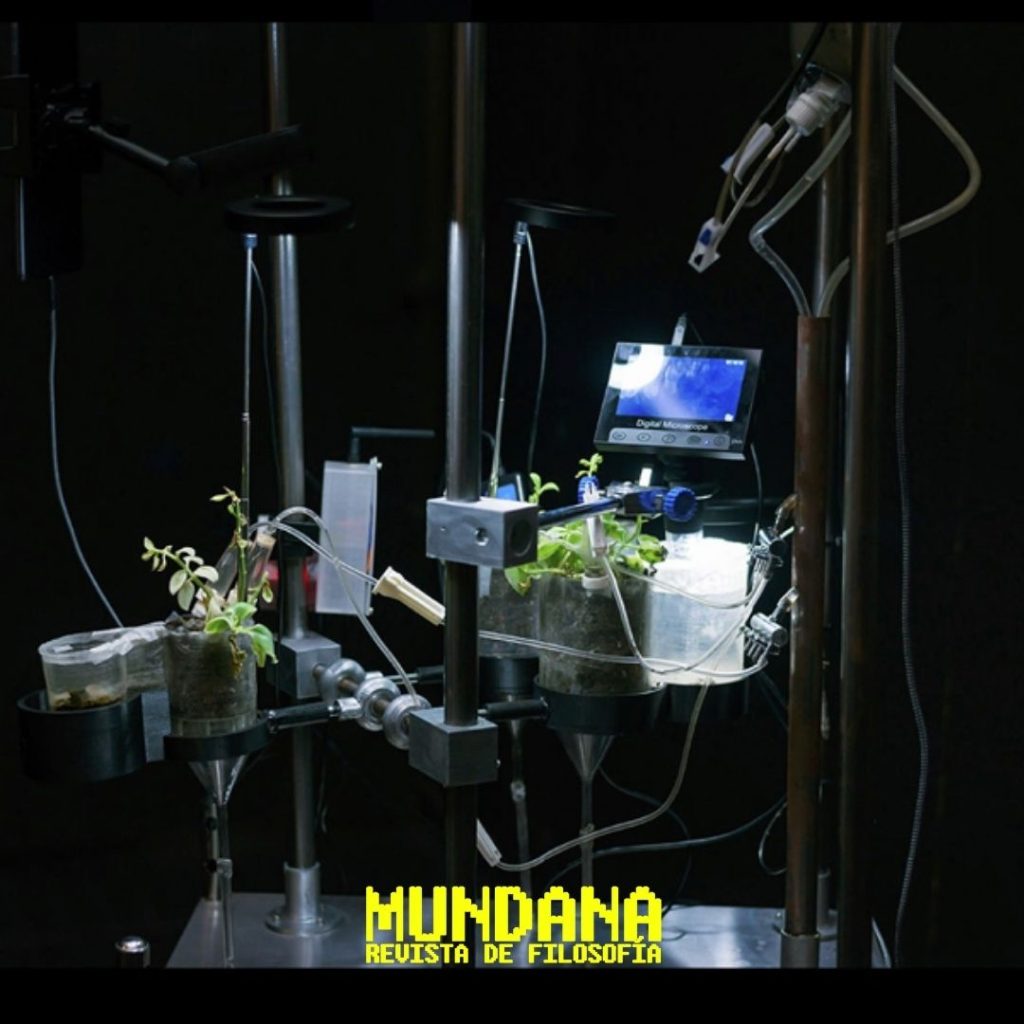lo que está en juego en la estética corporal del siglo XXI no es únicamente la apariencia, sino la pertenencia. La cirugía, el maquillaje, el filtro de Instagram o el “pretty privilege” no son prácticas inocentes, al contrario, son mecanismos que determinan la legitimidad en espacios sociales y quién queda marginado. La política de los cuerpos opera con tanta sutileza que muchos la perciben como aspiración personal, cuando en realidad se trata de un mandato colectivo que responde a estructuras coloniales, capitalistas y patriarcales.
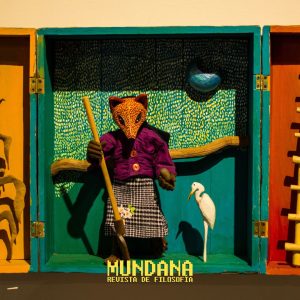
La nariz respingada no es solo una tendencia en revistas: es una llave de acceso a jerarquías de poder. Hoy, al navegar por Instagram, TikTok o BeReal, este rasgo, presentado como moda, revela una dimensión política profunda. Más que armonía estética, se ha convertido en un signo de aspiración a un ideal de poder occidental.
Aunque los cánones de belleza cambian constantemente, piénsese en los ideales de los años 60 frente a los actuales, ciertos rasgos persisten o reaparecen como símbolos de lo que se considera bello, siempre ligados a estructuras de poder. El cuerpo, en este contexto, se vuelve territorio de estudio. La estética corporal suele asociarse con armonía, proporción y blanquitud; rasgos que, históricamente, han caracterizado como bello a un hombre o mujer.
Para Butler (1990), el cuerpo es performativo:
el género no es algo que uno es, sino algo que uno hace, una serie de actos repetidos que construyen la apariencia de una esencia estable. Los cuerpos son producidos y regulados por normas sociales que los inscriben en redes de poder (p. 173).
Así, los ideales de belleza corporal, como la nariz respingada, funcionan como puentes hacia la categorización del poder y la inclusión social, representando normas inalcanzables que reflejan valores culturales. Dado que no se cumpla con el estándar, el sujeto se verá aturdido, atacado e infravalorado dentro de la sociedad.
Por su parte, América Latina y otros países occidentales reflejan claramente este fenómeno, que, aunque a primera vista estético no deja de ser impulsado por un enraizamiento político. Así Bolívar Echeverría (2011) dice sobre la blanquitud que, hay una especie de prototipo de ser humano occidental, en su figura más simple y elemental, que está siendo postulado ahora como el ideal de lo humano universal, y que trata de imponerse también en la América Latina. Este prototipo de ser humano tiene que ver con un ethos, una forma de ser y estar en el mundo en donde legitima las conductas que se apegan a los valores de la civilización regida por el capital.
Según Echeverría (2010) “la blanquitud –que no la blancura– es la consistencia identitaria pseudoconcreta destinada a llenar la ausencia de concreción real que caracteriza a la identidad adjudicada al ser humano por la modernidad establecida” (p. 10). De este modo se logra una mistificación de conductas propias del sujeto latinoamericano quien estará en constante lucha identitaria y a su vez forzado desapercibidamente por el sistema capital en encajar en el concepto de blanquitud y despojarse de su identidad.
De esta manera, el cuerpo se convierte en reflejo crudo de un proceso colonizador que no parece terminar, lo particular de este proceso, es que no viene con violencia física y más aún ni siquiera se presenta como tal. Al contrario, viene de manera personificada, con carácter amable y de forma masiva, con mensajes tan sutiles pero poderosos que llevan al sujeto a querer despojar su identidad, cambiar su nariz, sus labios, su cabello, etc. Terminando así con un sujeto irreconocible a consecuencia de pertenecer a cierta clase social o grupo de personas (que, por lo general, pertenecen a un estatus social alto) y siguiendo un discurso de lo a primera impresión parecería seguir a la belleza.
Si bien se puede pensar que para evitar esto existen campañas de body positive en donde se destacan la diversidad corporal, la realidad es que no va más allá de una idea utópica de inclusión cargada de marketing, pues la sociedad aún refleja necesidad desmedida por pertenecer a un canon de belleza preestablecido. Esto ocurre porque la belleza está impuesta por pilares estructurales difíciles de romper. Si estudiamos el concepto de belleza de los griegos (siglo V) notaremos que la narrativa es distinta, sin embargo, el objetivo es el mismo, buscamos llegar al ideal de belleza vigente, aun si eso quiere decir que necesitamos intervención quirúrgica y mucho dinero.
Esta necesidad no surge de la mera búsqueda de belleza; plantea una pregunta más profunda: ¿de dónde nace este imperativo estético que regula cuerpos y deseos? La belleza corporal no sería deseada si quien la posee no encajase también en otros estándares políticos, sociales y económicos.
Ser bello corporalmente en el siglo XXI no solo requiere de rasgos biológicos o genética sino de procedimientos específicos para llegar a un estándar de belleza cada vez más inalcanzable. Microblading, rinoplastias, liposucciones, peeling, liftings son palabras cada vez más escuchadas, dado que se necesitan de aquellas para llegar a acercarse a dicho estándar.
La meta es clara cuando la belleza funciona como herramienta de poder, no es raro escuchar pretty privilege para llamar a este fenómeno que se ve micro proyectado en cosas cotidianas en la sociedad, y de la cual muchas personas se sienten orgullosas. Cabe recalcar que la belleza no es el problema, este surge a partir de las bases estructurales requeridas (occidentales) y su fin. Pasa de tener una intención estética a una intención política. Convirtiendo el lado más estético del cuerpo en algo vacío y sediento de pertenencia.
El problema con la realidad es que este deseo está instaurado tan profundamente que es imposible (para muchos) darse cuenta de que como explicaba Bourdieu (1998),: en realidad, los grupos más selectivos prefieren ahorrarse la brutalidad de las medidas discriminatorias y acumular los encantos de la aparente ausencia de criterios, que deja a los miembros del grupo la ilusión de una elección fundada en la singularidad de la persona, y las garantías de la selección, que asegura al grupo el máximo de homogeneidad (Bourdieu, 1998, p.161). Presentándonos así un punto de vista mucho más real que el tan solo vivir para la belleza. Es más, es naturalizar ciertos rasgos, como la nariz respingada, bajo la ilusión de que son elecciones libres o expresiones de individualidad. En realidad, esta supuesta libertad asegura la homogeneidad del grupo y refuerza jerarquías sociales.
Dejando así claro la intencionalidad de la estética corporal del siglo XXI, no es solo un capricho, en un signo que enmarca sigilosamente las normas de poder. Echeverría muestra que la blanquitud funciona como un ideal universalizante que, bajo el disfraz de lo humano, impone una homogeneidad cultural y política en América Latina. Y Bourdieu (1998) deja en evidencia que la exclusión más eficaz no necesita expresarse en prohibiciones explícitas, sino que se reproduce en los gestos, los gustos y los criterios aparentemente libres que aseguran que solo unos pocos accedan al privilegio.
Así, lo que está en juego en la estética corporal del siglo XXI no es únicamente la apariencia, sino la pertenencia. La cirugía, el maquillaje, el filtro de Instagram o el “pretty privilege” no son prácticas inocentes, al contrario, son mecanismos que determinan la legitimidad en espacios sociales y quién queda marginado. La política de los cuerpos opera con tanta sutileza que muchos la perciben como aspiración personal, cuando en realidad se trata de un mandato colectivo que responde a estructuras coloniales, capitalistas y patriarcales.
Frente a este fenómeno, el cuerpo se convierte en un campo de batalla donde se libra una lucha silenciosa entre identidad y homogeneización, entre resistencia y sumisión. La pregunta que queda abierta no es si la belleza seguirá siendo un ideal pues eso es casi inevitable, sino si seremos capaces de reconocer en ella el dispositivo político que es y de construir alternativas donde la diversidad no se quede en las pantallas de marketing, sino una práctica real de emancipación. Solo entonces la estética ocupa un lugar intencional de reverencia la belleza y dejará de ser la máscara amable del poder y podrá convertirse en una afirmación auténtica de la pluralidad humana.
La verdadera pregunta no es si podremos aceptar otros rasgos como bellos, sino si lograremos romper la lógica misma del canon universal que convierte lo diverso en mercancía y lo singular en defecto. Reconocer rasgos propios —narices grandes, cejas angulosas, pieles mestizas— no debería ser un simple giro estético, sino un gesto de emancipación que cuestione el mandato de la blanquitud y del capital, y afirme la pluralidad humana más allá de la máscara amable del poder.
Referencias
Bourdieu, P. (1998). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Grupo Santillana de Ediciones.
Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.
Echeverría, B. (2010). Modernidad y blanquitud. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras.