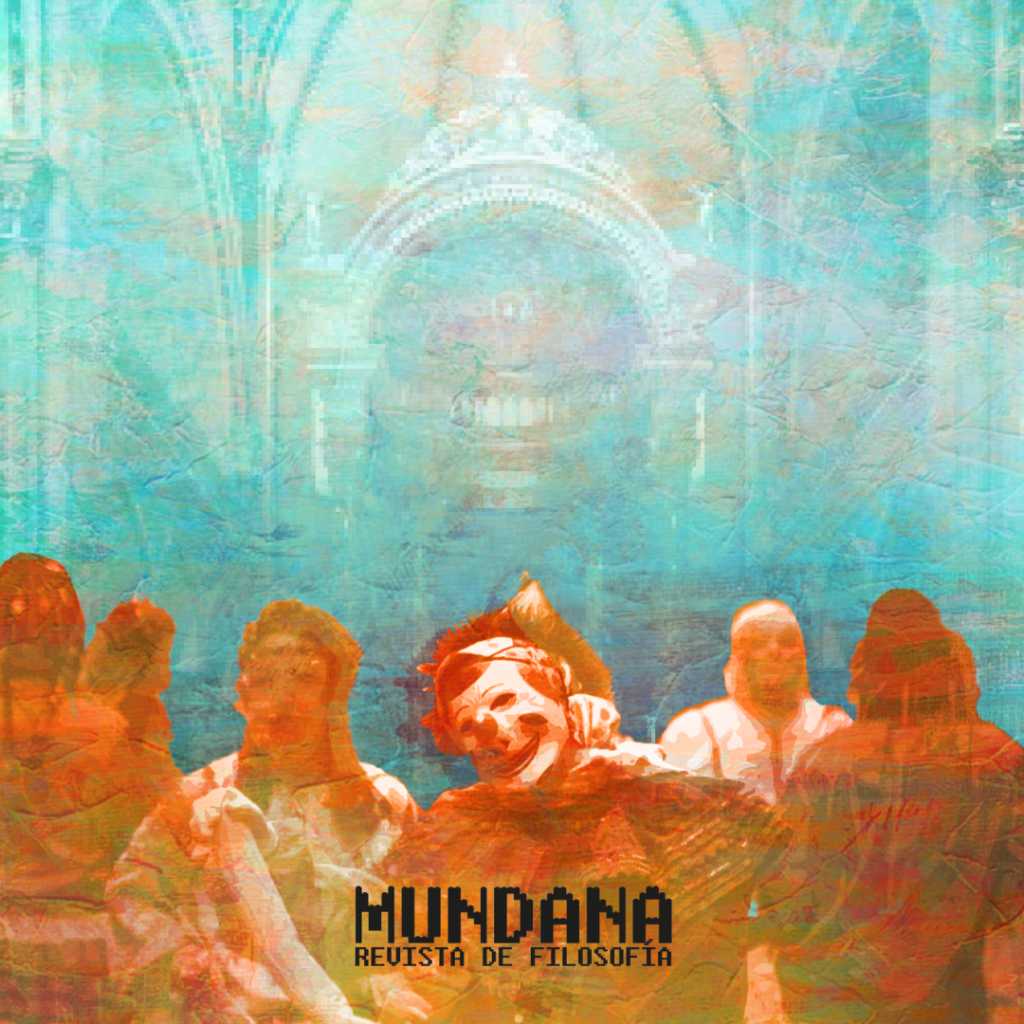La fantasía como mecanismo de habitar una ciudad con la mente y con el cuerpo es algo imprescindible. Los estímulos que operan en la cognición y en las emociones, se gatillan desde el desenfreno de la mañana hasta el tráfico de una ciudad grande que parece nuestro destino. En el caminar, en el contemplar o en el conducir entran en escena cada signo, cada símbolo y cada señal que nos muestra que en cada día se juega algo más que una rutina, y que la subsistencia quizás se encuentre en esa azarosa observación de la gente y lo que hace.

Pensando en Ítalo Calvino y su pasión por narrar las ciudades que no se ven o que no existen, planteo en este texto una serie de ideas que aspiro tengan el único mérito de ser leídas por los amigos y las amigas de mi ciudad. Esa ciudad fraternal y tradicional, pequeña y extendida, quieta y turbulenta que ya conocemos. Sin embargo, cuánto la conocemos o cuánto la queremos conocer, es mi pregunta que a la vez se convierte en una suerte de argumento prospectivo.
La idea de una ciudad desconocida me seduce en un sentido vital, donde se incluye lo intelectual. Esa ciudad inventada en las conversaciones, en las instituciones, en los mapas y en mis dibujos tiene siempre una silueta indefinida, una forma inconclusa y un destino que me inquieta. Es probable que esto no presente novedad alguna, pues para cualquier persona, su ciudad lo acoge y lo expulsa, es amor y dolor, es hoguera o desierto. De ahora en adelante, así como Calvino, todo es inventado, y por supuesto nada tiene que ver con la realidad, con lo cotidiano.
Me parece, hoy desde una ligera lejanía, que Cuenca es una ciudad que no puede distanciarse de sí misma, de sus buenas (y malas) costumbres, de una habitual quietud ante los acontecimientos que forjan una comunidad mayor, llamada país. En ese permanente orgullo de ser más locales que nacionales, radica una especie de coraza ante el otro, ante el diferente, y con ello un distanciamiento cultural, que robustece el sentido de una identidad, que quizá tampoco está clara, pero que se la defiende con tenacidad.
Las instituciones, todas las instituciones solidifican esta materia cultural que es transversal para la élite económica, que muchas veces es también la élite intelectual, y quizá aquí aparece el mayor rasgo de indivisibilidad e invisibilidad. Las élites económicas e intelectuales han dominado “secularmente” los destinos políticos, sociales y culturales, y han permanecido en los espacios de poder con “imperceptibles” giros ideológicos (de izquierda a derecha y viceversa, y de arriba hacia más arriba).
Se ha establecido un matrimonio ideológico (forma clave en la ciudad) con puestas en escena que aparentemente definen o diferencian con claridad lo popular de lo exclusivo, lo público de lo privado, y lo bueno de lo malo; aunque en la práctica operan como las buenas parejas de la ciudad, omitiendo o maquillando la verdad. La estabilidad del matrimonio entre dinero e ideas no entra en crisis, pues las ideas son siempre negociables, y siempre habrá una forma en la que las élites resistan la subversión de otras ideas que salen del canon cuencano de comportamientos sociales, de los usos y costumbres que se han heredado.
Al cruzar las ideas de matrimonio, instituciones y élites, podemos vislumbrar aspectos ineludibles que definen la experiencia de cualquier nacido o incluso no nacido en la ciudad. En este punto, voy a definir la experiencia como el modo de sentir, pensar y actuar en la ciudad, es decir, una definición cultural de esa experiencia; y en este sentido, me parece central como operan los matrimonios de la élite económica e intelectual en las instituciones.
Volviendo a la ciudad como idea o a la ciudad que imaginamos, me detengo a observar el modo como las instituciones reproducen esa cultura atávica que nos caracteriza. Si pensamos las instituciones como ámbitos públicos o privados donde se despliega una forma de pensar y de sentir, que se convierte luego en una línea de actuación, podemos explicarnos ciertos fenómenos socio-culturales y sobre todo políticos que definen la experiencia en la ciudad, como un mapa cultural que activa o desactiva a quienes no ostentan el estatus de casados, comprometidos o tributantes de la élite.
Por lo tanto, la ciudad como mapa de verdaderas oportunidades es un espejismo que se sustenta en la educación del cuencano y la cuencana promedio, es decir, todos nosotros. Nos ha marcado el sentimiento acrítico y se ha convertido en un valor profundo; por lo que evidentemente somos incapaces de señalar los descalces y atropellos que las instituciones provocan, permiten u omiten. Elegimos quirúrgicamente el ámbito de conversación y debates, siempre que esto no implique poner en riesgo directo algo de lo que considero mi capital. Estamos apegados a nuestras certezas económicas y ocultos ante un panorama que exige nuevas posturas.
La imaginación, tal como en este texto, o la utopía es quizá el antídoto intelectual para una ciudad que solo permite la ficción como figura, forma y fondo de expresión. Las instituciones son las garantes del status quo (matrimonios elitistas recordemos) y por lo mismo, los promotores de esa ficción como único camino y como fin de un desierto de ideas que avanza sin posibilidad de materializar ninguna transformación. De todas maneras, y como una perla más en el rosario de intentos de hablar en voz baja, me permito señalar algunos ejemplos fantasiosos que solo funcionan como una explicación individual de la ciudad:
-
- El río: En las orillas reposan las almas de aquellos que fueron ilustres. El tiempo les ha dado la razón porque el agua corre como en ningún otro lugar. Sin embargo, ese mismo tiempo ha operado en el alma de los ilustres, que ahora quieren encauzar el río, que es la vida de los otros. Los ilustres siempre han sido notables profesores, otras veces directores y otras veces alcaldes, o rectores. Cuando el río se ha secado, solo es posible pensar en las vidas de los no ilustres y cuando vuelve a llenarse, esas vidas desaparecen.
- La iglesia y la plaza: Hablan de una pequeña ciudad, en un pequeño país tropical pero frío en esa latitud. Hablan de que ese pequeño poblado tuvo y tiene un esplendor que coincide topológicamente. Hablan de que esa coincidencia tiene un único mérito: la geométrica disposición del matrimonio monástico-civil. Cuentan que cuando el pueblo creció, lo trascendental no lo hizo, mantuvo su geométrico destino central, y que será quizá por eso que en realidad nunca crecerá, aunque lo habiten más personas.
- La hacienda: Todas las tardes, a la hora de la puesta de sol, hacendados y peones contemplan el horizonte y al hacerlo, son grandes amigos. Este acto se repite de forma incesante cada día de la semana, es decir, cada día en que se produce. El hecho que fecunda potentes alianzas y una mirada conjunta, tiene sin embargo una pequeña distorsión cuando la hacienda se vuelve recinto de fiestas. En ese momento, generalmente el fin de semana, los patios atrapan el sol y los muros ocultan el horizonte, mientras los peones orbitan el lugar sin tiempo para ver, sin espacio para contemplar y sin energía para entender que la fiesta ya terminó.
- La huelga: La convocatoria del pueblo para reclamar acciones concretas al Gobierno de la Gran Colombia fue un éxito. El coraje de las autoridades de toda institución para acompañar a los ciudadanos terminó por exaltar la unión de la sociedad en su conjunto. La consigna era una sola: gritar los nombres y exigir a las autoridades que estén lo más lejos posible, en Caracas, en Bogotá o en Quito. Esta curiosa estrategia terminó de animar a las filas que ordenadamente marchaban por las calles. De repente, algunos despistados que llegaron tarde a la protesta gritaban irascibles contra los problemas locales, y por supuesto fueron corregidos inmediatamente. En el calor de la pelea, los despistados sugirieron al pueblo que ese país al que reclaman, ya no existe. Cuando con perplejidad la gente del pueblo quiso reclamar este dato a la autoridades, estas ya almorzaban con Bolívar.
- La catedral: La oficina de monumentos de la ciudad ha desplegado una serie de instrucciones para conservar todo lo que constituye la identidad local. La principal instrucción se relaciona con el cuidado obligatorio de lo que los ojos ven, y sobre todo los ojos que ven hacia la Catedral. Este impresionante avance en la administración civil implica desalojar cuánta presencia física se interponga entre los ojos de cualquier ciudadano y el monumento. En la puesta en práctica, cuerpos y objetos se convierten en números, y estos números a su vez en series que organizan la demolición. En el día cero, en el día de la demolición, la Catedral empieza a tambalear y el pueblo horrorizado mira con angustia el posible destino. Empiezan a caer varios ladrillos viejos y las cruces de las cúpulas. Al mismo tiempo, la demolición, por supuesto, continúa.
La fantasía como mecanismo de habitar una ciudad con la mente y con el cuerpo es algo imprescindible. Los estímulos que operan en la cognición y en las emociones, se gatillan desde el desenfreno de la mañana hasta el tráfico de una ciudad grande que parece nuestro destino. En el caminar, en el contemplar o en el conducir entran en escena cada signo, cada símbolo y cada señal que nos muestra que en cada día se juega algo más que una rutina, y que la subsistencia quizás se encuentre en esa azarosa observación de la gente y lo que hace.
Al tomar nota, es claro que la fragilidad de esa gente tiene un modo de absorberse por alguna institución o por otra persona que en sí misma es también una institución; con ello, sabemos que lo que haremos o lo que intentaremos hacer ya se encuentra prefigurado, diagramado desde la complicidad de un silencio, en el que la única opción es entrar. La libertad también se negocia, se convierte en futuro y encarna un tiempo, que depende estrictamente de aquellos y aquellas que giran entre sí y obscenamente cerca. Esas élites que nunca debieron cambiar pan por silencio, fundan por el contrario, nuevos lugares donde el escaso pan es garante de la proliferación de más silencio.