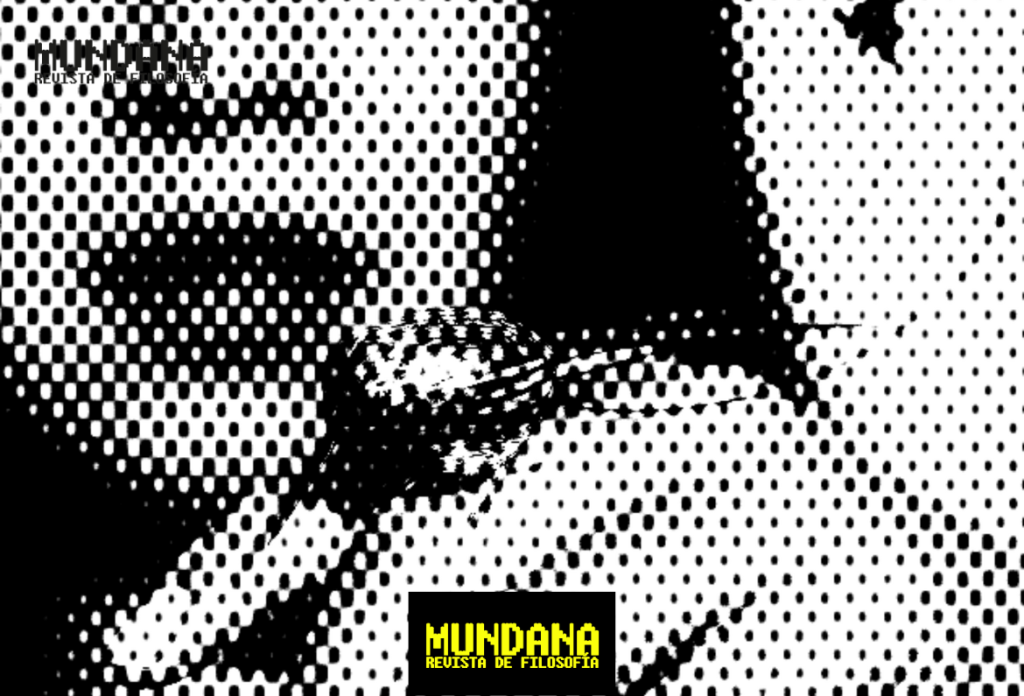Por: Ariana S. Romero
Arendt (2006) explica que el animal laborans es aquel que, en la modernidad, se ha reducido a un animal trabajador; el cual obtiene como satisfacción su remuneración y no vive para otra satisfacción qué no sea esa. La productividad se vuelve parte de su naturaleza y es esto exactamente en lo qué se ha transformado: en animal qué evolucionó para trabajar y producir.
En este texto se analizaremos la relación entre las categorías Homo Económicus y Animal Laborans desde la mirada de Michel Foucault y Hannah Arendt respectivamente. Esta lectura viene pertinente en pensar y repensar el carácter del trabajador en la actualidad. Estamos de acuerdo que las teorías respecto al trabajo en la modernidad tardía han presentado nuevos horizontes en la actualidad. Sin embargo, parece importante destacar ciertas líneas de pensamiento que aún están vigentes y resuenan en las dinámicas laborales actuales.
El homo sapiens pasa a ser homo sapiens sapiens y el homo jurídicus pasa a ser homo económicus, asegura el filósofo francés (2007). Pero ¿Cómo y por qué? En un inicio el hombre se basa en la norma y la ley jurídica para desarrollar su vida; crea relaciones sociales y por supuesto las limita. Pero con el paso del tiempo la jurisdicción pierde representatividad en el medio social. Muchas reglas y poca diversión (sobre todo para aquellos con poder adquisitivo/económico), la libertad se ve cuarteada por la norma y es en esta crisis de la jurisdicción donde la política económica toma las riendas de la sociedad.
La economía, en aparariencia, le da una libertad sin igual al hombre, dándole, mediante el capital, la posibilidad de elegir, y direccionar su vida con las satisfacciones qué desee. Al mismo tiempo el Estado (que responde a los intereses de grupos ya mencionados) toma ventajas de esto minimizando el ser político del hombre y maximizando su capacidad de ser consumidor.
El homo œconómicus, es decir, quien acepta la realidad o responde de manera sistemática a las modificaciones en las variables del medio, aparece justamente como un elemento manejable, que va a responder en forma sistemática a las modificaciones que se introduzcan artificialmente en el medio. El homo œconómicus es un hombre eminentemente gobernable. (Foucault, 2007, p. 310)
Por su parte, Arendt (2006) explica que el animal laborans es aquel que, en la modernidad, se ha reducido a un animal trabajador; el cual obtiene como satisfacción su remuneración y no vive para otra satisfacción qué no sea esa. La productividad se vuelve parte de su naturaleza y es esto exactamente en lo qué se ha transformado: en animal qué evolucionó para trabajar y producir.
“No obstante, dicho esfuerzo, a pesar de su futilidad, nace de un gran apremio y está motivado por su impulso mucho más poderoso que cualquier otro, ya que de él depende la propia vida.” (Arendt, 2006, p. 111). Y de qué depende la vida del hombre si no es de la
sensación de seguridad y de permanencia en el mundo. Así, depende del trabajo para vivir, estrategia qué toma para perpetuar su existencia en el mundo dentro de una aparente libertad.
Ambos teóricos convergen, desde nuestra perspectiva, en que el trabajo posibilita la libertad del ser humano y es mediante su aspecto económico qué asegura su propia existencia pues la actividad humana ha quedado direccionada principalmente a la labor diaria. Sin embargo, es esta labor constante la que sostiene el capitalismo. El humano nace para trabajar y reproducir el sistema capitalista qué nos gobierna y atraviesa a cada uno de los seres vivos. Dando como resultado la reproducción del sistema capitalista, y por supuesto sumiendo al ser humano a una vida de consumo y administración de capital. Esta actitud perpetúa el orden social mediante la lógica del trabajo duro y el esfuerzo.
Ahora y como siempre, se apela a encontrar las fracturas en el sistema imperante. Si es cierto que tenemos que trabajar para perpetuar nuestra existencia y de lo que está a nuestro cuidado. Si, es cierto que si no se trabaja las posibilidades de cuidar la propia existencia y la de otros es limitada o nula. Si, sigue siendo cierto que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sin embargo, pienso que todo sistema imperante tiene sus resquicios, por donde la perspicacia y la creatividad se pueden asomar para pensar y establecer dinámicas de trabajo más agradables y comunitarias. Donde la competitividad no sea la actitud mediante la cual nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, más bien la solidaridad y la empatía, pues es en lo cotidiano donde se podría percibir la transformación a un sistema que ya nos mantiene preocupados o ansiosos.
Ariana S. Romero. Artista, nacida en Quito en 1994. Estudio Ciencia Política en la PUCE. Obtuvo la maestría en Pedagogía en las Artes en la UTPL. Actualmente trabaja en una imprenta en procesos de Artes Gráficas y en el colectivo de arte El Club de Collage que se dedica a la creativo colectiva en distintos espacios culturales.
Referencias:
- Arendt, H. (2006) El origen del Totalitarismo. Alianza Editorial
- Foucault, M., (2007) Nacimiento de la Biopolítica. Fondo de Cultura Económica