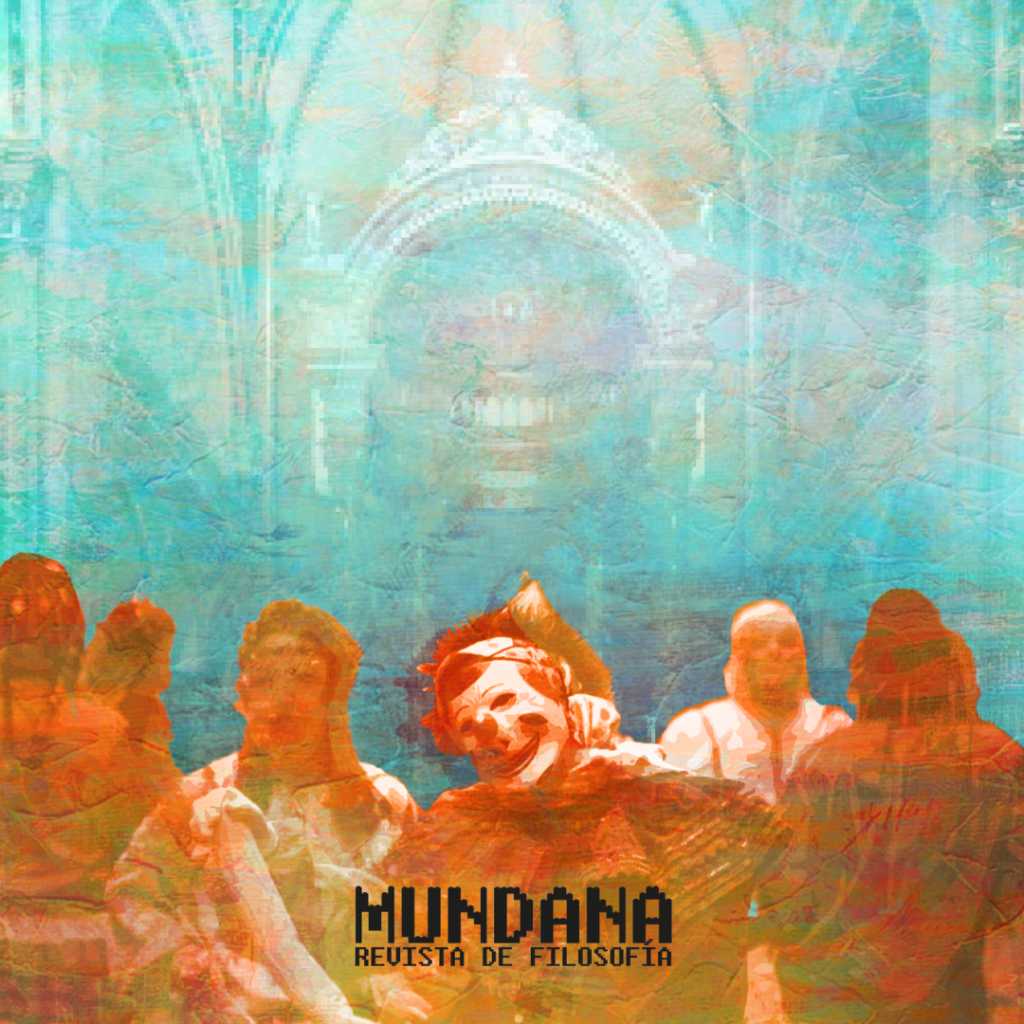Lo que alude al arqueólogo o al antropólogo es que, tanto en el origen de conceptos necesarios para la creación de estas herramientas, como en las posibilidades crecientes de repertorios y prácticas se encuentra la corporalidad. De este modo, conceptos con origen en la corporalidad como bordes, dureza o unidad y acciones como rasgar, cortar o triturar son inseparables de la herramienta que se pretenda analizar.

En su libro The Roots of thinking, Maxine Sheets-Johnstone (2010) llama a su vez la atención sobre un proyecto del antropólogo Ashley Montagu, quien propone la creación de un estudio científico de las herramientas. Este estudio, el cual bautiza como “hoplonología” por el griego Oplon, permitiría ampliar el conocimiento que se tiene sobre el carácter y la evolución del comportamiento del hombre primitivo, pues «las obras de las manos del hombre son su pensamiento encarnado” (p. 25). A lo largo de este libro, Sheets-Johnstone se empeña en demostrar cómo al rastrear el origen del pensamiento y la evolución humana, resulta inevitable encontrar que en la base de todo se encuentra el cuerpo. De esta forma, conceptos nuevos generados o despertados en un el cuerpo animado en la cotidianidad dieron a su vez origen a “nuevas posibilidades, nuevas posibilidades a nuevas formas de vida, y nuevas formas de vida al establecimiento finalmente de esas nuevas prácticas y creencias revolucionarias que son definitivas de la evolución homínida” (p. 4).
A través del estudio de fósiles y artefactos primitivos, se llega a la conclusión de que en la creación de herramientas y la ejecución de ciertas prácticas se encuentran criaturas pensantes y que la evolución fue moldeada por el pensamiento homínido, lo cual, como fue mencionado anteriormente, tiene origen en el cuerpo, en conceptos corporales animados y en experiencias táctiles-kinestésicas. Sheets-Johnstone (2010) señala que en la interpretación de evidencia fósil de este tipo se hace necesario un análisis fenomenológico que pueda demostrar un vínculo conceptual entre herramientas y cuerpos.
De la relación entre pensamiento y corporalidad
Para Sheets-Johnstone (2011), todo conocimiento o habilidad humana parte de una capacidad básica de aprender a movernos, cuyo aprendizaje no se hizo con palabras o con la instrucción de otros, sino a partir de “nuestras competencias cinéticas / cinestésicas nativas” (p. 194), es decir, al aprender de nuestros propios cuerpos. Este proceso es, por decirlo así, acumulativo y se da “en un proceso continuo de sentir las dinámicas de nuestro propio movimiento” (p. 194), de modo que detalles aprendidos, que ya son significativos y complejos, adquieren cada vez más complejidad de acuerdo al contexto en que se da el desarrollo. Estas capacidades emergentes nos dan nuevas posibilidades de movimiento y configuran la piedra angular epistemológica de las construcciones de sentido. En pocas palabras, “facetas fundamentales de nuestro conocimiento del mundo se derivan de nuestras similitudes corporales cinéticas básicas” (p. 195).
Es tan primario el movimiento como fuente de todo desarrollo que Thelen y Smith (en Sheets-Johnstone, 2011, p. 232) incluso lo sitúan en la vida intrauterina. Como alguien que parte del cuerpo y del movimiento para el análisis, justamente aquello que en opinión de Sheets-Johnstone los científicos no hacen, el escritor Pascal Quignard (2017) hace una observación similar, cuando afirma que
ese salto, ese sobresalto, ese estremecimiento que no tiene voz alta (que no tiene lengua hablada), que se manifiesta en silencio en el fondo del útero, es San Juan Bautista que danza. La vieja danza prenatal se basa en el viejo silencio prelingüístico (p. 58).
La progresiva adquisición y desarrollo de logros físicos lleva entonces a una adquisición y desarrollo de conceptos, poniendo en evidencia una relación indisoluble entre pensar y hacer. Para Husserl (1980), el mundo es construido de forma ordenada y armoniosa con base en relaciones de consecuencia que emergen progresivamente sobre la base de relaciones de consecuencia conocidas. Para que esto sea posible, de acuerdo a la visión fenomenológica, se necesita abandonar un abordaje que reduzca al cuerpo a un receptor pasivo de estímulos, a una colección de dispositivos de entrada y salida o a un sistema de procesamiento de información pasivo. En palabras de Thelen y Smith, “el desarrollo no ocurre porque los procesos internos de maduración le dicen al sistema cómo desarrollarse. Más bien, el desarrollo ocurre a través y debido a la actividad del sistema mismo” (en Sheets-Johnstone, 2011, p. 198).
De la relación entre corporalidad y tecnología
La concepción de las herramientas como el pensamiento encarnado y su consiguiente estudio científico nos pone de inmediato en el campo de las tecnologías. El conocimiento involucrado en la ejecución de técnicas y la creación de herramientas para facilitar las mismas son justamente el producto de la serie de posibilidades y formas de vida que mencionaba Sheets-Johnstone, cuyo origen es el cuerpo animado. El trabajo de rastrear el origen de las herramientas desde campos como la arqueología o la antropología nos lleva, por ejemplo, a que en los homínidos las herramientas de piedra son creadas para hacer el trabajo de los dientes (Sheets-Johnstone, 2016, p. 275). Lo que alude al arqueólogo o al antropólogo es que, tanto en el origen de conceptos necesarios para la creación de estas herramientas, como en las posibilidades crecientes de repertorios y prácticas se encuentra la corporalidad. De este modo, conceptos con origen en la corporalidad como bordes, dureza o unidad y acciones como rasgar, cortar o triturar son inseparables de la herramienta que se pretenda analizar.
Habiendo establecido un origen corporal de las tecnologías, cabe preguntarse por las relaciones posteriores que puedan surgir. En el caso específico de la corporalidad resulta inicialmente más palpable una relación de paridad a la hora de examinar la tecnología, de modo que estas son equiparables al organismo y se diferencian en tanto que posibilitan en mayor o menor medida capacidades corporales ya existentes, como las herramientas de piedra resultan más eficaces que los dientes al macerar y los telescopios resultan más eficaces que los ojos al ver a lo lejos. Clarck y Chalmers (2011) sacan del cráneo y del mismo cuerpo la cognición. Al hablar de cogniciones extendidas, al declarar alegremente que “¡los procesos cognitivos no están (todos) dentro de la cabeza!” (p. 3), están queriendo decir que una serie de procesos cognitivos ocurren fuera del cuerpo o se valen de objetos externos al cuerpo. Proponen que, para efectos prácticos, llevar una lista de apuntes con los víveres necesarios escritos y comprar víveres recordando lo necesario usando el hipocampo es bastante similar. Sin embargo, al intentar recurrir a la propia experiencia, se hace notorio que la relación entre cuerpo y tecnología es mucho más compleja. Tomando prestadas palabras de Haraway (2006), en el intercambio corporal y tecnológico yo mismo paso a ser “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo” (p. 117).
De la relación entre pensamiento y tecnología
Existe una prolongada sospecha de que la tecnología puede afectar el pensamiento, tanto así que casi que se da como un hecho. Parente y Vaccari (2019) advierten que el temor por la posible relación transformadora de la tecnología en el pensamiento está muy lejos de ser nuevo y sitúan en el Fedro lo que milenios más tarde nos sigue angustiando, pues allí se advierte que la lectura llevará al debilitamiento de la memoria porque las letras “llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos” (p. 280). Lakoff y Johnson (1999) niegan de forma vehemente la posibilidad de concebir la razón como algo que suceda de forma independiente de facultades corporales e incluso ubican en el cuerpo aquello que nos da un sentido de qué es real. Como una ilustración simple de este punto, los autores emplean los colores, como una verdad obvia del mundo (el cielo es azul) que al ser examinada en detalle resulta haciendo alusión a propiedades físicas del mundo, pero más importante aún, a un cuerpo capaz de percibir colores. Acercamientos a este fenómeno, según los autores, que ignoren la corporalidad y hagan alusión a un realismo metafísico o a un relativismo radical están condenadas al fracaso, pues no existen verdades ajenas a interpretaciones con un origen corporal y la percepción de color es creada en conjunto entre nuestro organismo y el mundo, si bien su significado pueda variar culturalmente.
Más que una simple percepción corporal, la tarea de relacionarse con el mundo involucra una serie de características activas de ambos. Husserl (1980) puede explicar esto a través de los conceptos de afección y orientación del yo, incluso previos a la aparición de un pensamiento y en la forma de síntesis asociativas, de tal manera que existe una tendencia previa al cogito donde se distingue una “imposición al yo”, que hace referencia a la atracción que un estímulo pueda ejercer sobre el yo; y una “tendencia a la entrega”, que constituye la receptividad como una característica constitutiva del yo (p. 84). Lo que empieza como una tendencia básica a verse atraído por un estímulo (Abzielung), se convierte en un interés por su consecución (Erzielung), por prolongar la aprehensión y experimentar el estímulo en sus múltiples particularidades “desde todos los lados” (p. 90). Una figura similar, guardando las proporciones, se puede encontrar en Sheets-Johnstone (1999), cuando al hablar de afecto y movimiento señala que hay algo de los estímulos que recibimos que nos invita a actuar de cierta forma y que “estamos siendo movidos pasivamente y, sin embargo, este movimiento parece provenir de nuestro interior” (p. 266).
Referencias
- Clarck, A., y Chalmers, D. J. (2011). La mente extendida. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 16, 15-28.
- Haraway, D. (2006) A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late 20th century. The international handbook of virtual learning environments. Springer, Dordrecht, 117-158.
- Husserl, E. (1980). Experiencia y juicio. UNAM.
- Lakoff, G., y Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The cognitive unconscious and the embodied mind: How the embodied mind creates philosophy. Basic Books.
- Parente, D., y Vaccari, A. P. (2019). El humano distribuido. Cognición extendida, cultura material y el giro tecnológico en la antropología filosófica/The distributed human. Extended cognition, material culture a technological turn in philosophical anthropology. Revista de Filosofía, 44(2), 279-295.
- Quignard, P., y Mattoni, S. (2017). El origen de la danza. Interzona Editora.
- Sheets-Johnstone, M. (1999). Emotion and movement. A beginning empirical-phenomenological analysis of their relationship. Journal of Consciousness Studies, 6(11-12), 259-277.
- Sheets-Johnstone, M. (2010). The roots of thinking. Temple University Press.
- Sheets-Johnstone, M. (2011). The primacy of movement (82). John Benjamins Publishing.
- Sheets-Johnstone, M. (2016). Insides and outsides: interdisciplinary perspectives on animate nature. Andrews UK Limited.