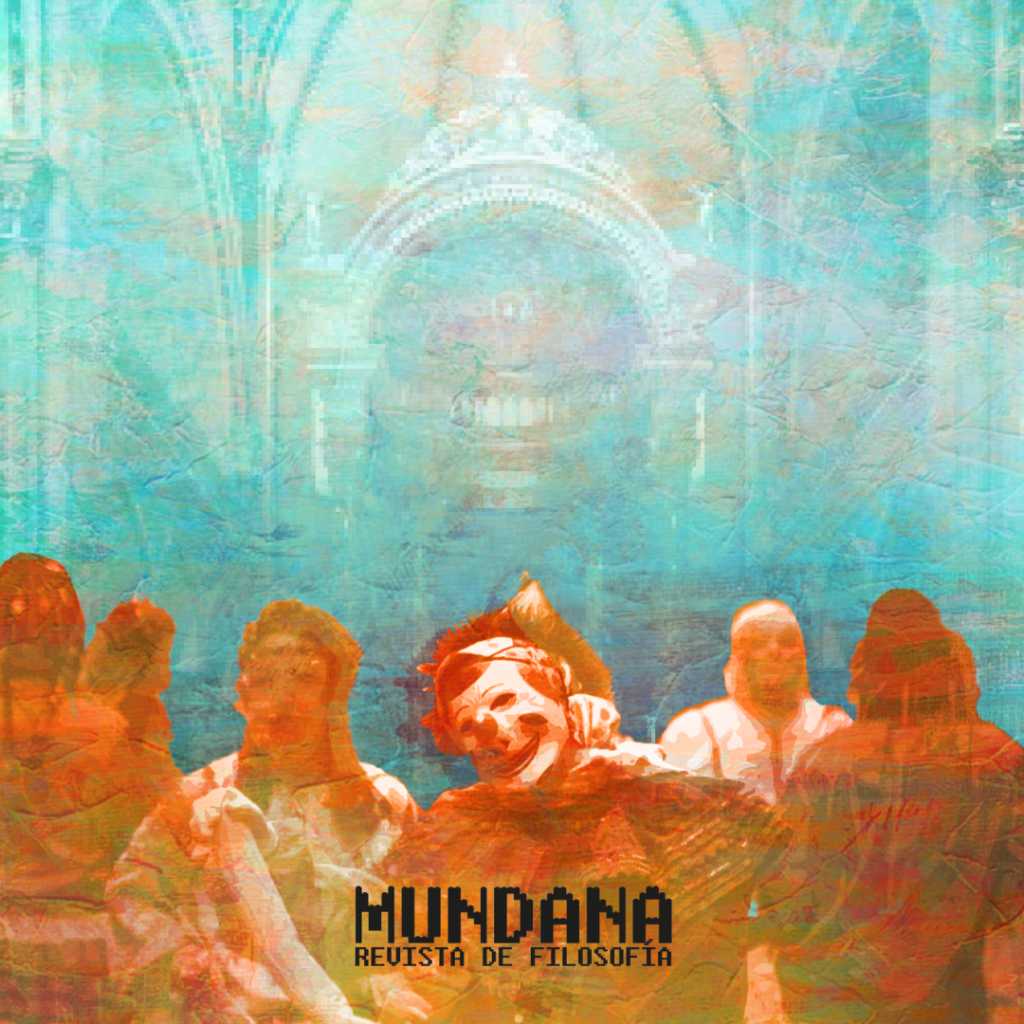La contradicción dialéctica campo-ciudad, analizada desde la teoría urbana marxista, se expresa en diferencias espaciales y en los flujos de extracción de plusvalor, que refuerzan las estructuras de desigualdad. Cuenca representa un caso peculiar donde la extracción de valor del campo no implica una absorción efectiva de la población rural por parte de la urbanidad.
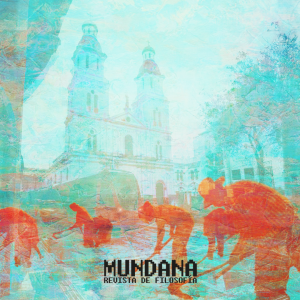
El desarrollo de las fuerzas productivas transforma las relaciones sociales en torno a la propiedad y el trabajo, un proceso dialéctico que, a través de la lucha de clases, ha impulsado la historia. En Ecuador, este proceso ha estado marcado por particularidades que condicionaron su desarrollo urbano y rural. Como señala Marx (1976), la transición del feudalismo (con rasgos coloniales en América) al capitalismo mercantil e industrial se dio mediante revoluciones democrático-burguesas. En el caso ecuatoriano, Agustín Cueva (1973) destaca que el lento desarrollo capitalista estuvo influenciado por las disputas entre terratenientes y burguesías regionales (costa-sierra). Tras la Revolución Liberal (1895-1912), las oligarquías conservadoras y liberales cooperaron en un proceso similar al modelo “prusiano”, donde los terratenientes se integraron a los intereses capitalistas, convirtiéndose en burguesías agrarias que mantuvieron relaciones semifeudales con el campesinado, principalmente indígena.
Este desarrollo capitalista tardío, vinculado al sector primario, mantuvo a la mayoría de la población en el campo hasta mediados del siglo XX. Según el INEC, la migración campo-ciudad comenzó a registrarse en los años 50, intensificándose en los 70 en Quito y Guayaquil, cuyas capacidades urbanas fueron rebasadas, dando lugar a asentamientos no planificados. En Cuenca, según Carpio (1987), el aislamiento geográfico, la dependencia de productos agrícolas locales y la tardía industrialización ralentizaron su crecimiento urbano, manteniendo su población por debajo de los 700.000 habitantes, a diferencia de las otras dos ciudades, que superaron el millón hace décadas.
Este proceso de urbanización, común en las grandes metrópolis, generó marginalización entre los migrantes, quienes, al no ser absorbidos por el mercado laboral formal, engrosaron las filas de informales y desempleados. En Quito y Guayaquil, esto facilitó la organización popular, como el Comité del Pueblo en la capital. En el Austro, la migración masiva al exterior a principios de los 2000 vació el campo sin impulsar el crecimiento urbano local, un fenómeno que se repite actualmente. Estas condiciones históricas y sociales enmarcan el fenómeno que analizamos en este artículo.
Lefebvre (1968) sostiene que la urbanización absorbe el campo, subordinándolo a la lógica urbana y transfiriendo valor hacia la ciudad, donde se concentra el capital y el poder. Castells (1972) añade que este proceso no es natural, sino resultado de la organización capitalista del espacio, que beneficia al centro urbano al extraer plusvalor mediante la pauperización de las condiciones de vida y la creación de un “ejército” de desempleados. En Cuenca, sin embargo, esta transferencia de valor y personas se redirigió hacia centros capitalistas como EE.UU. y la UE, generando un flujo de remesas con dos efectos principales: el aumento del poder adquisitivo de las familias migrantes y el abandono de las actividades tradicionales del campo.
En la actualidad, Cuenca experimenta un fenómeno sui generis. En lugar de que los nuevos migrantes se concentren en los márgenes urbanos (que no han sido redefinidos significativamente en más de 25 años), son las parroquias rurales más cercanas al centro urbano (Ricaurte, San Joaquín, El Valle, Baños, Sinincay) las que han absorbido a esta población, tanto local como proveniente de las provincias del sur del Ecuador.
La fuerte migración de la década de 2000 y del último lustro ha dejado un campo abandonado, especialmente en parroquias más alejadas como San Ana, Quingeo, Checa y Chiquintad. Mientras tanto, las parroquias rurales más cercanas se urbanizan a un ritmo acelerado. Así, el campo no ha quedado completamente vacío, sino que se ha transformado en un tejido urbano desatendido. Este fenómeno no ha sido reconocido por la normativa actual: el último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) de 2022 no incluyen como parte urbana a parroquias que, en la práctica, ya lo son, como Ricaurte y otras mencionadas. Paradójicamente, la normativa sí reconoce características “urbanas” en los centros parroquiales. Esta contradicción se ve reforzada por las relaciones políticas entre los distintos niveles de gobierno.
Estas parroquias, catalogadas como “rurales” en la normativa, pero periurbanas en la realidad, enfrentan una serie de problemáticas sociales agravadas por las políticas neoliberales y la negligencia de las autoridades locales. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, pavimentación, salud y educación, sumada a la desatención justificada por la descentralización administrativa y la falta de asignación presupuestaria, reflejan un abandono sistemático.
La situación en el campo cuencano es resultado del desarrollo degradado de las fuerzas capitalistas, que ha llevado a la lenta desaparición del campesinado como clase. Por un lado, se observa la “proletarización” de este campesinado, que migra a las cercanías urbanas y termina en condiciones de subempleo informal. Por otro, sectores especuladores acaparan tierras abandonadas o improductivas. Este fenómeno ha llamado la atención de la burguesía urbana, que comienza a invertir en la compra de tierras con fines empresariales, como ocurre en la parroquia Tarqui.
El proceso de degradación del campo viene acompañado de un retroceso de la presencia estatal, lo que ha sido aprovechado por grupos de delincuencia organizada. Estos grupos, ante la vulnerabilidad de una población desatendida y subempleada, la integran en sus estructuras y actividades. En Cuenca, esto se evidencia en el control territorial que estas bandas ejercen en las zonas periféricas.
La contradicción dialéctica campo-ciudad, analizada desde la teoría urbana marxista, se expresa en diferencias espaciales y en los flujos de extracción de plusvalor, que refuerzan las estructuras de desigualdad. Cuenca representa un caso peculiar donde la extracción de valor del campo no implica una absorción efectiva de la población rural por parte de la urbanidad. Una barrera, fortalecida por políticas públicas de “ordenamiento territorial” con enfoques coloniales y patrimonialistas, impide que la migración interna se desarrolle de manera equilibrada. Este proceso, sumado a la migración externa, permite a la ciudad y sus clases dominantes disfrutar de lo “urbano”. La resistencia hacia la migración venezolana es un ejemplo de ello: esta población marginalizada no ha podido reubicarse fuera de la ciudad, lo que ha sido aprovechado por las clases dominantes para explotarla de diversas maneras.
Cuenca se mantiene como una ciudad “ordenada”, libre de “indios”, según algunos sectores, y disciplinada en sus espacios. Gracias a condiciones específicas de su desarrollo histórico, ha evitado la marginalización y el hacinamiento urbano (como en los “guasmos” de las grandes ciudades) mediante la expulsión sistemática de cualquier grupo que no cumple con el “perfil racial y social” permitido. Sin embargo, mientras el campo lejano se vacía y la ruralidad periférica se urbaniza precariamente, los gobiernos locales y nacionales se desentienden. Y, como siempre, los únicos perdedores son las clases trabajadoras.
Referencias
- Castells, M. (1972). La cuestión urbana. Siglo XXI Editores.
- Carpio, J. (1987). Las etapas del crecimiento de la ciudad de Cuenca- Ecuador. En F. Carrión (Ed.), El proceso urbano en el Ecuador (pp. 47-80). ILDIS.
- Lefebvre, H. (2017). El derecho a la ciudad. Capitán Swing.
- Marx, K. (1976). El Capital : Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica.