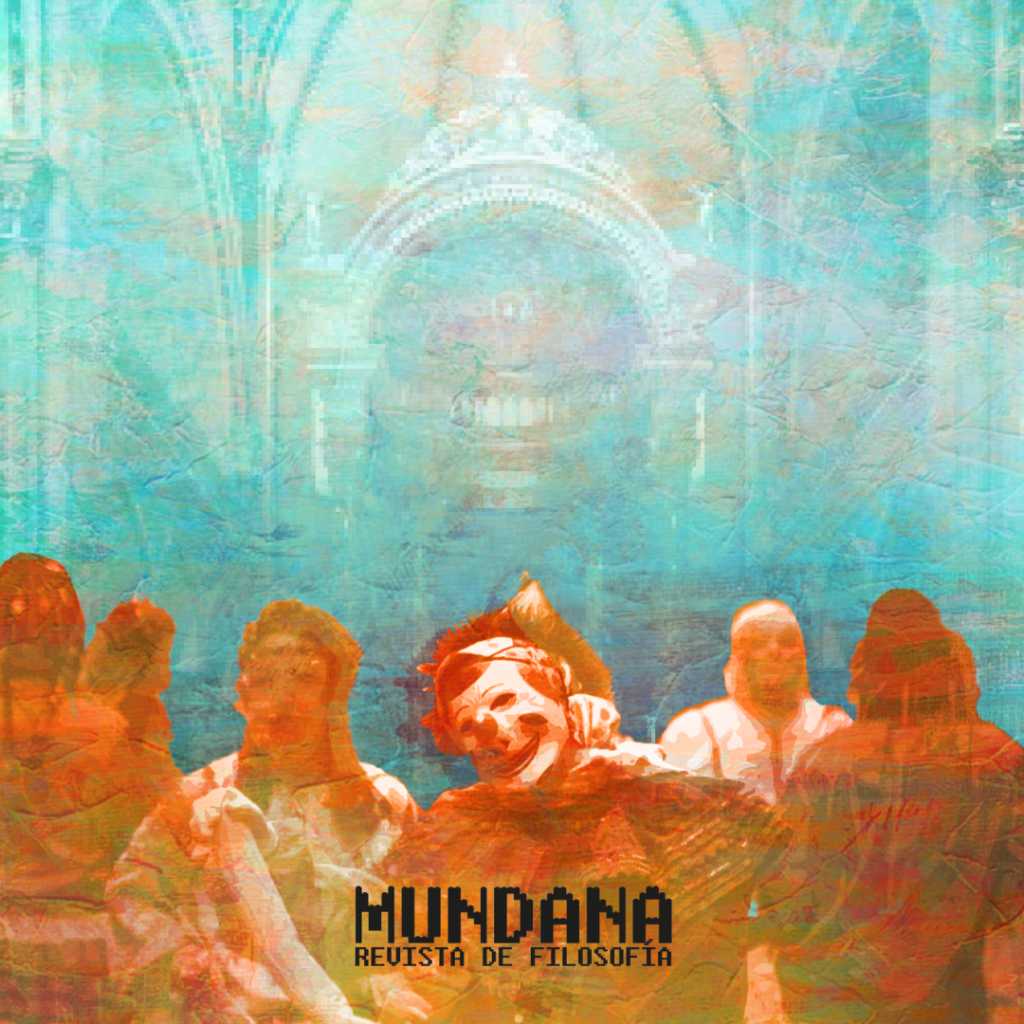el espacio público se toma como si fuese un territorio y un lugar masculino y se relega a las mujeres y a las personas de la población LGBTIQ+ al ámbito de lo privado. A pesar de que en la ciudad se viven estas prácticas excluyentes, no hay que olvidar que las y los sujetos tienen agencia social y capacidad de incidir en los debates públicos.

David Harvey señaló que vivimos en un mundo en el que la propiedad privada y la tasa de ganancia prevalecen sobre los demás derechos en los que uno pueda pensar, por ejemplo, el derecho a la ciudad. La ciudad es ante todo el espacio público y el espacio público es la ciudad.
En la urbe se deben manifestar y valer los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, existe una crisis del espacio público que se manifiesta en su ausencia o abandono, su privatización, su exclusión y su tendencia a la exclusión a los grupos minoritarios (Borja, 2011, p. 39)
La presente columna explora, a la luz de la teoría urbanista-sociológica, el derecho a la ciudad; específicamente el derecho a la ciudad de la población LGBTIQ+. Dicha inquietud no es nueva en mi itinerario investigativo. De hecho, allá por el 2020, me titulé por medio de una tesis sobre la despenalización de la homosexualidad en Ecuador en 1997 y la discriminación de la población LGBTIQ+ en el espacio público. Empero, para la elaboración de este escrito surgieron nuevas interrogantes: ¿la aspiración, por parte de las personas de las diversidades sexo genéricas, a conquistar el derecho a la ciudad es una quimera? ¿En una sociedad heteronormada, dónde la exclusión es la regla, se puede democratizar el uso del espacio público?
Desde la perspectiva de Borja (2011), la crisis del espacio público es el resultado de las actuales pautas urbanizadoras extensivas, excluyentes y gentrificadoras. El espacio público, en estas extensas zonas de urbanización discontinua y de baja densidad, prácticamente desaparece. “Los ciudadanos quedan reducidos a habitantes atomizados y a clientes dependientes de múltiples servicios con tendencia a privatizarse” (Borja, 2011, p. 39). Lo que impera, entonces, es la lógica del capital y consumo. Una de las características de la ciudad moderna occidental es que es sumamente mercantil. En ese estado de cosas, “el derecho a la ciudad está determinado por el estrato social, el acceso al consumo y la heteronormatividad” (Piedrahita, 2020, p. 24). Las ordenanzas de las ciudades latinoamericanas, en la década de los noventa e incluso en los 2000, (por ejemplo, la Ordenanza Para la Regeneración Urbana de la Ciudad de Guayaquil 2004)[1] restringían el acceso, el uso y disfrute de la ciudad a las personas de la población LGBTIQ+. La intención era mantener en el ámbito de lo privado a las personas de las diversidades sexo-genéricas. Requerían, como sugiere Foucault (2001), mecanismos que vigilen y castiguen las prácticas consideradas anormales.
La exclusión en el espacio público a las personas LGBTIQ+ niega la posibilidad de que las personas con géneros y diversidades sexuales disidentes desarrollen su identidad y su personalidad en un ambiente seguro y tranquilo. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo de todas las personas que habitan la urbe. Supone no solamente el derecho a usar lo que ya existe en los espacios urbanos, sino también definir y crear lo que debería existir con el fin de satisfacer la necesidad humana de llevar una vida digna. Las violaciones del derecho colectivo a la ciudad a las personas de la comunidad LGBTIQ+ ocurren todos los días, en sus vivencias y encuentros diarios con la ciudad, debido a la violencia patriarcal que es normalizada en los espacios públicos.
Ramírez (2015), señala que lo público se desarrolla articulado con conceptos tales como ciudadanía, sociedad, democracia, instituciones y Estado; aludiendo a la reivindicación de la pluralidad y de la diferencia, a la formación de la opinión pública-política y las acciones colectivas que revelan maneras diversas de vivir en un mundo compartido. No obstante, si lo público se desarrolla articulado a los conceptos de ciudadanía, sociedad y democracia es necesario cuestionar si en la modernidad capitalista todas las personas son considerados ciudadanos y si todas todos y todes son verdaderamente incluidos en la democracia y en el derecho a la ciudad. Por lo tanto,
la exclusión también está asociada con la definición selectiva de los actores que pueden hablar de los temas públicos, lo que subordina a grupos discriminados y en condiciones de subalternidad, por ejemplo: las infancias, las minorías étnicas, las mujeres, las personas de las diversidades sexo-genéricas, entre otros (Ramírez, 2015, p. 4).
Henry Lefebvre en su célebre texto El derecho a la ciudad precisó que la ciudad moderna se concentra en organizar la empresa y la industria. Además, muestra poco interés en organizar la ciudad para que los espacios públicos puedan ser bien utilizados por todas las personas que en ella habitan. La ciudad, desde su perspectiva, es una manera de vivir y habitar lo cotidiano. “La estructura social figura en la ciudad porque la ciudad es un fragmento del conjunto social; trasluce porque contiene de manera sensible la ideología dominante que reproducen las instituciones” (Lefebvre, 1969, p. 21).
Por otro lado, Buckingham (2011), realizó una crítica al modelo lefebvreano sobre el derecho a la ciudad debido a que no toma en cuenta las relaciones patriarcales de poder y control que se producen en los espacios públicos. Por ejemplo, para las mujeres trans existe un riesgo mayor de ser víctimas de abuso sexual que para los hombres heterosexuales. En consecuencia, las mujeres trans tienden a evitar ciertos sitios de la ciudad que consideran peligrosos. El autor, antes mencionado, señala que uno de los elementos más importantes cuando se habla del habitad de las ciudades es la ubicación. Hay ubicaciones más seguras que otras porque los espacios púbicos de las clases sociales más empobrecidas son los más inseguros.
Eso no quiere decir que en zonas consideradas de clase alta no haya abuso a las personas de la población LGBTIQ+, sino que el Estado dota de más seguridad -por ejemplo, policía- y mayor infraestructura -alumbrado público- a las zonas de clase media alta (Buckingham, 2011, p. 62).
“Los espacios urbanos se han diseñado para valorar la producción y menospreciar la reproducción” (Buckinham, 2011, p. 62). Lo que incide en que la producción –aunque no en su totalidad- tiene un orden patriarcal. Un orden donde supuestamente son los hombres los únicos destinados a las labores económicas. En ese sentido, el espacio público se toma como si fuese un territorio y un lugar masculino y se relega a las mujeres y a las personas de la población LGBTIQ+ al ámbito de lo privado. A pesar de que en la ciudad se viven estas prácticas excluyentes, no hay que olvidar que las y los sujetos tienen agencia social y capacidad de incidir en los debates públicos.
Para Gutiérrez y Correa (2018), la ciudad es un territorio de tensiones simbólicas. Allí se generan espacios de comunicación y esta comunicación se traduce en un orden social de interacciones que reproducen y legitiman el discurso dominante. Empero, es importante que las personas de la población LGBTIQ+ irrumpan en el espacio público. Es posible, mencionan los autores, que los actos performativos ayuden a desarticular los lugares de estos espacios públicos que históricamente han cargado con imaginarios y sentidos comunes excluyentes. Los cuerpos de las personas de las diversidades sexo-genéricas penetran en la ciudad con performance que desequilibran la normalidad heteronormativa del espacio. El performance aparece como la consideración de los espacios públicos como territorios de interacción y de cambio. “Cuando las personas que caminan por el espacio público ven los actos de performance, se detienen a verlos. Inmediatamente llega la incomodidad, la interrogante, la inquietud e incluso la afectación” (Gutiérrez y Correa, 2018, p. 138). De esa manera, se logra alterar las percepciones de lo habitual, se apropia el uso del espacio sin necesidad de la intervención estatal y se configura un nuevo tipo de orden urbano.
La ciudad es una construcción voluble y compleja en donde constantemente se ve la intervención de diferentes cuerpos en ella. “Intervenir en los espacios públicos de la ciudad significa imprimir otras prácticas y dejar huellas sobre lo ya establecido. Es decir, generar otra cosa y que el sentido discursivo emerja hacia lo disruptivo, hacia lo extraño” (Gutiérrez y Correa, 2018, p. 142). Aunque Buckingham (2011), realizó la crítica al modelo lefebvreano, no tomó en cuenta que Lefebvre sí considera los actos performativos de la población LGBTIQ+ como formas de resistencia ante la ciudad moderna del consumo. Lefebvre (1969), utilizó el concepto de heterotopía –de manera distinta a Foucault- y mencionó que son espacios sociales fronterizos donde existe la posibilidad de “algo diferente”. No tenemos que esperar a que la “Gran Revolución” constituya esos espacios públicos democráticos.
La teoría de Lefebvre de un movimiento revolucionario es justamente la opuesta: lo espontáneo confluye en un momento de irrupción cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción colectiva para crear algo radicalmente diferente y que incomode (Harvey, 2012, p. 3).
Sin embargo, la heterotopía debe apuntar a transformaciones profundas. De lo contrario, los grupos anómicos construyen espacios heterotópicos que acaban siendo reabsorbidos por la praxis dominante. Por ejemplo, los movimientos LGBTIQ+ blanqueados que no cuestionan las desigualdades de clase y de raza.
En conclusión,
Henry Lefebvre comprendía que la reivindicación del derecho a la ciudad para la población LGBTIQ+ es una estación intermedia en la ruta hacia un objetivo revolucionario. Pero nunca puede ser un objetivo en sí mismo, aunque cada vez parezca una de las vías más propicias a seguir (Harvey, 2012, p. 4).
Se debe conformar grupos de alianza por el derecho a la ciudad donde consten principalmente los inquilinos de bajos ingresos pertenecientes a comunidades racializadas que luchan por un desarrollo que satisfaga sus deseos y necesidades; gente sin hogar que se organiza por su derecho a la vivienda y servicios básicos; y ciudadanos LGBTIQ+ que pugnan por su derecho a espacios públicos seguros. Siguiendo a David Harvey (2012), solo cuando la política se concentre en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental de que surgen impulsos revolucionarios, será posible emprender luchas anticapitalistas capaces de transformar radicalmente la vida cotidiana. Además, solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido y que una de las reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más íntimos, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido (Harvey, 2012).
Referencias
- Borja, J. (2011). Espacio público y derecho a la ciudad. Revista Viento Sur, 116.
- Buckingham, S. (2011). Análisis del derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. En Sugranyes, A.; Mathivet, C. Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias. Hábitat International Coalition (pp. 59-64).
- Foucault, M. (2001). Historia de la sexualidad (3). Editorial siglo XXI.
- Foucault, M. (2005). La voluntad de saber. Editorial siglo XXI.
- Gutiérrez, G y Correa P. (2018). Espacio público: performance y ciudad. Laboratorio experimental de performance. Bogotá 2010.
- Harvey, D. (2012). Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Akal pensamiento crítico.
- Lefebvre, H. (1969). El derecho a la ciudad. Península.
- Piedrahita Ordoñez, J. (2020). Despenalización de la homosexualidad en el Ecuador en 1997: de la criminalización a la patologización. Una mirada sobre el acceso, uso y disfrute del espacio público de la población LGBTI)Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Politólogo). UCE.
- Ramírez Kuri, P. (2015). Espacio público, ¿espacio de todos? Reflexiones desde la ciudad de México. Revista mexicana de sociología, 77(1), 07-36
Notas
[1] En la Ordenanza para la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil, año 2004, en el artículo 13.2, con respecto a las áreas de uso del espacio público se expresó lo siguiente: De manera particular, al margen de lo dispuesto en reglamentaciones especiales o particulares creadas y por crearse para la mejor administración y mantenimiento de algún espacio o instalación específica, los usuarios de los bienes anteriormente mencionados no podrán: Mantenerse o deambular con vestimenta que atente al decoro y buenas costumbres en las áreas públicas. f) Se prohíbe ejercer actividades de prostitución, así como el funcionamiento de casas de citas u otros similares.