“Desde el Sur global se advierte que ni la modernidad ni la posmodernidad pueden ser comprendidas sin atender a la colonialidad, es decir, a la persistencia de las jerarquías epistémicas, raciales y culturales que la empresa colonial instituyó como base de la modernidad misma. La estética, en este horizonte, es un campo de disputa donde se visibiliza la violencia epistémica que ha relegado los modos sensibles no europeos al margen de la historia del arte”.
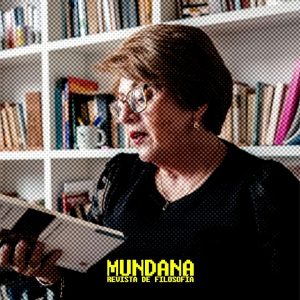
Entrevista a Cecilia Suárez Moreno. Por Diego Jadán-Heredia
Cecilia Suárez realizó estudios doctorales en Estética, Valores y Cultura en la Universidad del País Vasco y una maestría en Arquitectura, Arte y Cultura Contemporánea en la Universidad Politécnica de Barcelona. Es profesora emérita de la Universidad de Cuenca, con más de cuarenta años dedicados a la docencia e investigación en los campos de la estética y la crítica del arte.
La profesora Cecilia Suárez sabe que la precisión en el uso de los términos es fundamental cuando se trabaja con ideas y conceptos. Si Wittgenstein tenía razón, muchos de nuestros desacuerdos son en realidad una consecuencia de malentender cómo funciona el lenguaje. Quizá por eso, esta entrevista es peculiar pues, en realidad, su parte más sustanciosa fue redactada por la propia entrevistada; que sabe que el ejercicio de edición de una entrevista guarda el gran riesgo de la transducción que puede crear sentidos no queridos por la entrevistada. Por eso, en el día y hora acordados para realizar la entrevista, Cecilia me sorprendió al traer consigo el documento -con cuidada redacción- que ahora les presentamos. Por supuesto, los temas propuestos fueron discutidos por nosotros semanas atrás, y abordan, por un lado, campos en los que Cecilia destaca por su conocimiento y, por otro, aquellos que lindan y se traslapan con el tema central de esta edición.
El lugar del arte como memoria, saber y posibilidad de transformación social
La literatura, la música, las artes plásticas y visuales, el teatro y el cine latinoamericanos están profundamente relacionados con nuestros devenires sociales y políticos; sin embargo, no en el sentido de la «teoría del reflejo», sino como la conjunción de la subjetividad de sus autores con las principales preocupaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los pueblos, por supuesto, desde la especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos.
Adrián Carrasco, un pionero de los estudios culturales en Ecuador, en la década de los años ochenta, sostiene que, al analizar las novelas ecuatorianas más representativas, se advierte que recrean grandes hitos históricos: la Revolución liberal, la masacre del 15 de noviembre de 1922, las rebeliones indígenas, el entrampamiento de la izquierda, la guerrilla de Santo Domingo. Aunque en apariencia subjetivas y personalistas, estas historias permiten acceder al fenómeno colectivo y al hecho nacional.
En América Latina hay un profundo vínculo de sus artes con la memoria, los saberes y las posibilidades de transformación social. Antonio Gramsci, cuando pensaba en las relaciones entre el arte y la política se refería a la ello como la unidad de acto del arte y la política. Por supuesto, no se refería a ninguna política partidista, sino al campo donde los bloques históricos libran la batalla por la hegemonía intelectual y moral.
En unos ciclos históricos más que en otros, los artistas perciben la vida y el mundo y producen obras de arte que son signos, símbolos, metáforas, alegorías, anáforas, composiciones, etc., que nos interpela de diversos modos. En el arte contemporáneo, los casos son innumerables.
Doris Salcedo, artista colombiana, ha producido una potente obra sobre asuntos centrales de la contemporaneidad: exclusiones, migración, violencia. Por ejemplo, su Shibboleth (2008), una instalación de 167 metros de largo, es una extensa grieta abierta en una de las plantas del edificio de la Tate National Gallery de Londres que simboliza las grandes y graves fisuras sociales, económicas y políticas de las sociedades actuales.
Alexander Apóstol, artista venezolano, con su obra «Ser latino es estar lejos» recrea dramas y tragedias de los fenómenos migratorios desde el Sur hacia el Norte. Voluspa Jarpa, artista chilena, nos remite a las recientes protestas de los movimientos sociales en varios países de América Latina, asediados por una misma estrategia económica y militar continental. Ambos artistas fueron premiados por la XVI Bienal de Cuenca.
El arte es una máquina abstracta y sensible en sí misma; es una red de relaciones y operaciones que puede manifestarse de maneras diversas en su intento de atravesar el caos y descifrar la complejidad de la realidad. El valor de una máquina abstracta reside en su creatividad, adaptabilidad y apertura a las circunstancias concretas, mediante transfiguraciones estéticas. De modo que las máquinas se tornan concretas al aproximarse estéticamente a las formas sociales. Las máquinas sensibles son una red de relaciones, disposiciones y operaciones que se expresan de maneras diversas en dispositivos que pueden descifrar la complejidad de la realidad. Y, en esa medida, potencialmente actúan sobre las emociones de los espectadores y generan diversas experiencias estéticas: contemplativas, narcisistas o emancipadoras, entre otras.
Modernidad, posmodernidad y colonialidad en la estética
Recordemos que la modernidad, la posmodernidad y la colonialidad no son solamente etapas cronológicas y sucesivas del devenir histórico. Son regímenes de sentido que configuran modos de producir, percibir y valorar el campo de lo sensible.
La estética es un saber eminentemente moderno, de filiación occidental, vinculado a los procesos sociales y políticos del Siglo de las Luces y sus versiones alemana, francesa e inglesa, principalmente, que surge como un campo de reflexión propio de la centralidad del sujeto ilustrado y la pretensión del dominio de la razón, con las obras de Kant y Hegel, empeñadas, cada una a su manera, en propiciar la autonomía del arte.
La posmodernidad, en cambio, cuestiona tanto la linealidad del progreso como la noción de sujeto soberano, proponiendo en su lugar un descentramiento de las narrativas maestras, la apertura a la diferencia y la fragmentación de los códigos artísticos y culturales.
Sin embargo, desde el Sur global se advierte que ni la modernidad ni la posmodernidad pueden ser comprendidas sin atender a la colonialidad, es decir, a la persistencia de las jerarquías epistémicas, raciales y culturales que la empresa colonial instituyó como base de la modernidad misma. La estética, en este horizonte, es un campo de disputa donde se visibiliza la violencia epistémica que ha relegado los modos sensibles no europeos al margen de la historia del arte.
En este sentido, Enrique Dussel ha subrayado la necesidad de una estética transmoderna que recupere las voces silenciadas. Walter Mignolo y Aníbal Quijano han tematizado la colonialidad del poder y del saber como matriz constitutiva de lo estético. Nelly Richard ha mostrado cómo las prácticas artísticas cuestionan la hegemonía cultural en contextos post dictatoriales. Bolívar Echeverría problematizó la modernidad barroca como una alternativa estética y cultural de resistencia. Carlos Rojas ha formulado sus Estéticas Caníbales/hackers como estrategias de superación del canon posmoderno.
Estética y la teoría crítica: aportes de Adorno, Benjamin, Echeverría
De Adorno, creo fundamental destacar su profunda desconfianza hacia la industria cultural y la convicción de que el arte tiene fuerza crítica precisamente porque se resiste a la lógica del mercado. Adorno en su «Teoría Estética», sostiene que el arte es la «playa última», aquel lugar donde aún es posible la libertad.
Con Benjamin he dialogado sobre la memoria y la técnica, a través de su tesis sobre la aparición de los panoramas como anuncio de una revolución en la relación del arte con la técnica y como expresión de un nuevo sentimiento vital del habitante de las ciudades que, con aquellos, intenta transportar el campo a la ciudad.
Estableciendo una secuencia histórica, Benjamin da cuenta de un proceso de transformaciones profundas que muestran que la visión y la retórica fotográfica desplazaron a los retratistas en miniatura y, también, el crecimiento del radio de alcance de los transportes disminuyó la importancia informativa de la pintura. Con ello, Benjamin problematiza los vínculos del arte con la historia, la técnica y la política.
De Benjamin también he retomado su percepción de la realidad como discontinua y su apropiación del método surrealista de asociación libre de ideas que le sirvió para analizar, recomponiendo, retazos de historia económica, literatura, arquitectura, pintura, fotografía, ilustraciones, daguerrotipia, política, vida cotidiana, espacios públicos y privados. Su idea de mónada, nos permite comprender que las cosas dejan su lugar caótico, su estado de mutismo, y entran a encajar como en un mosaico, adquiriendo, entonces, una significación de conjunto.
En «París, capital del siglo XIX», Benjamin piensa la condición metropolitana, referencia ineludible de la investigación y el método que, ahora, como entonces, demandan actitudes no ortodoxas y alejadas del discurso del género historiográfico tradicional. El aporte benjaminiano consiste, sin duda, en una actitud distinta y una forma renovada de analizar la vida contemporánea, más afín a la nueva y diferente naturaleza de los fenómenos que intentó describir, amén de su crítica a cierta concepción del progreso inacabable que aún impulsan ciertas clases sociales, paradójicamente, en tiempos de crisis ecológica y civilizatoria.
De Bolívar Echeverría, he destacado sus reflexiones sobre el vínculo de la estética y la política, a través de su poderosa teoría del ethos barroco como expresión de una resistencia a la Modernidad desde América Latina. La estrategia barroca de supervivencia, dice Echeverría, mostró cómo es posible no encontrarle el lado «bueno» a lo «malo», sino desatar lo «bueno» precisamente en medio de lo malo. He trabajado en la dimensión estética de su pensamiento, naturalmente vinculándola a sus concepciones políticas y contextualizando su pensamiento en la escena intelectual contemporánea, tan escasamente conocidas en su propio país, menos aún entre las nuevas generaciones. Para Echeverría, la fiesta, el amor, el arte son los escasísimos lugares, donde aún es posible la libertad, la creatividad, la resistencia.
Educación estética y transformación social
Esta es otra línea de docencia e investigación que he desarrollado con mis estudiantes de varias cohortes de maestría en la Facultad de Artes. Hemos explorado las posibilidades de un giro epistemológico desde América Latina en el campo de la educación estética, en la era de la globalización, con aportes específicos de Chachavorty Spivak, Jacques Rancière, Bruno Latour, Wendy Brown, Walter Benjamin, Giorgio Agamben y los derechos que consagra la Constitución de la República del Ecuador de 2008.
Adorno y Benjamin o el mismo Foucault han diagnosticado un empobrecimiento e incluso una destrucción de la experiencia sensible como efecto de la cultura de masas que surge luego de la II Guerra Mundial. Desde América Latina, Bolívar Echeverría ha teorizado con agudeza esta crisis civilizatoria que provoca afectaciones profundas también en la naturaleza y la cultura.
Mi argumento central es que los cambios operados en el sensorium humano en la era de la globalización exigen un giro epistemológico de maestros y alumnos hacia nuevas formas de enseñar y aprender. Algunos ejes transversales de la propuesta que pueden nutrir este giro de la educación estética son: aprender a sentir; aprender a imaginar; aprender a leer y escribir que no es lo mismo que manejar información; desarrollar la inteligencia crítica; aprender a diferenciar los deseos de las necesidades. Descubrir y respetar lo sagrado de la vida y la muerte. Repensar el uso de las palabras en una sociedad patriarcal, entre otras. Estas propuestas nacieron en tiempos de la pandemia del COVID 19 que provocó el generalizado devenir cibernético de la educación, y, fueron creciendo con la imperiosa necesidad de recuperar la democracia, promover el cuidado de la vida en la Tierra y la equidad de género.
En la crisis civilizatoria actual, educar es también contribuir a formar el carácter de una persona, lo que ha de permitirle dar una forma respetable a su vida en comunidad. La responsabilidad educativa debe trascender la enseñanza del dominio técnico de todas las operaciones necesarias para el ejercicio de una disciplina. Se trata de que todas las personas aporten de modo creativo, justo y crítico a la construcción de una sociedad mejor que la actual.
¿Qué puede hacer un maestro latinoamericano en estas circunstancias desoladoras de incertidumbre y crisis civilizatoria, de dramas individuales y tragedias colectivas? En una sociedad que privilegia la ganancia fácil e incluso el dinero mal habido. Realmente mucho, si es que existe un compromiso con la permanencia de la vida sobre la Tierra. Sus decisiones a la hora de educar estéticamente a niños, adolescentes y jóvenes, pueden y deben estar orientadas a promover y practicar otras formas radicalmente diferentes de apreciación de las obras de arte y de las relaciones con la naturaleza y la comunidad.
«Estéticas Caníbales» y «Estéticas Hackers» como figuras críticas frente a la mercantilización cultural
Una importante etapa de mis trabajos ha analizado los aportes sustantivos de las Estéticas Caníbales/Hackers de Carlos Rojas Reyes, publicadas en tres volúmenes, donde su autor construye un objeto de estudio de alta complejidad y formula una propuesta de superación del canon artístico hegemónico mediante una sugestiva y ambiciosa hipótesis de trabajo que se pregunta ¿cómo superar el canon posmoderno que se revela agotado, no tanto por circunstancias históricas, cuanto por su imposibilidad de representar la complejidad de esta época? La gran empresa intelectual de Rojas explora las posibilidades de una implosión del canon hegemónico y propone unas Estéticas Caníbales/Hackers que promuevan otras formas simbólicas que sean, además, expresiones de resistencia a la dominación planetaria del capital. Este trabajo mío fue publicado por la revista más antigua de Cuba, la Revista Islas, de la Universidad Martha Abreu.
La teoría estética de Rojas es el sustento de varios análisis críticos que he desarrollado. Por ejemplo, sobre la obra de Ernesto Ortiz (Esmeraldas, Ecuador, 1968), bailarín, coreógrafo y docente-investigador. Metodológicamente, partí de una indagación en sus coreografías y sus textos teóricos desde una perspectiva interdisciplinaria, articulando conceptos de las Estéticas Caníbales/Hacker y la Teoría de la Forma, los estudios sociales del arte y la teoría política, hasta caracterizar la dramaturgia de Mosquera como hacker y destacar las transformaciones que está generando en el campo escénico en el Ecuador
Con el mismo aparato conceptual, he analizado la producción dramatúrgica de Isidro Luna (1950), quien trabaja desde Ecuador y ha dedicado más de veinte años a la producción teatral y ha reflexionado teóricamente sobre su propia obra y la realidad del teatro en esta época tardía. Los conceptos estéticos de Luna configuran una dramaturgia hacker en la medida que se plantea superar el paradigma del teatro tradicional, convencional y comercial, suscitando otra dramaturgia que incluso aspira a superarse a sí misma. Su producción teatral ha sido escenificada centenares de veces por grupos locales y nacionales. Los conceptos centrales de su dramaturgia son: automatismo y trabajo técnico; inconsciente colectivo e inconsciente estético; la multitud, personaje principal; los vínculos entre teatro y realidad; una discusión sobre la presentación y la representación, más allá de la modernidad y la posmodernidad.
La singularidad de esta entrevista -que no lo es- no justificaba no hacerle a Cecilia un par de preguntas finales, ineludibles; la primera porque estos tiempos de oscuridad ameritan una visión que abarque el contexto y, la segunda, que le permitirá al lector de Mundana, conocer sus preferencias, influencias y recomendaciones.
DJH: Iniciamos esta reunión compartiendo nuestra preocupación por lo que está sucediendo en el país (decisiones gubernamentales antidemocráticas, represión de protestas sociales, pretensión de cambiar la Constitución), ¿en este contexto, qué retos tiene la estética? ¿No es una pérdida de tiempo hablar de estas cosas?
CSM: De ninguna manera, Diego. Creo que, más bien, la estética, lo estético y el arte nos permiten descubrir caminos que pueden contribuir a la emancipación y aportan a la búsqueda de un proyecto de país que no sea excluyente, sino que, por el contrario, profundice en la conquista de derechos y nos unifique, por fin. No debemos retroceder en materia de derechos, porque son fruto de cientos de años de luchas.
Es necesario recordar que la Constitución actual no es fruto de un momento histórico particular, mucho menos de uno o varios personajes. Son muchos años de luchas de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los montuvios, de los negros, de los cristianos de base, de maestros y estudiantes. En fin, creo que tenemos que ir más allá y, más bien, ampliar esos derechos para estos y otros sectores sociales.
Tal como están las cosas, el proyecto hegemónico actual, está destinado al fracaso, porque su viabilidad depende del cumplimiento del contrato social en la vida cotidiana. Por ello, este momento es sumamente decisivo. Si somos capaces de educar emociones y sensibilidades, es probable que podamos construir un país más democrático, con educación pública de calidad, como un derecho de todos, tanto como la salud y el acceso a la vivienda. Esto es profundamente estético. La estética no es exclusivamente un saber teórico y una práctica artística. Lo estético está en la vida y en los mundos reales de cada persona, en las formaciones sociales, y se vincula con los derechos al ocio creativo, al acceso a las artes, al disfrute del tiempo libre. y
DJH: Como en todas nuestras entrevistas, quiero concluir preguntándote sobre las obras o autores que recomendarías a nuestros lectores.
CSM: Es muy difícil responder a tu pregunta, por la magnitud de posibilidades que hoy disponemos, gracias a la Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, pero intentaré sugerir algunos nombres que me parecen decisivos.
Dado que el momento actual es tan crítico, sugiero estudiar la obra de Bolívar Echeverría y pensar en la potencia de su formulación mayor: el concepto de “ethos barroco”; un concepto que puede dotarnos de la capacidad y posibilidad de resistencia, que no es pasividad ni conformismo, sino profundidad crítica, creativa y propositiva. Este concepto está desarrollado en varias obras de Echeverría, especialmente en Las ilusiones de la modernidad (1995) y La modernidad de lo barroco (1998).
Del mismo Echeverría, destaco otro concepto: el de “crisis civilizatoria” que se formula desde los años 90 y alcanza su mayor riqueza orgánica en la primera década del siglo XXI. Echeverría teoriza sobre las causas de esta profunda crisis estructural que padecemos y contribuye a comprender también los orígenes de la crisis ecológica.
Otra autora fundamental, aunque su grado de dificultad es algo elevado, es Gayatri Spivak, filósofa hindú que imparte clases seis meses en Nueva York y la otra mitad del año trabaja con profesores de zonas rurales de su país natal. Recomiendo especialmente el estudio de su obra, Una educación estética en la era de la globalización (2012), donde propone un giro epistemológico en la educación que nosotros también podemos hacerlo. Yo suelo proponerlo a mis estudiantes de maestría.
Otro autor que deberíamos estudiar con mucha dedicación es Carlos Rojas. Sus Estéticas Caníbales/Hackers promueven la derogatoria del canon posmoderno que ya es absolutamente insuficiente, no tanto por razones históricas ni cronológicas, sino porque es incapaz de expresar la complejidad del tiempo que vivimos.
Finalmente, es necesario que los jóvenes descubran y disfruten del cine de calidad, especialmente latinoamericano, surcoreano, indio, que nos permite adentrarnos en esos mundos, acercarnos a sus dramas y tragedias que, en muchos casos, coinciden con los nuestros. Lo mismo puedo decir de la música contemporánea; puedo sugerir las obras de compositores contemporáneos como: John Cage, Philip Glass, Max Richter, Toru Takemitsu, Arturo Rodas, Mesías Maiguashca, Juan Campoverde -cuencano que vive en Estados Unidos-, Marcelo Villacís, entre otros. Las obras musicales de estos compositores nos permiten sentir las complejidades de nuestro tiempo y tener experiencia interculturales y críticas.


