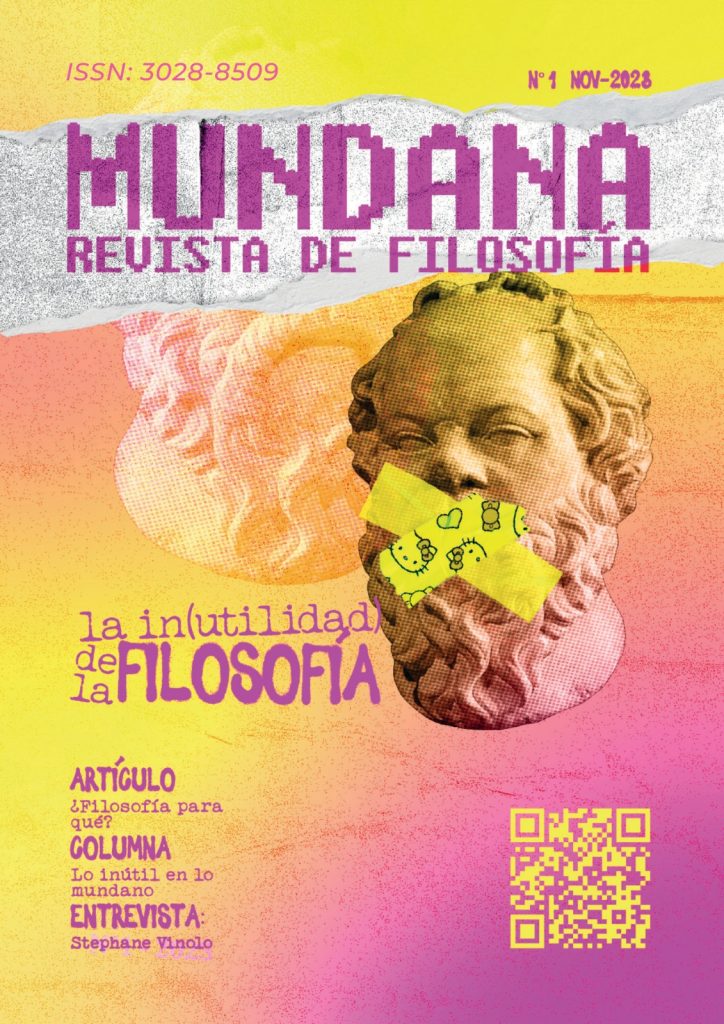Donde hubo fuego… crayones quedan
Podría ser una frase para explicar la fascinación de la humanidad por hacer garabatos. Y luego darles sentido para, posteriormente, darle sentido al hecho de garabatear y, después, al significado que otorgamos a la interpretación de nosotros mismos—como sujetos y como grupo—ya indisociablemente atravesados por esos garabatos.
Desde las primeras cuevas con dibujos de animales, pasando por petroglifos y tablas de arcilla; desde los confines de la Tierra—sumerios, mesopotámicos, chinos, egipcios, olmecas—la humanidad ha buscado la forma de registrar su paso por este planeta, por esta realidad. Y probablemente la escritura, después del fuego, sea nuestro mayor descubrimiento y una fuente inagotable de enigmas.
Así como, una vez poseedora del fuego, la humanidad extendió el tiempo porque la noche ya no era un problema; cuando dominó la palabra escrita, conquistó la transtemporalidad. Las palabras, por fin, ya no se las llevaría el viento ni se perderían en la cuenta del olvido. La idea, por vez primera, contaba con el vehículo para llegar a cualquier lugar.
La escritura, en sus múltiples usos, tiene dos que son fundamentales en este número 3 de Mundana – Revista de Filosofía: la creación y el pensamiento. Un número que busca explorar las tensiones, grietas, nodos, bisagras y vórtices en los que la palabra escrita relaciona literatura y filosofía.
¿Acaso es posible hacer tal distinción? ¿Una novela no puede portar cuestionamientos filosóficos? ¿Un texto filosófico está prohibido de producir experiencias estéticas? El dossier central abordará estas cuestiones: la unidad y las divergencias entre literatura y filosofía y sus posibles rutas de escape (Rosales y Guzmán); las experiencias filosóficas inmanentes en la obra literaria, poética y narrativa (Cueli con Kafka, Neira Ruiz con R. Astudillo y Prieto con Marechal); el enigma del libro ante uno y su resultado (Galán); así como las experiencias de la sensorialidad (Peña), la sensibilidad (Rubio y Ortega) y la vivencia (Zapata), que posibilitan el acto creador y, en tanto tal, también el acto filosófico y poiético.
Por su lado, las columnas están dedicadas a reflexiones sobre autores—que no los únicos—que han logrado imbricar literatura y filosofía en sus textos. Martínez aborda la poesía de Adoum; Cárdenas, un recorrido por el existencialismo; Díaz, la relación entre literatura y conflicto en Nietzsche; Sotomayor, la literatura de U. Eco; Cherrez, la experiencia de La metamorfosis de Kafka; Vázquez, las reflexiones implícitas en la literatura popular latinoamericana; Ávila, el desarraigo en la poética de Papasquiaro; y Piedrahita, el existencialismo en Bartleby, el escribiente de Melville.
Finalmente, en la entrevista al filólogo Oswaldo Encalada, realizada por Diego Jadán-Heredia, nos sumergimos en su pasión por la palabra escrita y descubrimos un secreto sobre Don Quijote que esperamos disfruten.
Esta edición no sería la misma sin el increíble trabajo de Santiago Espinoza, artista invitado, quien ha ilustrado con precisión y sintonía cada artículo.
Sin pretensiones de ser una caja de Pandora y convencidos de que la mejor respuesta a estas y otras interrogantes no está en uno u otro artículo, sino en la posibilidad de cuestionarnos, argumentar e interpelar desde el pensamiento abierto y el sentir libre, esperamos que esta edición sea de su agrado y del desagrado de la industria del yo autómata, consumidor insaciable de imágenes fugaces.
Si hemos logrado eso, habremos honrado a Vesta y Minerva. Nos será permitido, aún, compartir el fuego y la palabra.