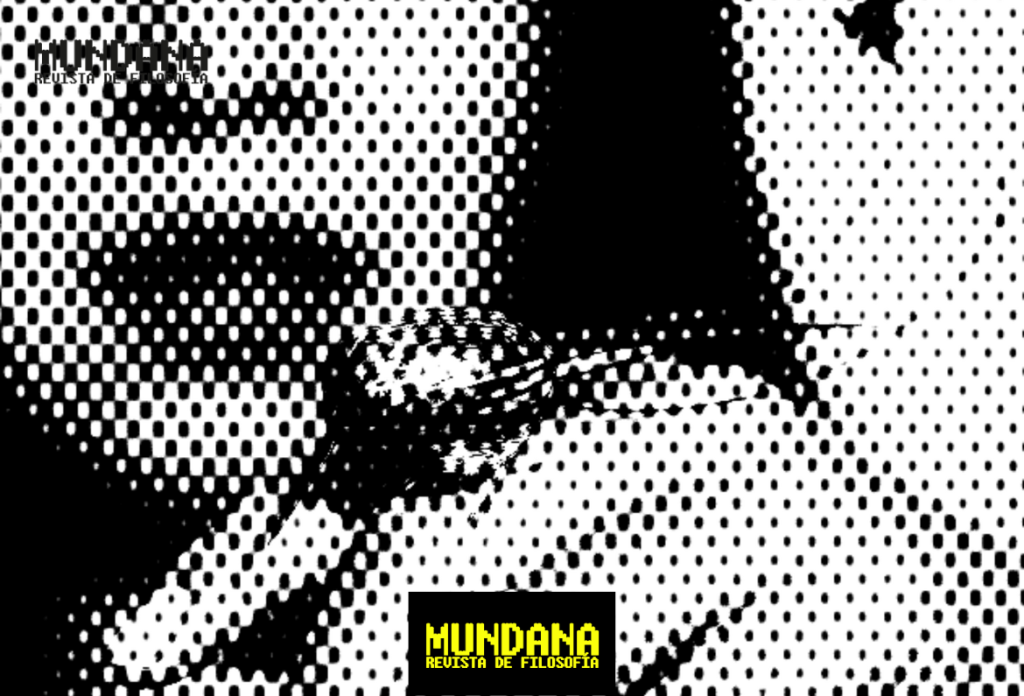Por: Estefanía Vinueza
Algo en nosotros sigue buscando una fisura. No necesariamente un espacio de encuentro visible o planeado, sino la posibilidad mínima de una interrupción. Una banca vacía bajo un árbol. Un silencio entre dos frases. Una ventana abierta donde entra el viento, y es allí donde la ciudad no alcanza a controlarlo todo, persiste la intuición de otra forma de estar, más ligada al tiempo que al rendimiento, a la espera que al consumo.
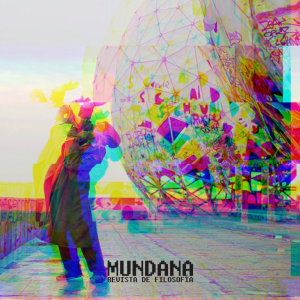
La ciudad, lejos de ser el espacio de convivencia armónica que idealizaron los proyectos modernos, se ha convertido en un escenario lleno de tensiones, donde el individuo transita entre la multitud sin lograr encontrarse con los otros. Ya no hay un centro de cohesión, sino múltiples núcleos dispersos, desconectados física y simbólicamente. Se multiplican los barrios cerrados, los centros comerciales aislados, los suburbios sin identidad. Esta fragmentación del territorio, también se ve reflejado en el lazo social, cada clase, cada comunidad se encierra en su propio espacio, reproduciendo desigualdades y segregaciones.
Una de las paradojas más duras de la vida urbana es que se puede estar rodeado de millones de personas y sentirse absolutamente solo. Esto se debe a la pérdida de vínculos reales y significativos. La figura del otro, en lugar de ser reconocida en su diferencia, se convierte en un obstáculo o una amenaza. Como lo plantea Byung-Chul Han, “la sociedad del rendimiento destruye el Eros” (Han, 2014, p. 13). Esta afirmación adquiere relevancia si se comprende al Eros, no en un sentido meramente sexual y/o romántico, sino como la apertura a la alteridad, el deseo de encuentro y reconocimiento mutuo. De este modo, la arquitectura del espacio urbano, sumada a la cultura de la saturación digital, genera una convivencia chocante, estamos constantemente rodeados de personas, pero emocionalmente más aislados que nunca. Han lo describe como la “erosión de lo otro”, se traduce en una pérdida del deseo por vincularse con el otro. Además, Han dice que el eros necesita tiempo, necesita misterio, distancia, incluso vacío. Sin embargo, la sobreexposición de todo, la transparencia extrema y la inmediatez digital eliminan el espacio para la seducción y el asombro. En otras palabras, la cultura del rendimiento no permite el deseo, porque lo llena todo antes de que el deseo aparezca.
El ruido se ha consolidado como una condición estructural de la vida urbana. No es únicamente el ruido físico, un ruido más suave y persistente. El ruido visual, informativo y emocional. Este fenómeno no solo interfiere en nuestra percepción sensorial, sino que afecta profundamente nuestros estados mentales, nuestras relaciones y la manera en que habitamos. Las metrópolis modernas están diseñadas para el movimiento constante, el consumo permanente y el aislamiento total. Las pantallas invaden cada rincón, en los medios de transporte, en los edificios, en nuestras manos. Los ojos y la atención se ven arrastrados por imágenes publicitarias, luces intermitentes, mensajes instantáneos y una avalancha de información que se renueva sin cesar. Este bombardeo de estímulos, si bien forma parte del paisaje urbano cotidiano, genera una forma particular de agotamiento mental. Peter Sloterdijk denomina a esta experiencia como “estrés ambiental”. Según él, las condiciones actuales obligan al individuo a desarrollar una especie de “coraza psíquica”, una defensa adaptativa frente al exceso de estímulos (Sloterdijk, 2006). Esta coraza puede tomar diversas formas: indiferencia, desconexión emocional, automatización de los gestos, apatía frente al entorno. Es decir, se endurece la sensibilidad como un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, esta forma de resistencia no está exenta de consecuencias, la misma protección que nos resguarda del ruido externo nos aleja también de nuestro mundo interior, de nuestras emociones, e incluso de los demás. El exceso de exposición acaba produciendo una forma de aislamiento en medio de la multitud, una desconexión en medio del contacto constante pero aparente.
A nivel espacial, la ciudad refuerza esta lógica a través de sus formas arquitectónicas y urbanas, se encarga de diseñar los espacios que habitamos. Edificios homogéneos, espacios públicos privatizados, centros comerciales cerrados, torres de oficinas que imponen una estética fría y repetitiva, refuerzan esa sensación de indiferencia. El espacio urbano actual muchas veces no está diseñado para el encuentro, sino para la circulación rápida, la eficiencia funcional y el consumo masivo. El sujeto transita por la ciudad sin detenerse, sin mirar, sin dejarse afectar. Es como si la arquitectura también se hubiera dotado de una coraza, reflejando esa misma defensa que el individuo. La ciudad, entonces, más que un lugar de acogida, se convierte en un escenario de resistencia cotidiana. El sujeto urbano se va desvinculando poco a poco de su compasión, de su capacidad de asombro, y desarrolla la defensa ante el exceso de información, de ruido, de relaciones efímeras y es así como se convierte en un modo de habitar el mundo en “piloto automático”. En lugar de propiciar comunidad, la ciudad a menudo se convierte en un territorio de soledades compartidas, yuxtapuestas. Las tecnologías de la información están lejos de resolver este problema.
Algo en nosotros sigue buscando una fisura. No necesariamente un espacio de encuentro visible o planeado, sino la posibilidad mínima de una interrupción. Una banca vacía bajo un árbol. Un silencio entre dos frases. Una ventana abierta donde entra el viento, y es allí donde la ciudad no alcanza a controlarlo todo, persiste la intuición de otra forma de estar, más ligada al tiempo que al rendimiento, a la espera que al consumo. No se trata únicamente de pensar la ciudad como infraestructura, sino como forma de vida. ¿Qué tipo de relaciones promueve un determinado diseño urbano? ¿Qué tipo de sensibilidad se potencia o se adormece en un entorno sobre estimulado o monótono? ¿Cómo se redefine la idea de comunidad cuando el espacio que habitamos deja de invitarnos a la pausa, al misterio, al asombro? Estas preguntas son fundamentales si se desea repensar críticamente la forma en que habitamos el mundo.
Referencias:
- Han, B.-C. (2014). La agonía del Eros (A. Mendía, Trad.). Herder.
- Sloterdijk, P. (2006). Esferas II: Globos. Siruela.