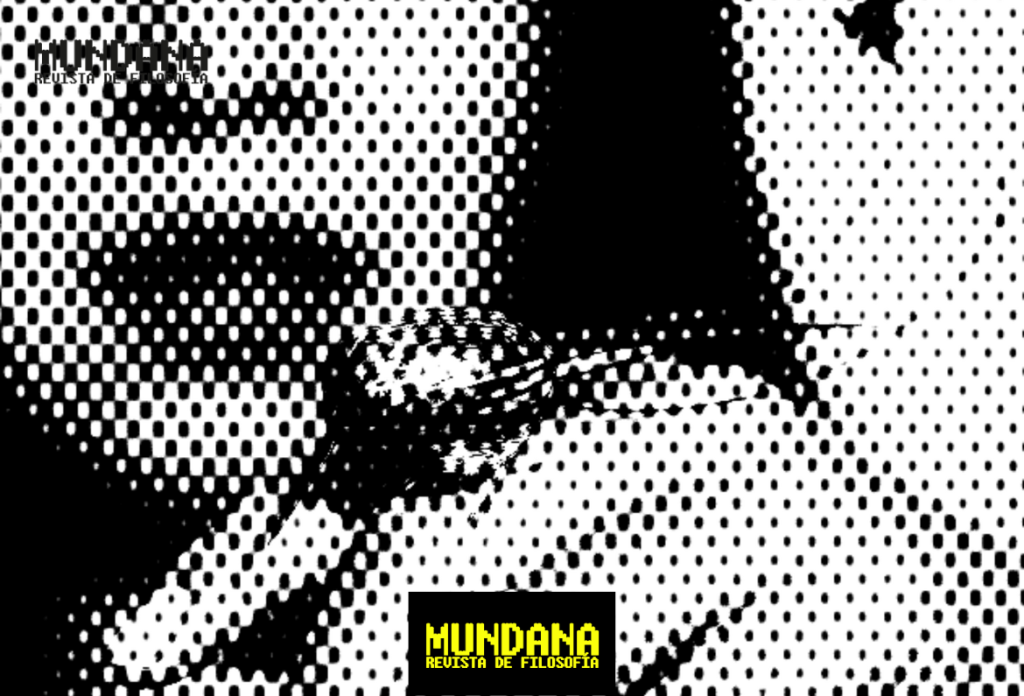Por: Maximiliano Francisco Trujillo Lemes
Todo empezó a cambiar a partir de la década de 1790 con la influencia de la ilustración europea que permeó en la vida cultural de Cuba y favoreció la discusión sobre temas en torno a la economía, la política y la sociedad.
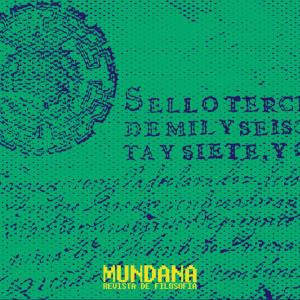
Cuba comenzó a desarrollar una producción filosófica prolífica con 2400 años de diferencia en relación con la génesis de la filosofía como sistema en la Grecia Antigua y 200 años después de los primeros textos escolásticos concebidos en los territorios coloniales españoles en América. Este fenómeno, lejos de ser fortuito, responde a circunstancias culturales e históricas que son fundamentales de desentrañar.
La isla fue uno de los primeros territorios conquistados y colonizados por el reino español a principios del siglo XVI y solo precedida por La Española (actuales Haití y República Dominicana). Este proceso, que tuvo lugar entre 1510 y 1519 aproximadamente, fue una etapa en la que se establecieron los primeros asentamientos o villas españolas, todas ubicadas en las costas para facilitar la comunicación con el exterior. En ese período, que no se extiende más allá de unos 10 años, solo un teólogo y sacerdote dominico abordó la principal problemática que implicaba el proceso colonizador: la condición y situación de los indígenas cubanos. Me refiero a Fray Bartolomé de las Casas, quien varios años después sería conocido como el “Defensor universal de los indios”. Sin embargo, su labor más influyente dentro de esta causa tuvo lugar cuando fue Obispo de Chiapas-México durante la década de 1540 e inicios de 1550.
De las Casas escribió sus primeras memorias sobre esta problemática alrededor del año 1514[1], años antes de su trabajo en Chiapas. En 1515, durante un viaje a España en el que abogó por mejores condiciones de vida para los indígenas de la isla, confrontó, en una breve polémica, a Fray Bernardo de Mesa[2]. En estos primeros textos, De las Casas, desde un presupuesto escolástico, anticipó la génesis de visiones modernas sobre los derechos humanos. No se registran otros rastros de producción teórica con un fundamento filosófico similar en la isla hasta fines del siglo XVIII
¿A qué se debe este fenómeno? Hacia 1520 el interés de los españoles por permanecer en Cuba comenzó a decaer. Las pocas fuentes de oro, concentradas en los ríos, se habían agotado, y ese mismo año inició la conquista de tierra firme, territorio que algunos años más tarde sería Nueva España. Desde Cuba partieron los barcos y las tripulaciones que asumieron esa empresa, provocando que, entre 1520 y 1561, esta isla fuera un territorio con una mínima población europea.
En el año 1561, la metrópoli ordenó la creación de la llamada Flota para proteger a los barcos españoles del creciente corso y piratería en sus viajes desde y hacia América. De esta forma inició el repoblamiento de la isla, en especial en su zona occidental y, fundamentalmente, en La Habana, que se convirtió en el centro de reunión de esa flota de barcos. La economía comenzó a diversificarse en función del comercio y los servicios y otras áreas quedaron abandonadas, incluida la institucionalidad religiosa. En esa época quedaron, según estimaciones, unos 5000 indígenas en el territorio; una reducción drástica de un estimado de 120000 habitantes originarios de la isla en 1510, cuando comenzó la conquista. Pocas razones había para reflexionar en torno a la condición humana, la existencia de Dios o la relación espíritu–mundo corpóreo. La vida era ruda y de mera supervivencia. ¡Quedaban nulas posibilidades de hacer filosofía!
Esta situación no cambió en el siglo XVII. El entorno social y religioso siguió siendo desordenado hasta el Primer Sínodo Diocesano, organizado por la Iglesia Católica en la isla en 1680. Este evento logró establecer cierto orden en la hasta entonces anárquica institución eclesiástica, pero no generó demasiadas reflexiones teóricas. Tampoco el Concilio de Trento había generado ninguna reflexión filosófica en la isla. Nada durante dos siglos
La desidia, el desorden moral y el irrespeto a la ley metropolitana, marcaron la vida social de Cuba por lo menos por 200 años. Reitero: apenas había cabida para disquisiciones sobre el ser, la política, el arte, la ética o la religión. Cualquier tratado que se hubiese escrito al respecto, no habría sido más que una paráfrasis del deber ser. Todo empezó a cambiar a partir de la década de 1790 con la influencia de la ilustración europea que permeó en la vida cultural de Cuba y favoreció la discusión sobre temas en torno a la economía, la política y la sociedad.
Maximiliano Trujillo: Lic. en ciencias sociales, Máster en pensamiento filosófico latinoamericano y cubano, Doctor en Ciencias filosóficas, profesor titular de la Facultad de filosofía e historia de la Universidad de La Habana. Interesado en el arte en general con preeminencia en el cine, la literatura y también la cultura popular.
Referencias:
- De las Casas, B. (1876). Historia de las Indias. Imprenta de Miguel Ginesta.
- Guerra, R. (1971). Manual de historia de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales.
- Maza, M. (2019). Breve historia de la Iglesia católica en Cuba. Centro Loyola.
Notas:
[1] Entre 1514 y 1530 Fray Bartolomé de las Casas escribió varios informes defendiendo a los indígenas de la Isla, consiguiendo algunos derechos para ellos, como la liberación del trabajo forzado
[2] Primer Obispo designado a Cuba en 1516, valiéndose de su influencia en la Corte nunca llegó a la Isla