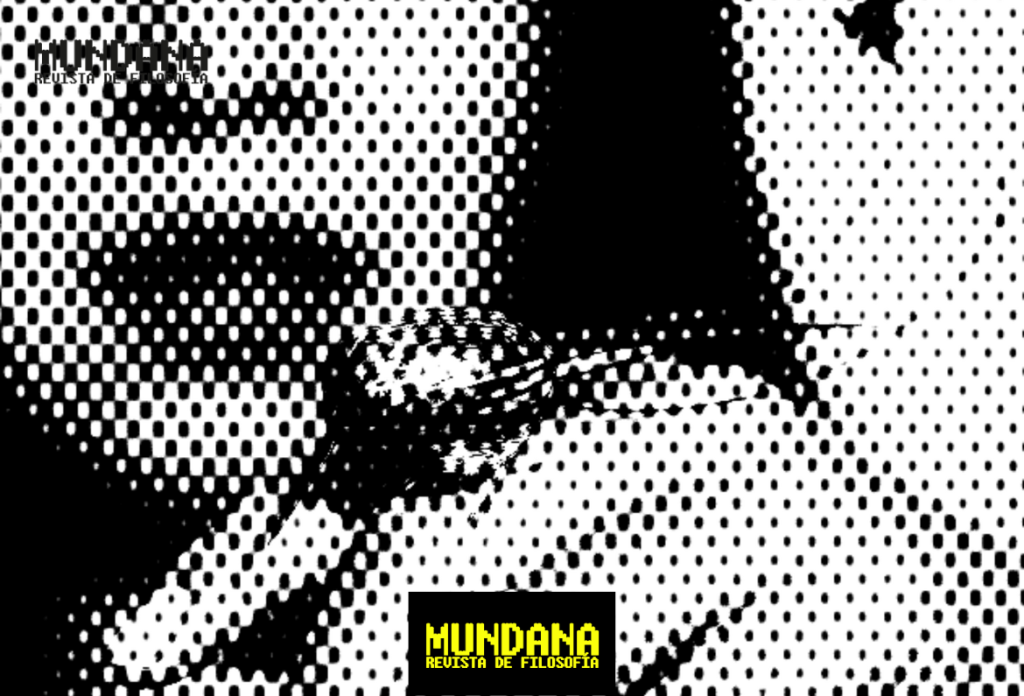Por: Pablo Puente Rodríguez
los Andes son el espacio de vida, material e inmaterial, donde el runa (ser humano andino) habita de manera integral con la naturaleza y el cosmos

La filosofía andina no es antropocéntrica ni gnoseocéntrica. El ser humano (runa/jaqi) ocupa un cierto ‘lugar’en la red universal de relaciones; antes de ser ‘sujeto’ o centro de gravitación cognoscitivo, es ‘parte’integral e integrada del cosmos (pacha). (Estermann, 2006)
No es extraño que, frente a las oleadas fundamentalistas, nacionalistas y regionalistas que abanderan, entre muchas cosas, la hermética autenticidad de los grupos culturales, en nuestro territorio resurjan dilemas identitarios en torno a lo que somos. Jorge Enrique Adoum, en su libro “Ecuador: Señas particulares”, realizó una aproximación crítica a lo que significa ser ecuatoriano. Me atrevo a lanzar la hipótesis de que establecer fronteras identitarias circunscritas a las fronteras de este país fue lo que decantó en ese desesperanzador final. Vale la pena ensayar una mirada más amplia y regional sobre qué mismo somos, y ver si encontramos respuestas más satisfactorias.
Propongo la construcción de la identidad desde tres aristas fundamentales: i) el yo, ii) el otro y iii) el territorio (ver Figura 1).
 Figura 1. Sistema relacional de identidad: Cromática compartida entre el Yo y el Otro. El Territorio fortalece.
Figura 1. Sistema relacional de identidad: Cromática compartida entre el Yo y el Otro. El Territorio fortalece.
I. Hall (2003) establece que en la línea relacional de la identidad existe un carácter constructivista del proceso de identificación, a modo de juego permanente de definiciones con el otro, el cual nunca estará terminado, sino que está destinado a seguir un proceso de construcción y reconstrucción perenne.
II. Lacan (2006) considera que la identidad es una construcción constante con el otro desde la alteridad fundamental. Además, no es algo fijo ni innato.
III. El territorio juega un papel crucial en esta hibridación identitaria. Estermann (2006) afirma que la situación geográfica y topográfica del territorio andino es la condición material y simbólica imprescindible para esta determinada forma de percepción del mundo.
Para abordar el ámbito territorial de la andinidad primero habría que definir “pacha”. Según Estermann (2006), la palabra “pacha” desde su concepción territorial, y como sustantivo, significa tierra, mundo, espacio de vida, pero también universo y estratificación del cosmos. Además, el autor afirma que el sufijo “pacha” en aimara es también muy ambiguo, y en la traducción al castellano significaría ‘todo’ o ‘entero’.
Otra palabra que cabe dilucidar es “apu”, que según Estermann (2006) se usa tanto para los cerros y montañas, que son divinidades tutelares, como para los nombres cristianos de Dios.
Podemos llegar a una primera definición territorial: los Andes son el espacio de vida, material e inmaterial, donde el runa (ser humano andino) habita de manera integral con la naturaleza y el cosmos. Pero, ¿dónde empieza y termina la cordillera de los Andes?
La raíz quechua anti (o antikuna en plural) se usó en la época incaica para referirse a las y los pobladores de uno de los cuatro reinos o regiones (suyu) del imperio del Tawantinsuyu, dividido por el Inka Túpac Yupanqui: el Antisuyu. Esta región era la parte ‘oriental’ del imperio, es decir, las regiones al este del Chinchaysuyu, parte costeña nor-occidental que contenía los litorales del Perú y Ecuador.
Aunque el Antisuyu cubría la parte oriental de la Cordillera de los Andes, desde Quito hasta los Charcas en Bolivia, y los yunkas —es decir, los valles tropicales y la ceja de selva—, llegó a dar el nombre a lo que hoy día se conoce como los “Andes”. (Estermann, 2006, p. 60).
La Cordillera de los Andes es un espacio geográfico con características volcánicas y tectónicas particulares. Se extiende a lo largo de 8.000 kilómetros en América del Sur, desde Venezuela hasta las tierras patagónicas. Además, su extensión transversal es de 250 km desde la fosa marina del Pacífico hasta los altiplanos de la Cordillera Occidental. Desde allí, los mantos tectónicos se extienden hasta la Amazonía brasileña. Su volcán más alto tiene casi 7.000 metros sobre el nivel del mar y en la fosa marina de Perú-Chile alcanza casi -8.000 metros de profundidad (Seyfried et al., 1998).
Aunque los volcanes están entre las cúspides más altas de los Andes, no representan en absoluto, volumétricamente, la masa principal de la cordillera andina. Los volcanes no son otra cosa más que pizcas de crema sobre una inmensa torta de corteza. Los volcanes son la etiqueta de los Andes, pero no su sustancia. Se localizan en la parte central, así como en las partes externas de la cordillera, y su volumen, visto en conjunto, es relativamente bajo (Seyfried et al., 1998, p. 10).
Esta revisión territorial y geográfica analiza los límites de la Cordillera de los Andes. Podría decirse que se extiende desde las costas, atraviesa las montañas (apus) y desciende a la selva. En esa diversidad de pisos ecológicos, las culturas prehispánicas y preincaicas se construyeron en un diálogo con toda la cordillera hace algunas decenas de miles de años.
Los patagones y aymaras en el sur, los tiwanaku en Bolivia, Caral y Chavín en Perú, Valdivia y chibcha en Ecuador y Colombia, y todas las culturas perdidas y desoladas de la Amazonía, cuyos vestigios arqueológicos evidencian grandes y desarrolladas civilizaciones.
Basta con observar desde el puerto del río Guayas en la costa ecuatoriana para tomar conciencia de que sus aguas provienen del Chimborazo y para recordar que todos somos fruto de los Andes. Bajo la misma mirada, podemos constatar que la biodiversidad de la selva amazónica es producto de la ceniza volcánica que fertilizó esos suelos.
El individuo y su relación con el otro construyen vínculos sociales y con el territorio, convirtiendo a todos en parte de los Andes desde lo sustancial. Sin embargo, nadie es dueño de ellos ni de nada de lo que sucede en su complejo y diverso territorio.
Este territorio, poblado hace 40.000 años desde Asia, ha sido escenario de diálogos interculturales entre migrantes y nuevas geografías. ¿Cómo podríamos oponernos a que nuevas relaciones generen distintos diálogos y sigan construyendo estas andinidades? Bajo esta perspectiva, toda cultura es un proceso y toda identidad es mutable, lo cual nos aleja de posiciones tan peligrosas como la pureza o la autenticidad.
Con el debido respeto a la búsqueda de Jorge Enrique Adoum, podríamos ensayar una nueva perspectiva de identidad, pero andina, como un proceso material y simbólico que se construye relacionalmente desde la cordillera de los Andes y todo lo que habita en ella y a partir de ella. De esta manera generaríamos espacios que incluyan la diversidad, el diálogo respetuoso y el vínculo social.
Pablo Puente Rodríguez. Arquitecto graduado en la PUCE. Especializado en Arquitectura de la Ciudad en el Politécnico de Torino. Magíster en Pedagogía en las Artes en la UTPL. Acuarelista, docente e investigador.
Referencias
- Estermann, J. (2006). Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un nuevo mundo. Instituto Superior Ecuménico.
- Hall, S. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu Editores.
- Lacan, J. (2006). The Mirror Stage. W. W. Norton & Company.
- Seyfried, H., Worrier, G., Uhlig, D., Kohler, I. y Calvo, C. (1998). Introducción a la geología y morfología de los Andes en el norte de Chile. Chungará (Arica), 30(1). https://doi.org/10.4067/s0717-73561998000100002
Imagen tomada de acggp.org e intervenida digitalmente.