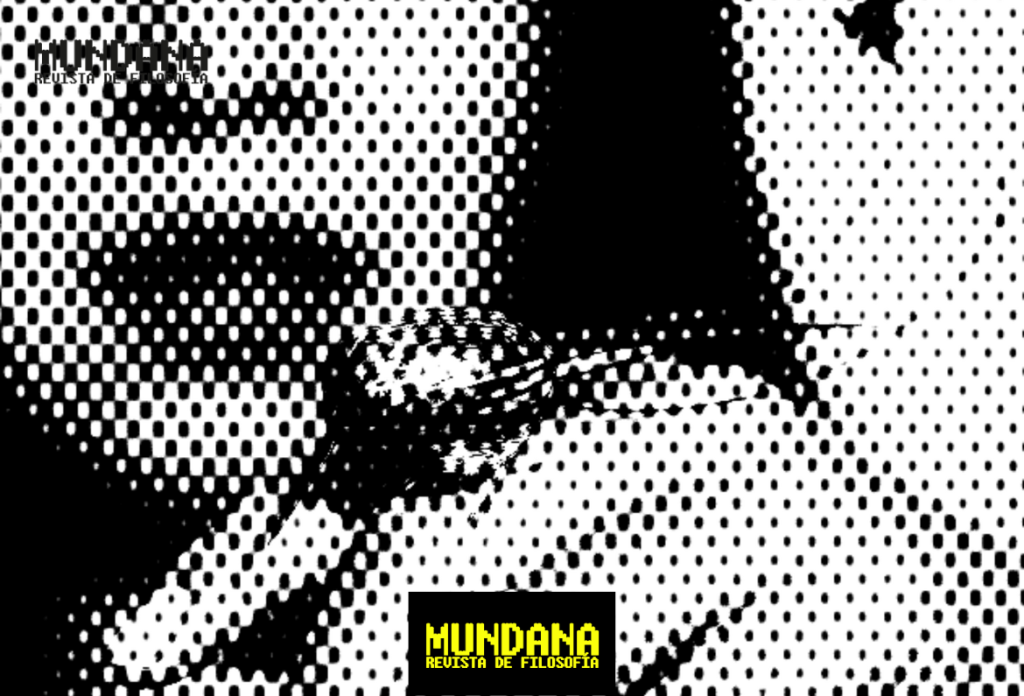Por: Antonia Coronel Aráuz.
Nada empieza ni desemboca en la especie humana: entender el tiempo desde la ciencia y la filosofía nos sitúa en una red más amplia de vida y cultura
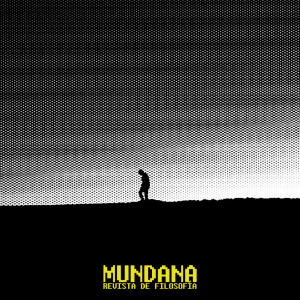
¿Cuándo es útil y cuándo resulta perjudicial la historia? ¿Cuándo vale la pena recordar y cuándo conviene olvidar? Aquí veremos relaciones entre el saber, la verdad, el tiempo y la cultura. Para responder a estas inquietudes me basaré en el texto Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida (Segunda intempestiva) de Nietzsche e intentaré resolver las preguntas por medio de cuatro proposiciones que brinden elementos para pensar nuestro contexto.
1.- La historia es útil en la medida en que sirve a la vida: esto puede ser explicado desde la historia monumental porque refleja los grandes momentos que ha habido en la historia. Lo grande que alguna vez ocurrió puede ocurrir de nuevo. Esto no significa que las mismas situaciones se repitan, sino que el pasado puede ser útil para la creación de algo diferente (pensemos en las manifestaciones mundiales o paros nacionales). Esta proposición también puede explicarse por medio de la historia crítica, sobre esto dice Nietzsche:
Puesto que somos el resultado de sus aberraciones, pasiones y errores y, también, sí, de sus delitos. No es posible liberarse por completo de esta cadena. Podemos condenar tales aberraciones y creernos libre de ellas, pero esto no cambia el hecho de que somos sus herederos (Nietzsche, 2000, p. 66)
Por tanto, es difícil encontrar un límite para el pasado porque somos el resultado de una cadena de errores y aciertos. Entonces tendremos que confiar en la creación para ensanchar los impulsos de vida que también se encuentran en el pasado.
2.- El exceso de historia daña la vida. La historia es útil para tomar un respiro, funciona como enseñanza, como un escape de la resignación. Pero la historia podría dañar la vida presente cuando se limita a conservarse y se utiliza para venerar seres o se reduce a ser una mera “acumulación de saber”. Se torna una limitación cuando petrifica a la vida. Asimismo, para el autor, la concepción suprahistórica también es nociva porque mira al pasado y al presente como el mismo elemento, semejantes y eternos. Desde esta perspectiva, las cosas se repiten una y otra vez. No hay cambios. La concepción de la vida se torna estática e inmutable, como si hubiese un eterno significado. ¿Les resultan familiares expresiones como “pero si siempre ha sido así” o “esto es lo mismo de siempre”? Es como si la cultura vertiera elementos emocionales en el pasado histórico, ese aire de desánimo en torno al pasado, al presente o al futuro. A esto Nietzsche llama una concepción suprahistórica que afecta a la vida de la cultura (alemana).
3.- La historia y la vida se han separado. Para el autor la cultura alemana ha exigido a la historia que sea científica, universal y verdadera. Nietzsche reconoce esta atmósfera del siglo XIX y menciona que la modernidad configura una relación dicotómica entre la persona y la naturaleza; entre lo objetivo y subjetivo. Las creencias modernas crean polos entre lo interno y lo externo. No buscan su transformación o la vida-creación, sino la acumulación de conocimiento pasado y enciclopédico. El ensimismamiento como cultura y como persona implica no saber afrontar ni el presente ni la vida exterior que como efecto debilita la acción en el presente y aún más, la cultura busca sus huellas en la naturaleza como si esta representara la cima de la evolución:
La concepción de la historia nunca ha volado tan alto, ni aun en sueños, pues ahora la historia de la humanidad es tan solo la continuación de la historia de los animales y las plantas; en lo más profundo de los mares encuentra el universalista histórico sus propios rasgos bajo forma de légamo viviente (Nietzsche, 2000, p. 130).
Para el autor la historia y la vida se han separado y han derivado en una relación entre la historia y el individuo. Lo externo opera como espejo de lo interno. Desde esta perspectiva, la historia es un proceso que ha culminado en el hombre alemán heredero de los griegos. Y si este hombre se considera el límite y el producto, entonces implica el fin de la historia alemana. También es perjudicial la noción del historicismo positivista porque inmuta y produce ensoñaciones como sugiere Walter Benjamin.
4.- El auténtico estudio de la historia. Se necesita fuerza para que la historia sea un impulso para inventar e imaginar, Nietzsche (2000) dice que no debemos preguntarle a la Historia que nos muestre el cómo y el por qué, pues debe ir acompañada de una poderosa nueva corriente vital. Critica, además, a la cultura alemana por siempre buscar referencias en los griegos y además filósofos: “El pasado es lo suficientemente grande para ser arbitrarios” (pág. 145). La reflexión sobre el perjuicio de la historia tiene relación con la incapacidad que tiene una persona o una cultura (en este caso la alemana) para olvidar. Recordar continuamente el pasado implica negar un horizonte de acción y de vida. En tal sentido, lo importante para el autor es que los eventos no se tornen incurables, sino útiles para la salud de una cultura, en este sentido se puede decir que la cuestión radica en reconocer en qué momento es necesario recordar u olvidar; en qué momento experimentar lo histórico y lo ahistórico.
Con estos apuntes del autor vemos la importancia de ensanchar la concepción de vida y cultura. Por ejemplo, poner en diálogo la historia con la biología resulta importante para ver la diversidad de formas de vida y no solamente expandir la mirada a nivel cultural sino de la vida en general; servirse del estudio del tiempo de las otras ciencias como muestra el documental Nostalgia de luz de Patricio Guzmán donde se entrecruza la astronomía, arqueología y geología para ubicar a la humanidad como una especie entre otras; situar a la persona/cultura en medio de la vida es saber que nada empieza ni desemboca en la especie humana; ubicar a la modernidad y al progreso como una creencia. Y también situar en nuestro contexto la idea de “lo ancestral” como una realidad “auténtica” a la que se debe volver. Así, se abre una nueva pregunta: ¿Cómo la sociedad ecuatoriana y latinoamericana transforma el hecho colonial?
Sara Antonia Coronel Aráuz. Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Referencias:
- Nietzsche, F. (2000). Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Madrid: Biblioteca EDAF.
Imagen tomada del documental «Nostalgia de la luz» e intervenida digitalmente.