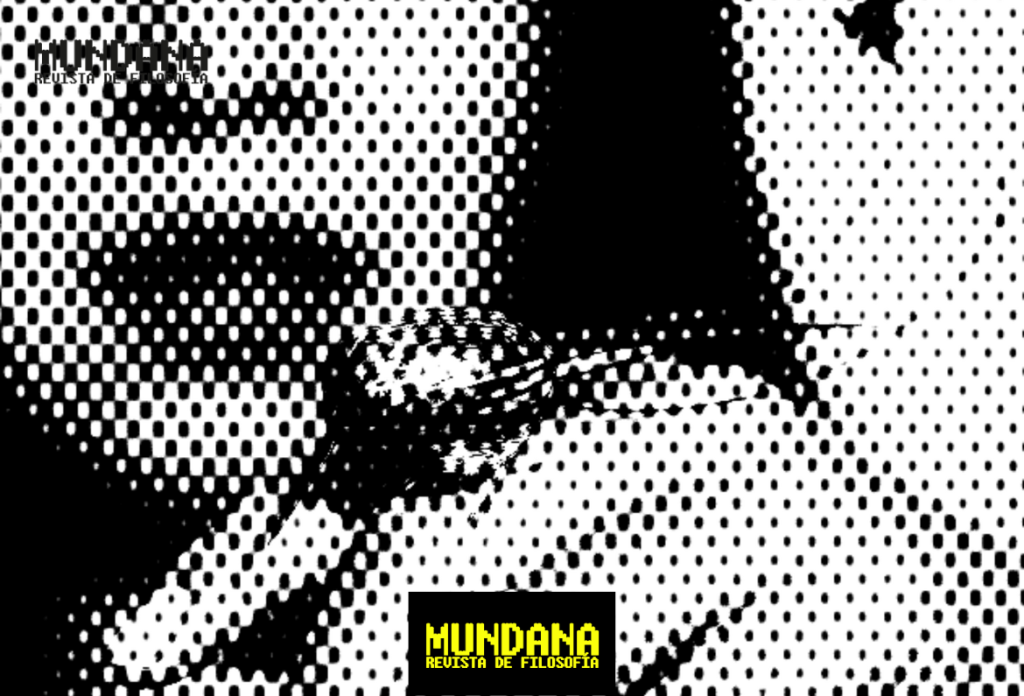Por: Arian Rodríguez Benítez
el estudio de la emergencia es un ejercicio de humildad en donde el ser humano reconoce respuestas adaptativas comunes a seres de menor complejidad.
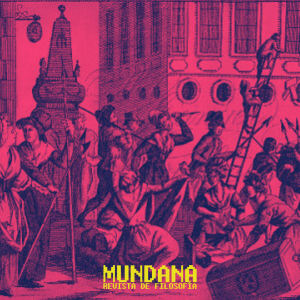
Muchas veces observamos en la naturaleza comportamientos que parecen indicar la emergencia de características no explicadas por las precedentes. Existen sistemas que en su devenir generan nuevos comportamientos no explicables por sus propiedades iniciales. Así, los granos de arena forman conos perfectos al caer, y las sustancias líquidas formas fascinantes cristales en su proceso de solidificación. La vida se abre paso de la nada, y la molécula orgánica, inerte e inmóvil, surgen seres autoorganizados, capaces de resolver problemas e intercambiar sustancias con el medio. De ese caldo vital primigenio, surgirá incluso el pensamiento, la herramienta de la naturaleza para pensarse a sí misma.
Ha surgido, en todos los casos, una emergencia. No entendida como un hecho funesto, disruptor de paz, sino como un brotar, como el nacimiento de un ente complejo en el universo. Una emergencia es, así, la aparición de nuevas características en un sistema no explicables por sus precedentes.
Emergencia y pensamiento complejo andan hermanados desde el inicio. Incluso antes de llamarse como tal, cuando era conocida como “Termodinámica de sistemas en no equilibrio”, la emergencia constituía un quebradero de cabeza para los científicos, incapaces de enmarcar ciertos fenómenos en el canon de leyes físico-químicas.
La vida, en general, es un ejercicio de terquedad y resistencia a cualquier encasillamiento. La opción vital es la herejía termodinámica de la inestabilidad. Resulta entonces que existen ciertos fenómenos naturales tan complejos, que la elección de la estabilidad no es posible. Así como el tornado es un caos inestable que arrasa todo a su paso, la vida es una elección de inestabilidad. Estar vivo es someterse a las inclemencias de un medio que busca tu aniquilación.
La estoica roca, irredenta en su posición, solo aspira a ser torneada por los elementos. Lo vivo recibe la hostilidad del medio y contrataca. Vivir es una forma de compromiso en donde no hay paz ni estabilidad, a lo sumo estados metaestables. Un sistema es metaestable cuando solo parte de sus elementos se encuentran en estabilidad estructural y energética con el medio, de tal forma que un cambio en las condiciones puede precipitar tanto la ruptura como la estabilidad. Pero estar vivo nunca lleva a una estabilidad, porque el medio cambiante exige adaptación. De ahí que los sistemas vivientes elijan el camino de una metaestabilidad, estabilidad a medias, que supera a la anterior.
Ello es, de sumo, la emergencia: un equilibrio entre anarquía y estabilidad que intriga a los científicos. Pues a razón de lo anterior podemos identificar emergencias débiles y fuertes. Una emergencia débil es, meramente, una posición de ignorancia ante un fenómeno. En efecto, la solidificación de las sustancias y subsecuente organización de átomos y moléculas puede parecer un misterio hasta descubrir dicha estructura está contenida, al menos como posibilidad, en el estado líquido.
Sin embargo, del caldo enzimático primordial es imposible derivar cualquier ser vivo elemental. Se ha dado un salto de complejidad tal, que han emergido no solo nuevos seres, sino nuevas dimensiones del ser: con la vida la autopoiesis (autorregulación) y con el pensamiento, la esfera ideal de lo social. Son, en rigor, emergencias fuertes, o verdaderas emergencias, pues son genuinamente inexplicables desde las propiedades de los sistemas anteriores. Constituyen, en todo rigor, fenómenos ontológicos creadores de mundos. Veamos el fenómeno a detalle.
Un elemento fascinante de las emergencias son las similitudes entre comportamientos humanos y de seres “inferiores”. Aquello que Edgar Morin llama cómputo (1999)[1], describe la capacidad de los sistemas vivos de tomar decisiones e intercambiar sustancias con el medio sin la necesidad de un sistema nervioso. Los estudios de la emergencia, tal como afirma Johnson (2001), comienzan con el estudio de ciertos mohos mucilaginosos (slime mold). Residentes diminutos, entre otros, de los bosques templados de Norteamérica, asemejan una masa viscosa, muchas veces amarillenta, que repta por los suelos boscosos.
El milagro del moho era su desaparición y aparición ex nihilo en ciertas épocas del año. El organismo, insertado en un laberinto muy sencillo, era capaz de guiarse hasta el camino con el alimento, presentando características de organismos mas complejos. Un estudio a fondo reveló que la mancha amarilla no era un organismo, sino una amalgama de miles de organismos unicelulares. Mientras el clima era propicio, el moho permanecía como célula y se alimentaba fácilmente. Pero cuando las condiciones eran adversas, los organismos decidían unirse en una amalgama pluricelular capaz de resolver las contradicciones con el medio de una forma eficiente.
El punto acá, mas allá de un comportamiento fascinante, es que ningún moho unicelular decidía comenzar la unión, sino que toda la población en acuerdo tácito, y un retorcido ejercicio democrático, decidía al unísono convertirse en amalgama pluricelular. He aquí la magia de la emergencia, existe un ascenso de lo cuantitativo a lo cualitativo, se asciende en el orden de complejidad para resolver problemas crecientemente complejos.
Pero la emergencia no es privativa de estos seres, ocurre en órdenes más complejos de la vida. En efecto, las colonias de muchas especies de hormigas generan patrones semejantes. Se construyen de tal forma que el espacio de almacenamiento de alimentos y el de desecho de cadáveres están alejados lo más eficientemente posible. Sin los rudimentos más básicos de epidemiología, y sin que la reina lo ordene, los sistemas vivientes colmena computan la realidad y resuelven las contradicciones de la forma más eficiente.
Otro tanto ocurre en las ciudades humanas. Un estudio de las ciudades emergentes de la revolución industrial inglesa las hace aparecer como un enjambre caótico de casas y fábricas. Pero un examen más profundo evidencia, sorprendentemente, que las decisiones arquitectónicas asemejan a las colonias de hormigas. El elemento común es que, en ambos casos, no hay una puesta de acuerdo, nada decidió que sea así, dichos deseos emergen como una respuesta compleja y eficiente a la hostilidad del entorno.
De tal forma que el estudio de la emergencia es un ejercicio de humildad en donde el ser humano reconoce respuestas adaptativas comunes a seres de menor complejidad. Pero no queda ahí, también aplica a cuestiones sociales: ¿por qué una huelga de pescaderas en París da lugar a una revolución mientras otras situaciones más complejas no? El estudio de la emergencia implica un ejercicio meta-sociológico que tiene que buscar respuestas en la frontera de lo conocido y muchas veces adentrarse de lleno en el misterio.
De este y otros temas se encarga en general en Pensamiento Complejo, pensamiento fronterizo entre lo conocido y el misterio, entre el sueño y la vigilia, y las artificiales fronteras del saber.
Arian Rodríguez Benítez: Profesor, ensayista e investigador. Licenciado en Filosofía y Máster en Ciencias Sociales. Actualmente cursa el doctorado en Filosofía Contemporánea de la BUAP en Puebla, México. Sus intereses son la Filosofía de la Ciencia, el Realismo Especulativo, el Psicoanálisis y el Marxismo.
Referencias:
- Johnson, S. (2001). Emergence: The conected lives of ants, brains, cities and software. Sribner.
- Morin, E. (1999). El Método III: El conocimiento del conocimiento. Cátedra.
Notas:
[1] En un giño a Descartes, defiende un computo, ergo sum.