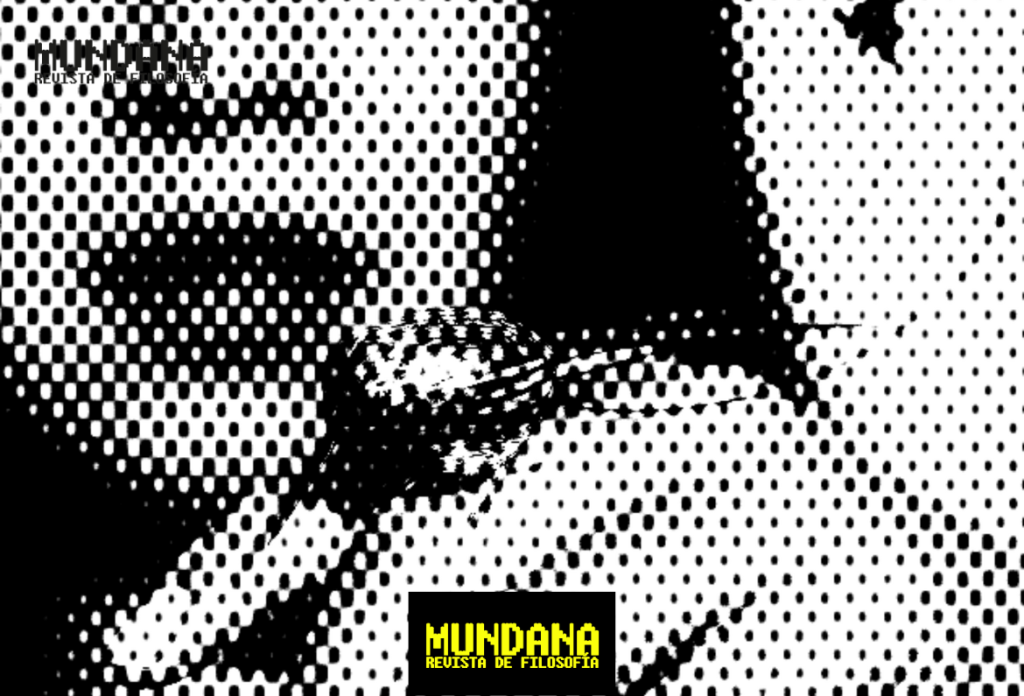Por: William Acosta
La democracia es un acto de fe que debería ponerse en duda, no necesariamente para sustituirla o destruirla, puede que incluso sirva para reforzarla.
¿Qué razones tenemos para confiar en el criterio de los otros? ¿Qué nos hace creer que sus decisiones son las correctas? ¿Cómo se define lo que es correcto para un grupo de personas? Los individuos encuentran dificultades incluso para saber lo que es correcto para sus propias vidas, entonces, ¿qué nos hace creer que pueden decidir por (nos)otros cuando no pueden en muchos casos ni decidir por sí mismos?
Dentro del fenómeno de la democracia ha existido una creciente tendencia a considerar que la opinión de todos los miembros de una sociedad tiene el mismo valor y relevancia. Pero si todas las opiniones tienen el mismo valor y relevancia, la opinión de alguien que ha estudiado un tema durante años no sobresaldrá por sobre la opinión de alguien que no sabe nada al respecto. Es cierto que todos ignoran muchas cosas, pero el problema es que muchos ignoran su propia ignorancia, atreviéndose a hablar de temas de los que nunca habían tenido interés alguno y que, por lo tanto, no tienen ningún criterio al respecto, siendo susceptibles a la manipulación de quien controle el discurso imperante.
Derecho a elegir y ser elegido, es una de las consideraciones fundamentales a la hora de hablar de democracia. El requisito indispensable para ejercer este derecho es el ser ciudadano del territorio en el que se habita. Este derecho faculta la posibilidad a que cualquiera pueda elegir y ser elegido. Esto implica depositar una confianza ciega en el criterio selectivo de la sociedad en su conjunto. Implica confiar en aquellos que no conocemos y que no nos conocen a decidir sobre el rumbo de una sociedad a la que tanto ellos como nosotros pertenecemos. Derecho a elegir y ser elegido implica que cualquiera, con o sin preparación, con o sin educación, con o sin experiencia, pueda ser un representante político. Todo dependerá de lo que dicte la mayoría. En este sentido, la Democracia no se trata de estar preparado para elegir o ser elegido, sino de convencer a la mayoría para elegir a cualquiera.
Cada vez es más frecuente encontrarse con candidatos políticos que tienden a apelar a la emoción de la mayoría de las personas para poder obtener su voto. Al apelar a las emociones se busca causar un imparto psicológico en el que los votantes relacionen a los candidatos con estados placenteros o desagradables -en el caso de la oposición-, lo cual repercute a la hora de las elecciones. Es así como esa “contienda política” se convierte en una lucha por agradar, una lucha por ganarse el cariño de la gente. Una lucha en que sus argumentos o propuestas políticas quedan en segundo plano, porque en muchos casos ya no se trata de ideales políticos o posturas filosóficas, se trata de popularidad. En la actualidad podemos ver que incluso gente que hace cosas ridículas puede ser popular. Si se lo piensa bien, no existen razones para hacer de algo estúpido algo popular. Pero es que precisamente la popularidad casi nunca apela a la razón, sino a la sensación, a la emoción que esa estupidez puede causar en la gente: alegría, tristeza, nostalgia, etc. Lo popular no necesita ser razonable para tener aceptación de la mayoría. Lo popular solo necesita ser agradable para la mayoría; aún si aquello que agrada es de importancia o no.
Confiar en la democracia implica también confiar en que esa mayoría sabe lo que es importante y lo que no. ¿Pero cómo saber lo que es importante? Lo importante puede relacionarse con lo necesario. Pero lo necesario suele confundirse con aquello que se quiere. De esta forma, la línea divisoria entre lo que se necesita y lo que se quiere se torna cada vez más indistinguible. La democracia entonces conlleva a tener fe en que esa mayoría sabe distinguir entre lo que es necesario y lo que no. Lo necesario puede no ser agradable, así como lo que uno quiere puede no ser necesario. Por ejemplo, la actividad física es necesaria para mantener un buen estado de salud, pero no a todos les agrada la idea de entrenar por más de 30 minutos, correr, levantar pesas, o incluso realizar actividades más demandantes. Por el contrario, se podrá desear muchas posesiones materiales, aún cuando esto no sea del todo necesario, como el coleccionar autos; es un gusto, pero no una necesidad.
Dentro del campo de lo necesario, en cuanto a lo político, sería preciso una formación intelectual para poder decidir de una manera más informada al momento de votar por algún representante. El problema radica en que no todos tienen acceso a la información que necesitan. Pero, por otro lado, quienes tienen dicho acceso no necesariamente la utilizan. De aquí que Jason Brennan (2016) diga que “La democracia sufre de un problema fundamental: la mayoría de los votantes carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones políticas informadas” (p. 42). Una cosa es poseer la información, o incluso tener la posibilidad de poseerla. Pero el que se posea algo no significa que sea utilizada, o que sepa usarse. Se puede estar informado, pero puede desconocerse la forma en que esa información ha de aplicarse.
Para que la democracia tenga un proceso funcional, todos los individuos que conforman una sociedad deberían no solo tener accesibilidad a la información, sino también querer conocer esa información. Quien posee la información que necesita para un voto informado y no la utiliza, es como quien compra una bicicleta y no sabe usarla: le da gusto saber que la tiene, pero no sabe hacer uso de ella.
La inmediatez es una característica de la sociedad contemporánea. Esto también llega al campo de la política: no hay tiempo para leer informes, manifiestos o posturas políticas; si está en un video de menos de un minuto, mucho mejor. Como si de mercancía se tratase, las redes sociales se ven plagadas, en época de elecciones todavía más, de anuncios: las propuestas políticas no venden, lo que importa es si el partido de turno puede agradar a la mayoría de las personas. Aquí ya no importa la solidez de los argumentos o la profundidad de las ideas, importa el número de vistas, el número de reacciones y cuantas veces se compartió una publicación. La política se ha transmutado en un espectáculo mediático de marketing.
La manipulación de masas por medio del marketing es clara. El impacto psicológico que tienen los medios de información busca influenciar en la toma de decisiones de los votantes. Sería difícil saber si la decisión de un votante es producto de su criterio personal o de la manipulación mediática que los ejes políticos y corporaciones privadas ejercen por medio de plataformas virtuales. Dichos espacios con frecuencia son vistos como nuevos lugares en que el debate o la discusión política puede ser llevada a cabo, teniendo una especie de participación directa por parte de los usuarios. Pero estas plataformas, no hay que olvidarlo, son creadas y controladas por corporaciones privadas que responden a intereses que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la democracia, la justicia o la igualdad. Dichas entidades tienen el poder de manipular la información que se mueve dentro de sus plataformas; tienen el poder de polarizar e influenciar en la opinión popular. Es decir, tienen el poder de influenciar de manera directa e indirecta sobre la democracia. En una sociedad como esta, dependiente de los medios digitales para difundir prácticamente cualquier información, esto es un problema considerable. De aquí que John Keane (2009) s
sostiene que “la democracia se ha convertido en un sistema complejo y burocrático, donde el poder real está en manos de actores no electos, como los lobbies y las corporaciones” (p. 203).
Por otra parte, es una característica de los individuos buscar pertenecer a algún grupo. Psicológicamente hablando, es parte de la búsqueda y el sentido de identidad. Este fenómeno puede hacer que un individuo, por querer formar parte de un grupo con el que se identifica, deje de lado su criterio personal, su pensamiento crítico, para poder sentirse parte de algo. En palabras de Jay Van Bavel y Dominic Packer (2021): “cuando las personas se identifican fuertemente con un grupo, su cerebro prioriza la cohesión social sobre la verdad objetiva, lo que puede llevar a la distorsión de la realidad y la suspensión del pensamiento crítico” (p. 92). De esta forma, por el deseo de pertenencia, los individuos pueden deteriorar el proceso democrático. Pues ya no buscan, en teoría, el bien para la mayoría, sino que buscan formar parte de un grupo: el partido político con el que se sientan identificados. Esta búsqueda de pertenencia no es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno que forma parte de la condición humana. Lo “novedoso”, por decirlo de alguna forma, es que los partidos políticos han sabido utilizarlo de manera masiva en las plataformas digitales, parcializando aún más la opinión popular, ya no apelando a criterios, sino a emociones: buscan hacerlos sentir que forman parte de algo importante; los hacen sentir entendidos.
Cuando un individuo se identifica o siente que pertenece a un grupo, la evaluación de la información que recibe, tanto de afuera como desde dentro del grupo, comienza a ser polarizada. Mina Cikara y Jay Van Bavel (2014) mencionan que “la neurociencia ha demostrado que la pertenencia a un grupo activa regiones cerebrales asociadas con la recompensa y la identidad, lo que puede anular la capacidad de los individuos para evaluar información de manera imparcial” (p. 258). No es un deber del individuo ser imparcial, pero esto implica también que no es un deber del individuo buscar el mayor bien para el mayor número de personas. Todo individuo tiene en cierto modo una opinión parcializada, y ahí radica el problema: la democracia implica creer ciegamente en que el individuo antepondrá sus intereses por el de la mayoría. Pero esa mayoría puede no querer lo que el individuo quiere, pero si esa mayoría gana, el individuo tendrá que acogerse a su decisión, aún cuando dicha decisión no sea producto de un razonamiento, sino de un sentido de pertenencia.
Para que la democracia pueda ser funcional, los individuos deberían recibir una educación que los capacite para pensar de manera crítica. Pero no es así, no todos tienen acceso a la educación, ni todos los que la tienen son capacitados para pensar de manera crítica. Una educación que no ayuda a pensar es una educación que solo enseña a obedecer. Mientras eso no cambie, la democracia difícilmente dejará ser más que un idealismo. Si no todos tienen acceso a la educación, y no todos los que tienen educación ejercen el pensamiento crítico, ¿qué tan ético es hacerlos partícipes de la democracia? ¿Por qué el individuo debe acoger una decisión que parte de esa mayoría no ha discernido? Puede que a muchos de esa mayoría ni siquiera les interese la política, entonces ¿Por qué dejar en sus manos estas elecciones? ¿Por qué seguir creyendo en la democracia? ¿Por qué seguir creyendo en la mayoría?
La democracia es un acto de fe que debería ponerse en duda, no necesariamente para sustituirla o destruirla, puede que incluso sirva para reforzarla. Pero se teme hablar contra la democracia, porque algunos individuos lo relacionan como un atentado a lo que dicen que representa. E incluso, más ridículo aún, los gobernantes han usado el eslogan: “atentado a la democracia” cuando hablan de terrorismo o para crear un enemigo público contra el cual, según ellos, la sociedad debería unirse. La democracia se ha convertido en una herramienta por medio del cual un individuo que pueda mover masas pueda ser elegido, con o sin preparación para el cargo. Esto debería ser una de las razones por las cuales la democracia debe ser cuestionada. Pues implica no solo poder elegir individuos que no están preparados para sus cargos, sino que individuos que no están capacitados para pensar de manera crítica elijan los representantes de dichos cargos. Para que la democracia sea realmente práctica, el Estado debería garantizar educación y formación política que posibilite el pensamiento crítico. Pero el Estado dudosamente querrá ser criticado, de ahí que la desigualdad sea también una herramienta política. Pues mediante la desigualdad social el Estado puede polarizar opiniones, influenciando de esta forma, intencionalmente o no, la democracia.
Bibliografía
- Brennan, J. (2016). Against Democracy. Princeton University Press.
- Cikara, M., & Van Bavel, J. (2014). The neuroscience of intergroup relations. Perspectives on Psychological Science, 9 (3), 245-274.
- Keane, J. (2009). The life and death of democracy. Simon & Schuster.
- Van Bavel, J., & Packer, D. (2021). The Power of Us: Harnessing Out Shared Identities to Improve Performance, Increase Cooperation, and Promote Social Harmony. Little, Brown Spark.