El marco emancipatorio en el que han surgido los barrios autoconstruidos les ha permitido encontrar soluciones innovadoras basadas en prácticas democráticas desde abajo hacia arriba. Esto les ha ayudado a mitigar el problema de la pobreza y desigualdad, pero también les ha provisto de una nueva herramienta para demandar reconocimiento, inclusión, legitimidad, y finalmente, reclamar su derecho a la ciudad.
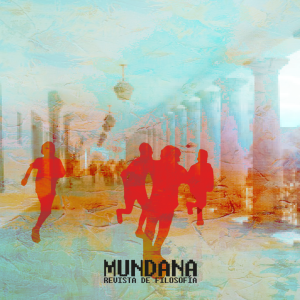
El fenómeno de migración rural-urbana que las ciudades del sur global han estado experimentando durante el último siglo ha resultado en miles de millones de personas siendo forzadas a establecerse en las periferias urbanas, en lo que llamamos asentamientos informales, o barrios autoconstruidos. De esta manera, son marginalizados, abandonados y separados de la vida urbana “formal”. A pesar de ello, estas personas han logrado integrarse completamente con la ciudad, tanto política, económica como espacialmente. En algunas ciudades, representan más del 50% de la población urbana (Neuwirth, 2010). Abandonados por sus gobiernos, estas comunidades han logrado encontrar en la informalidad los medios para lidiar con la pobreza, y en el proceso, han logrado escapar de los problemas de la vida rural. En otras palabras, los barrios autoconstruidos proporcionan una solución para reducir la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, la esperanza de vida e incluso reducir la sobrepoblación (es decir, los problemas ligados a la vida rural) (Sauders, 2010; Davis, 2005; Neuwirth, 2010).
El marco emancipatorio en el que han surgido los barrios autoconstruidos les ha permitido encontrar soluciones innovadoras basadas en prácticas democráticas desde abajo hacia arriba. Esto les ha ayudado a mitigar el problema de la pobreza y desigualdad, pero también les ha provisto de una nueva herramienta para demandar reconocimiento, inclusión, legitimidad, y finalmente, reclamar su derecho a la ciudad. Como lo afirmaba ya Turner (en McGuirk, 2014) en el siglo anterior, los asentamientos informales no son el problema, son la solución. A pesar del acceso inadecuado a los servicios, la informalidad, y la congestión, estas nuevas ciudades ‘informales’ se caracterizan por autoempleo y autonomía. Estás condiciones les han ayudado a proponer nuevas alternativas para habitar la ciudad. Por tanto, nuestra primera respuesta lógica al proceso de urbanización debería ser reconocer estos asentamientos como un parte integral y legitima de nuestras ciudades. Y entender que, si se les da espacio de autogestión y espontaneidad estos espacios pueden crecer, cambiar y desarrollarse (Jacobs, 1961).
El número de personas viviendo en asentamientos informales está destinado a aumentar a más de dos mil millones de personas para el año 2035 o 2040 (Davis, 2025). Esto se sentirá sobre todo en las ciudades del sur global, donde el número de ciudades en países de bajos ingresos crecerá en un 76%, mientras que en países de ingreso medio será solamente un 6% (UN-Habitat, 2022). Quizás, Sauders (2010) no se equivocaba al decir que el rasgo que definirá este siglo será el flujo de personas hacia las ciudades, y será en el sur global donde podremos encontrar su epicentro. Es entonces, en este siglo, que el proceso final de urbanización ocurrirá y cómo reaccionemos definirá el futuro de nuestras ciudades. Puede ser visto como una oportunidad para desarrollar nuevas alternativas que solucionen los problemas de la vida rural, mientras se establecen nuevas formas de habitar la ciudad. Pero esto solo funcionará si comenzamos por escuchar a quienes hasta ahora han estado luchando en contra de los problemas de la vida urbana.
Antes de avanzar se debe aclarar a qué nos referimos con informalidad, una palabra frecuentemente de una manera negativa. Dovey (2015) sugiere que definimos estos asentamientos como informales porque transgreden los códigos formales del estado en términos de tenencia de tierra, planeamiento urbano, diseño y construcción. Aquí proponemos dos cambios conceptuales; primero, que la informalidad no es binaria, ningún asentamiento urbano es totalmente informal o totalmente formal. De hecho, todas las ciudades y todos los barrios, simplemente representan una mezcla entre formal e informal. Segundo, como veremos en las siguientes líneas la informalidad no significa pobreza, al contrario, es un recurso para combatir la pobreza, y como tal, un recurso que podemos reconciliar con la vida urbana.
Al ser desplazados a las periferias de la ciudad, los asentamientos informales, o barrios autoconstruidos, son separados de la vida urbana “formal”. Estas comunidades no son percibidas como parte de la ciudad, sino como una extensión externa a la ciudad. Usando los términos de Sennet (2018), se han convertido en parte de la ville (entorno construido), pero son ajenos a la cité (espacio social); viven en la ciudad pero no la habitan. O, por lo menos, es cómo son percibidos.
Ciudades como Mumbai, que aportan alrededor del 40% de los ingresos fiscales de todo el país, y donde más de la mitad la población vive en barrios autoconstruidos, no pueden ser consideradas como ciudades “formales” con enclaves “informales” (Neuwirth, 2010). En estos casos, la “la ciudad informal” es “la ciudad”. Es decir, se han integrado completamente tanto política, económica como espacialmente. A pesar de esto, es en los barrios más ricos donde encontramos la mejor infraestructura, los servicios y espacios públicos más exclusivos. Mientras que, en los barrios autoconstruidos, las personas tienen que robar la electricidad, comprar agua a precios exagerados del sector privado y construir sus propias carreteras. Como lo dijo Lefebvre (1991, primera publicación en 1974) hace más de 50 años ya, “hoy, más que nunca, la lucha de clases está inscrita en el espacio” (p. 55).
Es en este contexto que emerge la idea del Derecho a la Ciudad. Harvey (2012) tenía razón al señalar que “la idea del derecho a la ciudad no nació principalmente de fascinaciones intelectuales… Nace principalmente de las calles, de los barrios, como un grito de ayuda y sustento de pueblos oprimidos, en tiempos desesperados” (p. ). En su lucha por sobrevivir, los habitantes de los barrios autoconstruidos trajeron a la vida una nueva forma de mirar el espacio. Es la idea de que, por el simple hecho de nacer, toda persona tiene derecho a un lugar en el mundo, un lugar donde pueda vivir y habitar. Expulsados de la vida rural esta noción se materializa en el derecho a la ciudad.
En su libro seminal, La production de l’espace, Henri Lefebvre (1974), propone que “el espacio social es un producto social” (p. 61). Es decir, el espacio no se puede concebir simplemente como el trasfondo imparcial, y pasivo donde la actividad humana se desarrolla. Al ser un producto social, el espacio es tanto el resultado de las relaciones y dinámicas sociales como el medio a través de las cuales estas mismas estructuras sociales son condicionadas. En otras palabras, cuando inventamos y reinventamos nuestras ciudades, nos estamos inventando y reinventando a nosotros mismo. Dado que hacer y rehacer nuestras ciudades depende necesariamente del poder colectivo sobre el proceso de urbanización, el derecho a la ciudad no es un derecho individual, sino colectivo. Entonces, reclamar el derecho a la ciudad, es reclamar algún tipo de poder para moldear el proceso de urbanización, tener en una voz en cómo nuestras ciudades se construyen, y hacerlo de una manera fundamental y radical (Harvey, 2012).
Paradójicamente, a pesar de ser abandonados por las autoridades locales, los barrios autoconstruidos se convierten en fuerzas sociales de abajo hacia arriba que experimentan procesos territoriales de autogestión y establecen relaciones socioespaciales que les permiten incorporarse a la cité. En, Planet of Slums, Sauders (2010) observó que las personas escapando de los horrores de la vida rural manifestaban su derecho a la ciudad en esta transición, incluso si eso significaba construir casas precarias en las periferias de la ciudad. Es decir, apropiando el espacio que se les negó en la ciudad, al construir sus casas, sus calles y sus barrios completos, estas comunidades recuperan su agencia en la producción del espacio, y de esta manera modelan su propia vida urbana.
Desde el momento inicial, cuando las personas se asientan en terrenos apropiados, su acción es política. Cuando ponen el primer ladrillo o se planta el primer palo, transgreden el orden urbano establecido, y esta transgresión es un acto político es sí mismo. Es una manifestación de su derecho a la ciudad. Es decir, es a través del proceso constructivo que los asentamientos informales forman parte de la ville (entorno construido), y en este proceso, simultáneamente reclaman su lugar en la cité (vida social). Dada la naturaleza autogestionada de los asentamientos informales, en el proceso de construcción, se están constituyendo nuevas formas de disposiciones socio-espaciales de asociación, intercambio, circulación y expresión que funcionan fuera del orden establecido (Minuchin, 2016).
Es decir, no solo están demandando su derecho a la ciudad, si no que, simultáneamente están materializando sus demandas. Es un proceso prefigurativo, es decir, un forma de acción política en la cuál se produce en el presente, las demandas y visiones para el futuro. Es transformar el discurso político, en acción política. Derrida (en Minuchin, 2016) define este proceso prefigurativo como un acto performático; el proceso de producir lo que se nombra y nombrar lo que se produce. En el proceso constructivo, la prefiguración toma su forma material (arquitectura o urbanización prefigurativa.)
Al expandir su autonomía y su agencia, los barrios autoconstruidos han sido capaces de establecer nuevas redes socio-espaciales que crean micro flujos de materiales, bienes, prácticas e información (Dovey y King, 2011). Esto es materializado en el proceso constructivo a través de la provisión de mano de obra , materiales, herramientas, tierra y capital. A través de la autogestión y la organización colectiva, son ellos quienes dibujan sus propios planos, quienes procuran sus propios materiales, y quienes construyen sus propias viviendas. En este contexto, las dinámicas sociales de valeur déxchange dominantes en la estructura capitalista son reemplazadas por el valeur d’use, separándose así de los sistemas de mercado. Esto se deriva de su capacidad de traducir la participación y el compromiso de las personas como un multiplicador: una forma de movilizar la mano de obra y la solidaridad, extendiéndose para crear una red de prácticas decomodificadas y prefigurar la “ciudad del futuro”, de su futuro. De esta manera, están creando alternativas que se oponen a los modos hegemónicos de arriba hacia debajo de construir la ciudad, proponiendo estructuras complejas de auto-gobernanza basada en redes y prácticas socio-espaciales.
Empujados a los bordes de la ciudad, los habitantes “informales” se han visto forzados a materializar sus demandas en el proceso de construir la “ciudad informal”; y al hacerlo, no solo están proponiendo soluciones para sus problemas urbanos, los están produciendo. De hecho, puede ser que las personas y las comunidades viviendo en asentamientos informales a quienes Lefebvre (1996) se refería cuando dijo que “solo los grupos, clases sociales y fracciones de clase que son capaces de iniciativas revolucionarias pueden asumir y llevar a cabo las soluciones a los problemas urbanos” (p. ).
En este artículo, se ha tratado de argumentar que los barrios autoconstruidos, dejados a (sus propios medios, tienen la capacidad de crear y proponer nuevas alternativas para construir la ciudad que puede solucionar sus problemas urbanos. Sin embargo, esto no debe ser romanizado. Como Jeremy Seabrook (en Davis, 2005) ha señalado “sería tonto pasar de una distorsión – mirar a barrios marginales como lugares de crimen, enfermedad y desesperación – a la opuesta: que pueden ser dejados de manera segura a sobrevivir por ellos mismos” (p. 72). Existe una serie de problemas prevalentes que no pueden ser simplemente resueltos por procesos orgánicos de desarrollo de abajo hacia arriba (por ejemplo, el crimen, la ecología, la seguridad). La visión de Jacobs, que hemos adoptado aquí, de barrios autogestionados de abajo hacia arriba reinventando la vida urbana tiene un ‘talón de Aquiles’. Sennet (2018) decía que problemas de infraestructura (calles, electricidad, abastecimiento de agua) no pueden ser resueltos a través de estrategias celulares de abajo hacia arriba; problemas ecológicos y tecnológicos solo se pueden resolver al nivel de la ciudad, a través de respuestas coordinadas y sistemáticas considerando la ciudad en su totalidad en lugar de piezas fragmentadas. Además, quedan preguntas sobre la temporalidad, calidad y estándares de esta nueva ‘realidad urbana’.
Desde un punto de vista socio-político, modelos de desarrollo urbano desde abajo hacia arriba también han sido bastante criticados. Transferir la responsabilidad de urbanización a los barrios autoconstruidos no es más que el reconocimiento del fallo del estado y gobiernos locales; de hecho, al promover modelos autogestionados están tácitamente renegando su responsabilidad política de los problemas urbanos (Davis, 2005). Desde una izquierda más ortodoxa nos advierten que estos procesos pueden normalizar el abandono del estado y como resultado los movimientos urbanos desradicalizan su lucha contra la igualdad (Davis 2005; Neuwirth, 2010; Dovey, 2015).
Sin embargo, a pesar del gran número de críticas, que son ciertamente legítimas, no se llega a constituir un argumento convincente. La verdad es que los sectores vulnerables urbanos no tienen otra opción. Si están abandonados por el gobierno y el mercado no puede encontrar una solución, ellos tienen que construir su propia ciudad. Quizá este no sea el escenario ideal que sueñan los urbanistas, pero la informalidad es su única defensa en contra de la pobreza urbana. ¡Y funciona! Construyen viviendas asequibles con una eficiencia que los gobiernos burocráticos solo podrían soñar (Neuwirth, 2010). Es cierto que la calidad de las casas es deficiente, pero tienen que ser mejoradas con el tiempo, y sobre todo se pueden mejorar in situ, a una fracción del costo “formal” en lugar de reemplazarlas completamente. Los problemas de corrupción pueden ser minimizados también al no tener la concentración del dinero y poder en ciertas manos. Acerca de la desradicalización de los movimientos urbanos, espero que se hayan aclarado la paradójica naturaleza de este proceso en los argumentos anteriores. El proceso de establecimiento de los barrios autoconstruidos es en sí mismo un acto político, una acción de insurgencia (Dovey, 2015; Harvey, 2012; Lefebvre, 1996, Minuchin 2005).
Es cierto, los procesos autogestionados que promueven dinámicas de abajo hacia arriba no son perfectos. Pero son la única alternativa para una gran parte de la sociedad que ha sido alienada de la ciudad; que han visto en la informalidad una herramienta para combatir su pobreza. Y a través de esto, reclamar lo que la ciudad les ha negado. Lo que se sugiere es un cambio conceptual en cuanto a los asentamientos informales: verlos no como un obstáculo, sino como un punto de partida para crear nuevas alternativas para habitar la ciudad. McGuirk (2014) pragmatismo, como un medio para fines idealistas, en otras palabras un idealismo pragmático y no un pragmatismo idealista; es decir, donde los métodos necesarios deben adaptarse a las condiciones prevalentes, donde la flexibilidad y pensamiento lateral son prerrequisitos, donde no hay respuestas ortodoxas.
Para concluir, este artículo no es más que un llamado a repensar la informalidad, a entenderla como una manera de transgredir las normas establecidas que se nos han impuesto a través del espacio urbano. Es decir, reclamar nuestra agencia en la producción de la ciudad, y por tanto ejercer nuestro derecho a la ciudad. Ahora hablamos de asentamientos informales, pero no es difícil pensar en cómo estos mismos procesos, o normas impuestas desde arriba hacia abajo, los experimentamos tanto en el norte como en el sur global, tanto de dentro como fuera de los centros de las ciudades. Normas que erosionan nuestro derecho a la ciudad. Si pensamos por ejemplo en ciudades como Venecia o Barcelona que han sucumbido a la ideología del valuer d’exchange en lugar del valeur d’use. Es decir, ciudades donde no se habita, se han convertido en un producto más a través del turismo. ¿No es necesario aquí un llamado a la acción, a la praxis, a la insurgencia? Como lo han hecho los asentamientos informales, a través de la praxis y tácticas prefigurativas, es decir producir hoy nuestras demandas y visiones del futuro, sin importar transgredir las normas que se nos han impuesto. En ciudades como en Cuenca o Medellín donde el proceso (inverso) de migración del norte (global) al sur ha desencadenado procesos de gentrificación acelerada empujando a los habitantes locales fuera de la ciudad. ¿No es este también un llamado para recuperar nuestra agencia en la producción del espacio? Hay mucho que podemos aprender de los asentamientos informales.
Referencias
- Grahame, D. (2005). Recombinant urbanism: Conceptual modelling in architecture, urban design, and city theory. John Wiley & Sons Ltd.
- Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.
- Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. Random House.
- Lefebvre, H. (1991). The production of space. Basil Blackwell.
- Lefebvre, H. (1996). Right to the city. In E. Kofman & E. Lebas (Eds.), Writings on cities (pp. 147-159). Blackwell Publishing.
- McGuirk, J. (2014). Radical cities: Across Latin America in search of a new architecture. Verso
- Minuchin, L. (2016). The politics of construction: Towards a theory of material articulations. Environment and Planning D: Society & Space, 34(5), 895-913.
- Minuchin, L. (2021). Prefigurative urbanization: Politics through infrastructural repertoires in Guayaquil. Political Geography, 85, 102316.
- Neuwirth, R. (2005). Shadow cities: A billion squatters, a new urban world. Routledge.
- Saunders, D. (2010). Arrival city. Windmill Books.
- Sennett, R. (2018). Ethics for the city. Penguin.


