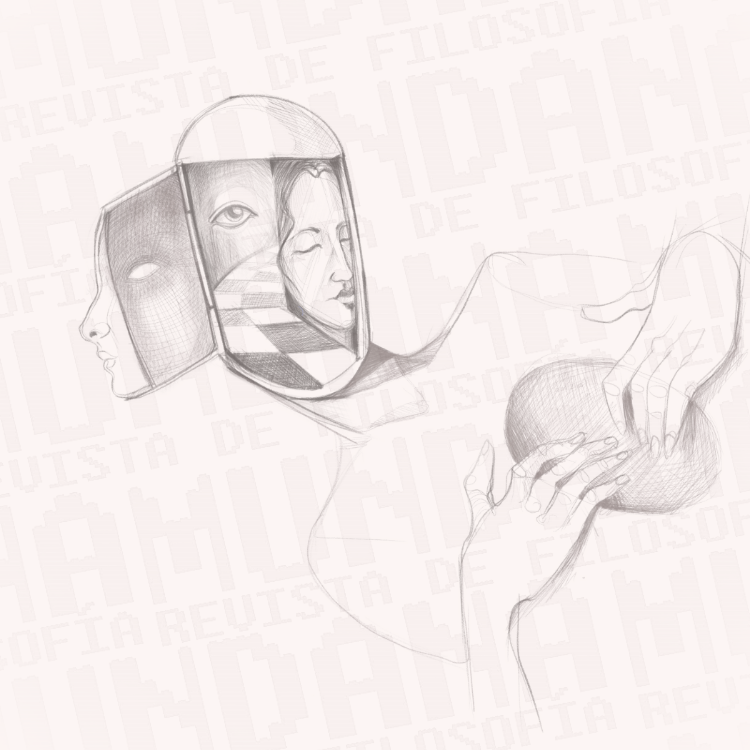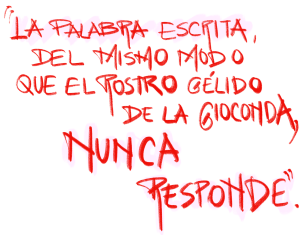
Escribía Platón en uno de sus célebres diálogos que, del mismo modo que los retratos representados dentro del cuadro, la escritura, esa forma tan elemental y humana de capturar el sentido de las cosas bajo la forma de los signos, siempre calla con solemnidad. Lo dice así, poniéndolo en los labios del eterno Sócrates, con énfasis. La palabra escrita, del mismo modo que el rostro gélido de la Gioconda, nunca responde. Solamente hay que asomarse a las galerías del Louvre y abrirse paso entre el informe masa de turistas que diariamente se agolpan alrededor del famoso cuadro de Da Vinci. Si uno hace la prueba situándose frente al lienzo y trata de buscar el modo de establecer una conversación con la retratada, si uno se atreve a preguntar observando el gesto sereno de su protagonista, pronto descubrirá que, por muy viva que se nos aparezca, si se le pregunta a la Mona Lisa, esta callará con solemnidad.
Algo similar sucede con la literatura. La palabra escrita, esa que impresa en los miles de páginas que a lo largo de nuestra vida como lectores vamos lentamente marcando, no son otra cosa que cadáveres silenciosos abandonados en el campo de batalla. Resulta desde luego desalentador que un filósofo de la altura de Platón se nos presente como uno de los más enconados críticos de la escritura. Sobre todo, si entendemos la expresión escrita como una forma de conocimiento. Frente a la oralidad, siempre viva, espontánea y abierta al diálogo, la expresión escrita es, de acuerdo con el autor de Fedón, una manera de chocar contra el muro.
Podemos imaginarlo ahora de otra manera. Sobre la dificultad que a menudo los vivos encontramos para comunicarnos con los muertos. Leyendo Tiempo de Silencio, novela fundamental de la posguerra española, descubrimos que Luis Martín Santos había proyectado una trilogía sobre el pulso vital del país tras el conflicto bélico. Sin embargo, un trágico accidente dejó el proyecto inconcluso. Martín Santos no es, lo que se dice, un escritor fácil. Como reformista del género novelístico, cualquier aproximación a su obra representa un reto para el lector. Los suyos son textos misteriosos, oscuros y desafiantes. El arcano de la palabra se hace en ocasiones cuesta arriba, exigiendo un esfuerzo notable por parte del que se aproxima al libro. Pero, una vez más, y del mismo modo que la Gioconda, la novela de Martín Santos callará con solemnidad. Si se les preguntan, los libros callan como se callan los muertos. Platón nos diría que es mentira que los libros hablen. Al contrario, estos se vuelven herméticos y confusos. Son criptas cerradas al conocimiento porque el puente establecido entre autor y lector ha quedado definitivamente dinamitado en la construcción artificiosa de la palabra. El lenguaje es el reino de la confusión, el caos, la disolución definitiva en la incomprensión más absoluta. Las obras callan, sean estas pictóricas o literarias. Ante el desconsolador silencio de la Gioconda y frente al sepulcral vacío de Tiempo de silencio, al lector-espectador no le queda otra que aceptar la imposibilidad del conocimiento.
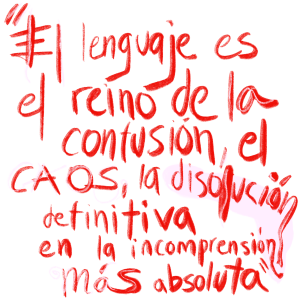
La mitología griega, poblada de personajes tiránicos, caprichosos y arbitrarios nos ha cedido sin embargo un personaje sin el cual muchos de nosotros no tendríamos razón de ser. Este no es otro que el astuto Hermes, mensajero de los dioses. A estos astros del Olimpo, naturalmente, no se los puede entender. ¿Cómo habla un Dios? ¿Estamos acaso los mortales capacitados para dialogar y entender el mensaje de las deidades? Los griegos sabían que no, por eso Hermes, con sus célebres alas, bajaba a la esfera de lo terrestre con la finalidad de transmitir a los oráculos el complejo y enigmático lenguaje de los dioses, quienes a su vez trasladaban dicho mensaje al pueblo. Un dios habla siempre en enigmas, como las grandes obras literarias, por lo que aproximarse a una nueva novela exige un concienzudo ejercicio de hermenéutica. ¿Cómo lo hago para hacer hablar a un texto? Pero, ¿y si me pierdo?, ¿y si no lo entiendo?, ¿cuál es el modo correcto de arrancarle un sentido a las palabras transmitidas por alguien que escribió hace no uno ni dos, sino veinte siglos atrás?
La hermenéutica como disciplina surge precisamente a raíz de esa desesperada necesidad por comprender el mensaje escrito. Si la Mona Lisa calla, si la obra literaria de un escritor de la posguerra calla, cómo no va callar el Evangelio de San Marcos. Un texto redactado en la penumbra de los tiempos no es otra cosa que un galimatías carente de sentido. No podemos devolver a la vida a Marcos ni a Mateo, y tampoco a Juan. Y tampoco nos interesa, sobre todo porque sabemos que no fueron ellos los redactores del Nuevo Testamento. Los verdaderos autores se pierden en el tiempo, y las comunidades judías helenizadas del siglo primero están demasiado lejos de nosotros como para rebanarles un poso de verdad a lo escrito hace más de dos mil años. Sabemos que escribieron la vida de Jesús en griego, pero a esto hay que sumarles una caterva de correctores, redactores, escribas, monjes y copistas medievales que a lo largo de los siglos fueron tergiversando y copiando las desventuras de Cristo hasta nuestros días. Recapitulemos: la Mona Lisa calla; Luis Martín Santos calla. Los evangelios callan. El lector está solo, perdido, sin orientación ni sentido. A lo mejor por esto se comprende mejor de qué modo condenaba Platón la expresión escrita. La literatura, el texto fijado, la escritura no son ninguna fuente de conocimiento. Pero, entonces, ¿si la palabra escrita no transmite verdad? ¿En qué otra cosa puedo confiar?
El esplendor de la oralidad como forma de conocimiento (y de amistad)
Es un hecho que a los filósofos griegos les entusiasmaba el ejercicio de la escritura. El mismo Platón transmitía sus ideas, además de con lecciones en la Academia, apoyándose en la redacción de diálogos y obras de una importante envergadura intelectual. Pero si había algo que a un griego le admiraba era dialogar. Hablar, charlotear bajo la sombra del limonero en esos días en los que el calor aprieta. Sócrates, Epicuro o Aristóteles practicaron constantemente el diálogo como forma de aproximación a la verdad. De hecho, Sócrates nunca escribió ni una sola palabra. Prefería invertir su tiempo en el ágora conversando con los atenienses en lugar de optar por una soledad de escritor. La palabra escrita era para éste como la cáscara seca de una nuez. El conocimiento socrático es, ante todo, dinámico. Todo lo contrario del estatismo yerto del lenguaje escrito. A Sócrates lo que le interesaba por lo tanto era una aproximación a la verdad mediante la práctica de la conversación entre iguales. O lo que es lo mismo, entre amigos.
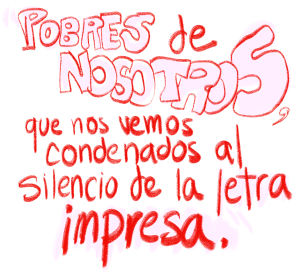
El juego dialéctico mediante el cual se alcanza este conocimiento requiere del cuestionamiento constante. El filósofo aquí está siempre presente para ejercer la gimnasia de la argumentación. En la conversación se aclaran dudas. Se interpela, se titubea las veces que sean necesarias hasta despejar las ambigüedades y las polisemias. En el ágora, la amistad floreció porque, al contrario de lo que ahora nos pasa con la Gioconda, con Martín Santos o con los evangelios, el pensamiento griego no callaba con solemnidad. La ilustración que iluminó la Atenas de Pericles en los albores del siglo IV a vivió osadamente su amanecer filosófico. Y este amanecer fue eminentemente oral. Deslumbró de tal manera, que todavía hoy percibimos su fogonazo en las depauperadas palabras que nos han llegado conservadas en libros. Pobres de nosotros, que nos vemos condenados al silencio de la letra impresa. Sin embargo, un día, el filósofo se aleja por unas horas del ágora. En un episodio de gozosa introspección, Platón, recordando a su maestro, camina por la orilla del golfo Sardónico y fija la vista en el horizonte. Le llegan rumores desde el otro lado. El aire salado le conmueve los pulmones y, por un momento, recuerda extraordinarios viajes de juventud. Se acuerda del malogrado viaje a Siracusa, pero se acuerda, también, de aquel maravilloso viaje a Egipto. Los griegos, ya se sabe, no fueron tan originales como nos han hecho creer. Y muchos de sus dioses, ritos y costumbres, fueron herencias de Asia y de las culturas que se asentaron siglos antes a orillas del Nilo. En esta escapada a la costa, Platón planifica un nuevo diálogo y decide prestarles voz a dos de estas figuras egipcias. El diálogo se titula Fedro, y en él, Platón reflexiona precisamente sobre las limitaciones de la palabra escrita. Las figuras míticas elegidas por el célebre filósofo se llaman Theuth y Thamus, y Platón imagina que ambas dialogan acerca de los beneficios de la escritura. La puesta en escena del diálogo debe tener un aire oriental, místico. La ornamentación que decora la sala en la que Theuth y Thamus hablan está repleta de referencias nilóticas. Huele tal vez a incienso, a especias llegadas de algún punto remoto de Asia menor. Para el primero, la palabra escrita hará más sabios a los egipcios y aumentará su memoria, pues se ha inventado como un remedio de la sabiduría y la memoria. Encapsulada la palabra dentro de los libros, dirá el divino rey, conservado el conocimiento de los hombres. Platón, sin embargo, es categórico. Y deja claras sus ideas acerca de la escritura haciendo hablar a sus personajes. Para el pensador griego, el arte literario está condenado al fracaso, al menos desde un punto de vista epistemológico. Para Thamus, la escritura, entregada a los egipcios como un fármaco de la memoria, tendrá el efecto contrario sobre estos. Fijar las ideas al papel, dirá el diálogo platónico, provocará olvido en aquellos que se aproximen al oficio de escribir. Fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro. Y esto son palabras de Platón: la escritura no es ningún fármaco de la memoria, pues lo que Theuth ha hallado, no es más que un simple recordatorio. Disponer de determinados textos nos evita tener que pensar. El saber está fijado, guardado. Conservado. Encapsulado. Cerrado para siempre. Puede uno, entonces, relajarse sabiendo que solo tiene que levantarse del sofá y aproximarse a los anaqueles de la biblioteca para recurrir al conocimiento prestado del libro.
Pero, ¿y si la biblioteca arde?
Ahora vamos a ponernos ligeramente distópicos. Recurramos a un apocalipsis. Tiremos de metáforas incendiarias. Podemos dar por sentado que la famosa biblioteca de Alejandría fue el epicentro de una destructiva rabia. Sometida a toda suerte de incendios, terremotos y saqueos, su interior arde como se quema el corazón herido de un adolescente. Platón hace años que ya no está entre los vivos. Aristóteles se ha muerto; a Epicuro se lo ha llevado finalmente un mal del riñón y el judío helenizado que ese día vende higos en un puesto levantado frente al edificio de la biblioteca tampoco parece tener buen aspecto. Todo está patas arriba y los pocos funcionarios que quedan dentro del edificio tratan de salvar, a la desesperada, los rollos que contienen los versos de la Odisea. Pero todo es en vano. El saber se pierde entre las llamas porque, como diría Platón, el conocimiento nunca ha estado en esos rollos cuyos autores ya no están entre nosotros para dialogar. Para practicar con ellos el gozoso arte de la amistad.
El volumen segundo de este apocalipsis continúa en la Bebelplatz de Berlín, donde un grupo de jóvenes pertenecientes a las juventudes del partido nacionalsocialista alemán lanzan cientos de libros a las llamas. Esa noche ardieron en las piras de varias ciudades germánicas las voces fijadas al papel de Stefan Zweig, Sigmund Freud, Walter Benjamin o Alfred Döblin entre otros. El espectáculo es dramático, y en el rostro de estos estudiantes se percibe el asomo de una sombra animal, atávica e instintiva que pone sobre el tapiz de Europa una vieja sombra de barbarie que los seres humanos parecen incapaces de sacudirse.
Pasados nuestros días, y en un futuro no demasiado lejano, un equipo de bomberos quema libros a cuatrocientos cincuenta y un grados Fahrenheit. Efectivamente es el tercer acto del apocalipsis dentro de esta breve pero intensa trilogía del fuego. Uno de los oficiales del cuerpo reflexiona acerca del poder de los libros mientras vigila el trabajo de sus subordinados. Ahora están ardiendo Einstein, Schopenhauer y el Eclesiastés. Para el grupo de bomberos imaginados por Ray Bradbury en su célebre novela Fahrenheit 451 dentro de los libros solamente hay locura, o peor aún, filósofos. Expertos que gritan a otros expertos acerca de si el ser humano tiene libre albedrío o por el contrario estamos condenados a la más absoluta de las determinaciones. Estos discursos resultan peligrosos porque son contradictorios y solamente pueden provocar confusión en el lector. Otra vez la desorientación y la desconfianza frente a la palabra escrita de la que hablaba Platón. Si la filosofía propone ideas siempre contrapuestas en función de la época desde la cual es pensada, la novela, que por su propia naturaleza pertenece al reino de la ambigüedad, debería ser repudiada. Como diría el jefe de bomberos imaginado por Bradbury, ¿cómo permitir un arte que en lugar de la homogeneidad de pensamiento propone siempre lecturas polifónicas de la verdad? ¡A la hoguera!
Sin embargo, siempre han existido hombres libres. Individuos apasionados por una forma de conocimiento que, dicho sea de paso, adquirirán también ciertas formas de fetichismo. Se trata de la adoración por el libro, pero ya no tanto por su contenido, que es siempre un enigma hermoso, sino también por el continente. Estos hombres y mujeres libres adoran el objeto en sí mismo. La forma, el material dentro del cual se guarda esa historia humana que va desde los primeros relatos escritos en la vieja Mesopotamia hasta la última novelita depositada en el escaparate. Dentro de la novela de Ray Bradbury, estos hombres y mujeres libres se encargaban de memorizar novelas enteras. Ellos mismos, con su palabra, pasaban literalmente de hombres libres a hombres libro poniendo la escritura a salvo de las llamas del fanatismo. Los hombres y mujeres libro ya no eran el señor Simmons o la señorita Schweitzer, sino Los viajes de Guilliver o la República de Platón. Hablar con ellos era nuevamente abrir las páginas de un libro. El señor Forster, sin ir más lejos, ya no tenía nada que ver con el señor Forster de antes, porque ahora era Charles Darwin, mientras que la muchacha que se fuma un cigarrillo a su lado ya no se llama Dolores, sino Virginia Woolf. Hablar con ella es escuchar las páginas de Una habitación propia con todas las ideas bullendo con la misma potencia con que germinó el día en que la escritora inglesa terminó la redacción del texto. Los hombres libro imaginados por Ray Bradbury en Fahrenheit 451 tienen algo de esos audiolibros que hoy componen el catálogo de las principales plataformas audiovisuales. Sin embargo, no vale solamente con sentarse a escuchar. Para entender un texto, para mirarlo de frente, sin temor y sin miedo a perderse, hay que invocar de nuevo al dios Hermes, el mensajero de los dioses. Si uno no pone todo su empeño en un libro, todo su espíritu y entusiasmo, entonces estará condenado a que estos callen con solemnidad. Y el ejercicio de la lectura será en vano.
Salvados los textos sagrados de la literatura a través de estos hombres y mujeres libro tenemos garantizado, al menos, la supervivencia de la literatura, pero no la superioridad de la palabra escrita frente al discurso oral. Para los míticos personajes egipcios dibujados por Platón, la expresión escrita sigue sin tener nada que hacer frente a la mismidad de la oralidad. La lectura de un diálogo platónico se queda en aguas de borrajas frente al diálogo que el filósofo griego establecía en la academia con sus alumnos y que siglos después perpetuarían los seguidores de Platón hasta el cierre de ésta en el siglo VI. La literatura como fármaco de la memoria queda entonces en entredicho, y dependerá de la discusión filosófica entre amigos establecer o no la supremacía del discurso hablado frente al escrito. Con o sin la ayuda del dios Hermes, el lector, en su soledad, tiene que seguir viéndoselas consigo mismo para descifrar los códigos establecidos por los grandes autores de la literatura. ¿De veras que la escritura es apariencia de sabiduría y no auténtica sabiduría? Pero qué es la sabiduría. Alrededor de qué verdad orbitan aquellos que aferrados a un libro buscan, si no entender, al menos poner en orden los fragmentos de una cotidianidad que en ocasiones no hay dios griego que venga a poner en claro.
¿Es posible que la escritura ayude a ordenar la vida? ¿Acaso la literatura nos ayudará a caminar sobre las aguas?
La escritura como recurso contra la insatisfacción
Decía la escritora española Carmen Martín Gaite que escribimos para salir limpios del fondo de lo peor. Ahora el tema no es la sabiduría. Tampoco la memoria. Y esto es así porque escribir no obedece tanto al campo de lo epistemológico como al terreno de lo ético. De acuerdo a los presupuestos de la autora de El cuarto de atrás el hecho mismo de escribir tiene que ver con una búsqueda de la purificación, como si con el ejercicio de la escritura uno se alejara de esa animalidad atávica que todos llevamos dentro y que tan bien se encargaron de airear los jóvenes nazis en la Bebelplatz. Puesto que el debate sobre la legitimidad epistemológica de la palabra escrita ha quedado definitivamente irresuelto, tampoco importa mucho si ahora cambiamos el punto de vista. Podemos saltar entonces del objeto al sujeto, del libro al autor, de la tapa dura y el papel a la conciencia, el corazón y las manos que articulan los discursos escritos. ¿Para qué escribir? Si el texto calla solemnemente como callaba la Mona Lisa, qué mecanismo se produce dentro de nosotros para que en lugar de salir a pasar el tiempo con amigos decidamos encerrarnos en la soledad de nuestra habitación y poner por escrito lo que quizá no somos capaces de expresar con la voz.
En una entrevista reciente al escritor Theodor Kallifatides este aseguraba que una razón para escribir reside en el hecho de hacerlo para no volverse un salvaje. ¿Otra vez el animal del que no podemos escapar? ¿De nuevo el fondo de lo peor amenazando con hacernos añicos? Para Kallifatides la aproximación a la literatura tiene que ver precisamente con esa suerte de purificación a la que se refería Carmen Martín Gaite. Uno no escribe para aclararles el mundo a los demás; aunque en el proceso pueda producirse ese mágico encuentro especulativo entre escritor y lector; uno escribe para salvarse a sí mismo de las llamas de lo real. Vivir puede resultar arduo y, desde luego, en la realidad se puede aspirar a cualquier cosa excepto a la idea de totalidad. La escritura consiste entonces en activar un proceso que nos ayude a organizar los materiales desordenados de lo real. Se vive en el fragmento y en el desbarajuste, lo que equivale a decir que estamos condenados a existir dentro de la incomprensión más pasmosa. De ese modo, los cuadernos donde los escritores anotan esas experiencias que luego sirven de base para la construcción de este o aquel proyecto novelístico, no son otra cosa que el papel sobre el cual se comienza a poner orden en medio de esa furia salvaje que es la vida. Por eso Carmen Martín Gaite tituló Los cuadernos de todo a las libretas de hojitas amarillas que su hija de cinco años le regalaba cada vez que bajaba con un duro las escaleras que la llevaban hasta la papelería del barrio. Contarme la historia a mí mismo a través de la palabra escrita desafiando de paso los presupuestos del ágrafo rey Theus tiene algo de purificador, quizá de asfixiante inconformismo. Vivir no es suficiente. También hay que capturar la vida. Escribir no es otra cosa que ordenar las piezas del puzle sobre un tablero que, a la larga, sospechamos está condenado a desaparecer.
De la necesidad del artefacto
Ya hemos señalado que Carmen Martín Gaite y Theodor Kallifathides estarían dentro de los escritores de la purificación. Pero la literatura, el empeño por fijar en papel un discurso que, de acuerdo con Platón, callará después para siempre, encuentra representación en otro nutrido conjunto de escritores a los que podríamos denominar escritores de la insatisfacción. Dentro de este grupo se puede incluir al mismísimo Platón, y aquí, la aproximación al discurso escrito no tiene tanto que ver con la exploración epistemológica de la realidad como con la actividad de la escritura como forma de superación frente a cierto tipo de insuficiencia ontológica. El escritor insatisfecho escribe porque el mundo en el que habita le resulta deficiente. Uno de los representantes más recientes de este grupo sería el escritor francés Jean Echenoz. El autor de El meridiano de Greenwich concibe de hecho la redacción de sus novelas y relatos como la construcción de un artefacto preciso y precioso. Y aquí hizo aparición la Belleza. Porque tampoco hay que olvidar que el escritor es, después de todo, un artista.
Jean Echenoz se levanta todas las mañanas con un único pensamiento: escribir. Da igual que se trate de una novela, un ensayo o un cuento, el ejercicio literario constituye el nutriente principal de los insatisfechos. Cuando Echenoz encuentra unas viejas cartas pertenecientes a un pariente de su mujer que luchó como soldado en la Primera Guerra Mundial este escribe 14, una bestialidad sobre el horror (y el hedor) de las trincheras. Si en otro momento está escuchando la melodiosa música de Maurice Ravel, Echenoz se propone encarar una investigación sobre el primer y último viaje que el compositor francés hará a América. De esta indagación surgirá necesariamente Ravel, novela donde el escritor francés describe al autor del Bolero con la precisión psicológica de un relojero suizo. Los escritores inconformistas, y Echenoz es sin lugar a duda uno de ellos, sabe que un día sin escribir es un día perdido. Se puede uno pasar la mañana en el supermercado o comiendo helado enfebrecido de amor juvenil que, si no has escrito nada, aunque solo sean un puñado de líneas durante la noche, un malestar indescriptible se apoderará de ti como un reptil hambriento. El reptil de la grafomanía es la imagen que representa la escritura como un acto de necesidad, pero también de artificio y de búsqueda de belleza. De hecho, para Jean Echenoz el ejercicio de la escritura tiene que ver con la construcción de artefactos. La redacción de las magníficas novelas del francés es equiparable al trabajo de un constructor de artilugios mecánicos. A finales del siglo XV la fiebre por los autómatas atravesó Europa. Tanto es así que las principales plazas de las cortes imperiales se disputaban a maestros entregados a la construcción de figuras mecánicas. Entre estos destacaba Jan Šindel, conservador del reloj astronómico de Praga. Hay que imaginarse a Šindel trabajando con el rigor de un ingeniero, pero también con el tacto y la sensibilidad de un poeta en un diminuto y atestado taller del centro de Praga. Alguien que busca en la precisión de lo creado, en el gozo del resultado final. Escribir como el que construye preciosos artefactos mecánicos en busca de la música y de la precisión de las palabras.
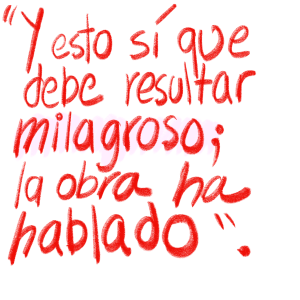
Esta es una teoría de la literatura inequívocamente estética, sin embargo, en el balcón de la historia desde el que hoy miramos, reconocemos que virtud y belleza no van necesariamente de la mano. No obstante, para los escritores de la insatisfacción esa aproximación resulta legítima cuando de lo que se trata es de huir, al contrario que los griegos, del ágora. Escribir consiste en escapar de la agotadora oralidad que implica socializar. Hablar. Cacarear con los otros. Como los relojeros bohemios del siglo XVII, los escritores buscan el encierro y la soledad en el taller de los artefactos literarios. Una vez finalizada la obra corresponderá al lector y no al autor determinar si entra o no en contacto con el dios Hermes para poner en juego el mecanismo del conocimiento. Quizá la Mona Lisa calle solemnemente, pero solo de forma aparente. A lo mejor la novela de Luis Martín Santos se muestra engañosamente hermética para los que no se atrevan a descodificar los signos, en ocasiones complejos, de la literatura. Los evangelios probablemente manifiesten un silencio hueco y sepulcral para los que se acerquen solos a ellos, pero en el ejercicio de la lectura, a veces se produce el milagro y, después de todo, insospechadamente, tras observar con atención a la Gioconda, ésta nos guiña un ojo. Entonces, comprendemos.
Y esto sí que debe resultar milagroso; la obra ha hablado.
Andrés Galán
Referencias
- Bradbury, R. (2020). Fahrenheit 451. Penguin Random House.
- Chirbes, R. (2023). Diarios. Anagrama.
- Kupchik, C. (2022). Decir que soy escritor siempre me parece un poco ridículo. Revista El diletante. https://revistaeldiletante.com/trabajos/jean-echenoz
- Lorenzo Cardiel, T. (2023). La cultura es la única manera de crear un verdadero entendimiento entre los seres humanos. Ethic. https://ethic.es/2023/06/entrevista-theodor-kallifatides/
- Martín Gaite, C. (2002). Cuadernos de todo. Areté.
- Martín Santos, L. (2013). Tiempo de silencio. Seix Barral.
- Platón, (1988). Fedón, Banquete, Fedro. Editorial Gredos.
- Ruiz Mantilla, J. (2014). Busco la precisión por puro placer. El país. https://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/12/19/t/eps.html
Ilustación de portada: Santiago Espinoza (@sanespinozza); Ilustraciones internas: Eduarda Abad (@EDU._.ABAD)